|
« […] E afinal o que quero é ter fé,
é calma,
E não ter
estas sensaçoes confusas.
Deus que acabe com isto! Abra as
esclusas
E basta de comédias na minh´alma!»
[1]
* * *
«Al hombre le dijo: “Por haber
escuchado la voz de tu
mujer
y
comido del árbol que yo te había
prohibido comer,
maldito sea
el suelo por tu causa; con fatiga
sacarás de él
el alimento todos
los días de tu vida. Espinas y
abrojos
te producirá, y comerás
la hierba del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el
pan,
hasta
que vuelvas al suelo, pues de él
fuiste tomado.
Porque eres polvo y al polvo
tornarás.”»
[2]
|
|
|
|
 |
|
|
Si al principio de los
tiempos se sentaba junto
al Padre, rozando la
bóveda celestial con los
dedos de la mano y la esfera terrestre con los de los pies, al segundo día de vida era degradado a la humilde condición de
«creatura».
("La Creación de Adán",
detalle de la bóveda de
la Capilla Sixtina,
pintada entre 1508
y 1512.) |
|
|
a caída del ser humano fue el
trágico desenlace de una doble
seducción; primero, la de la cándida
Eva por el Maligno, hostil a Dios y
enemigo del hombre, disfrazado de
filántropo reptil; segundo, la de
Adán por la compañera que Dios le
entregara in illo tempore. El cuerpo
del delito: la deleitosa carne del
fruto prohibido del Árbol de la
Ciencia. El crimen: no tanto la
rebeldía contra la autoridad paterna
como la hybris, la soberbia. El
hombro osó suplantar a Dios como
soberano. El hombre quiso ser su
propio Dios. El hombre ambicionó
para sí la “ciencia”, un privilegio
que Dios se reservaba y la usurpó
por el pecado. No era la
omnisciencia, inaccesible a los
seres finitos, ni el discernimiento
moral, que ya poseía el hombre
inocente y que Dios no negaba a su
criatura racional. Era la facultad
de decidir por uno mismo lo que es
bueno y lo que es malo y de obrar en
consecuencia.
De un día para otro, el hombre pasó
de ser un invitado con honores en la
casa celestial a verse deportado a
la periferia del mundo, en la nuda e
inclemente intemperie. Antaño,
jardinero de Dios en Edén; a día de
hoy, triste y solitario jornalero,
obligado a luchar contra la
incompasiva tierra para arrancarle
el sustento. El pan, la vida, ya no
era un don gratuito de la Gracia
divina, había que ganárselo día a
día, sudando, trabajando, sufriendo.
Al rehusar de su condición de hijo
de Dios, el hombre adquirió el
derecho a afirmar positivamente su
identidad, opina
Feuerbach[3]. Ya no podía
llamársele vicario de Dios, ya no
era un doble inexacto, copia
defectuosa (necesariamente
defectuosa) de un perfectísimo
original (ens realissimum). El hombre
era por fin otra cosa, un
ser enigmático de cuya identidad
sólo se sabía lo que había dejado de
ser.
Alejarse de Dios no reportó al
hombre las ventajas que la serpiente
le había prometido. Lo que consiguió
fue descender un eslabón en la
cadena del ser, pues si al principio
de los tiempos se sentaba junto al
Padre, rozando la bóveda celestial
con los dedos de la mano (véase la
imagen
de la Capilla Sixtina de
Leonardo) y la esfera terrestre con
los de los pies, al segundo día de
vida era degradado a la humilde
condición de creatura. Perdido
ya
el
favor paterno, el hombre se vio
desprovisto de sus antiguos
privilegios, teniendo que vagar por
el suelo como los demás seres vivos,
que eran sus pares; al igual que
ellos, poseía un ser fundado por
Dios pero que Dios no preservaba;
como la oveja descarriada que,
al
perder de vista a su pastor,
ya no
tiene
a
quien la guíe de camino al
hogar. Según la clasificación de Leibniz, el mal moral del hombre
(pecado) generó el mal metafísico
(finitud), que, a su vez, unió la
vida mundana al mal físico
(padecimiento). Dios no castigó la
labilidad humana con la mortalidad,
pues la realidad humana, causada
externamente, fue ab initio una
realidad contingente. La ira de Dios
no condujo al hombre a la muerte,
sino a la existencia. Lo obligó a
solucionar la continuidad de su vida
por sus propios medios, gravándole a
él y a su descendencia con un
trabajo tan absurdo como el de
Sísifo: «Y le echó Yahveh Dios del
jardín de edén, para que labrase el
suelo de dónde había sido tomado. Y
habiendo expulsado al hombre, puso
delante del jardín de Edén
querubines, y la llama de espada
vibrante, para guardar el camino del
árbol de la
vida» [4].
La existencialidad del hombre es una
certeza del pensamiento occidental
in toto, no sólo de la tradición
hebraica. Siempre que el hombre se
ha parado a pensarse a sí mismo,
se
ha dado de bruces con la «enfermedad
mortal»,
el
more kierkegaardiano, del
no-ser. Asegura Heidegger en
su obra
Ser y
Tiempo que toda forma auténtica de
autoconciencia va aneja a la
experiencia de la angustia. El
hombre, qua existente, queda para sí
en su sentir como un
ser-para-la-muerte, un ser, por otra
parte, que asume su praxis como
único phármakon o remedio con el que
paliar (provisionalmente) su
acuciante infirmitas. El hombre
tiene que
vérselas a solas con su
potencial mortandad, arrojarse al
abismo de la Nada,
sabiendo que el
único apoyo, sostén o consistencia
que encontrará allá dentro es el que
él mismo se proporcione,
por eso se
distingue del mero viviente (lo
estático,
que está-ahí sido-ya,
demorándose desde siempre). Su
ser le va en su hacer, pues,
al hacer,
se hace, y, más concretamente, se
hace un ser aún vivo, aún no-muerto.
Lo contrario de la voluntad de
vivir, el quietismo de la «noluntad» unamuniana, es renegar de la vida,
resignarse al triunfo de la muerte:
«Así como nuestro andar es siempre
una caída evitada, la vida de
nuestro cuerpo es un morir
incesantemente evitado, una
destrucción retardada de nuestro
cuerpo; y, finalmente, la actividad
de nuestro espíritu no es sino un
hastío evitado. Cada uno de nuestros
movimientos respiratorios nos evita
el morir; por consiguiente, luchamos
contra la muerte a cada segundo, y
también el dormir, el comer, el
calentarnos al fuego, son medios de
combatir una muerte inmediata»
[5].
El existente se mantiene a flote,
cual náufrago, sobre las aguas que
se extienden entre el nacer y el
desnacer. Y ello a fuerza de actuar
pro vita. Por ello afirma Heidegger
que la cura sui, el «cuidado de sí»
(Fürsorge), es el verdadero ser de
la existencia: ganarse el pan con el
sudor de la frente propia. Al hombre
le es imperativo arreglar la
carencia constitutiva de su ser
operando acciones en el mundo,
y es
en esta imperatividad (solicitud
hacia uno mismo) donde los autores
mencionados sitúan la condición
humana («identidad ipse», en la
terminología de Ricoeur). Hombre es
aquel ente describible como agente
intencional de una acción dirigida a
su propio cuidado. No obstante, la
acción humana no sólo modifica la
constitución biológica de su autor
(preservación de la vida), también
determina su estatus ontológico,
porque, a diferencia de las
operaciones animales, la acción
humana se sigue de la voluntad
libre. Al hacer, el existente
alimenta su cuerpo; en función del
modo en que hace, el existente hace
portador de dicho cuerpo a uno u
otro yo. La optatividad es prius
respecto de la actividad, de manera
que la acción, evento físico, es
consumación de la elección o
extensión material-mundana de la
elección, evento anímico o
espiritual. En resumen: al nacer, a
todo hombre le es dado el carácter
de personeidad (ser deficitario que
ha de “perfeccionarse”
per se), por
lo que la pregunta ¿qué soy? se
responde con una aserción universal:
soy hombre, y ser hombre es ser
persona (existir): [yo] soy un yo
(mismidad o identidad numérica); por
otro lado, al desplegar
existencialmente su personeidad, el
phylum humano se diversifica,
fragmentándose en una pluralidad de
“individuos”. Al optar entre
posibilidades de acción, el sujeto
configura para sí un modo concreto e
intransferible de estar en el mundo,
determina su identidad personal. La
personalidad es la respuesta de cada
uno a la pregunta ¿quién soy?
(«identidad ipse»): soy yo mismo (ipseidad
o identidad cualitativa).
|
|
|
|
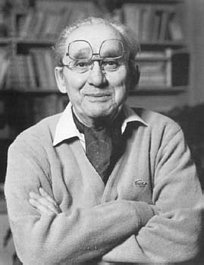 |
|
|
Ricoeur considera que Parfit incurre en un
profundo error gramatical: confundir, al igual que Locke, la
ipseidad con la mismidad. |
|
|
|
|
Partiendo de esta premisa, Ricoeur
considera que Parfit incurre en un
profundo error gramatical:
confundir, al igual que Locke, la
ipseidad con la mismidad. Apoyado en
el escepticismo humeano, Parfit
rechaza lo que él denomina la tesis
explicativa de la «unidad
psicológica» por la «propiedad». Su
exposición paradigmática es la
apercepción trascendental kantiana:
el «Yo pienso» acompaña
necesariamente a todas mis
representaciones, pues,
sin él,
«la
representación sería imposible, o,
cuando menos, no sería nada para
mí». Es decir, la primera persona
(“yo”) es condicionante de la
apropiación (“mí”, “me”), y la
apropiación unificante de la acción:
lo que unifica todas mis acciones
«es, simplemente, que son todas mías» [6],
conformándose un círculo vicioso (el
yo es principium y principiatum).
Por el contrario, Parfit sostiene
que la identidad personal «no es lo
que importa» [7].
El yo no existe sustantivamente
previo a su vida como «entidad
separada» que lo causa, sino que es,
más bien, el resultado de ésta. Lo
que hago me hace, porque mi
identidad depende de mi capacidad
para reconocerme en ese hacer, y no
en otro. Mi vida no lo es por mor de
mí, sino al revés, yo soy lo que soy
(para Parfit: yo soy quien soy) por
mor de mi vida. Ergo, cualquier otra
entidad capaz de reconocerse en mi
hacer, aun estando dotada de un
cuerpo y una mente distintos de los
míos (somos numéricamente no
idénticos), sería “yo” (somos
cualitativamente idénticos). Y ya
que podemos describir nuestras vidas
«impersonalmente» (como un proyecto
vital, un modo de vivir apropiable
por cualquiera, «iterable» según Derrida), nuestra identidad es
«indeterminada»: el yo sobrevivirá a
su muerte físico-mental
siempre y cuando haya un otro que
siga con mi vida «donde yo la dejé»
[8].
Ricoeur difiere de ello. Al actuar el hombre, se apropia de
sí. Lo contrario de ser propio (para
sí) no es ser diferente sino otro,
extraño. Al narrar, añade Ricoeur,
el hombre se apropia de su
propiedad. El yo aparece cuando el
«hombre narrador» organiza un haz de
acciones diseminadas en el tiempo
inscribiéndolas en un único relato,
o sea, remitiéndolas a un único
«agente». De ahí se sigue que «la
narrativa sirve de propedéutica a la
ética», porque el «sí» (soi) como
entidad (permanente) “responsable”
de una determinada praxis sólo
acontece lingüísticamente, con la
constitución del personaje del
relato (conditio y producto de la
«conexión de una vida» referida por
Dilthey). El sí es, por tanto,
«identidad narrativa», actor y autor
de su propia acción, guionista e
intérprete de la trama de su propia
historia.
La filosofía de Foucault también se
ocupa del hombre como existente, o
sea, vinculando identidad personal,
lenguaje autorreferente y acción
reflexiva. No obstante, se apoya en
el estructuralismo para superar el
enfoque particularista de Ricoeur.
Foucault sostiene que no existe
ninguna forma de acción humana que
no dependa de un
marco general de
repetición. Si el hombre es aquello
que hace, porque hacer equivale a
hacer de sí, el hombre no es un sí
mismo, sustantividad ni sustancia,
porque la dirección de su acción no
le pertenece. El hombre organiza su
vida activa e intelectiva según
“tecnologías”
históricas, derivadas de sendas
“epistemes”
(discursos
interpretativos de la realidad en su
conjunto) no construidas por él ni
por ningún otro hombre
conscientemente. Con ello, Las
palabras y las cosas es la
testificación oficial de la muerte
del hombre como
“sujeto”
de (en) la
historia. La episteme representa la
dominación del individuo por los
paradigmas éticos; la tecnología
alude a su dominación por los
paradigmas del poder. La episteme se
formula en cada coyuntura al modo de
un “humanismo”: describe un modelo
de excelencia práctica (qué-hacer) y
lo prescribe como modelo de
excelencia óntica (qué-hacer para
ser un hombre pleno). La tecnología
del yo es un ars vivendi: concreta
qué operaciones debe ejecutar el
individuo sobre su cuerpo y su alma
para alcanzar dicho estado de
perfección (felicidad, pureza,
sabiduría, etc.). Todo proceso de
humanización, subjetivación o
cuidado de sí, acontece, por
tanto, de manera coactiva y heterodirigida. De este modo,
Foucault concibe la historia de la
civilización (humanización)
occidental a partir del error
gramatical que Ricoeur atribuía a
Parfit: la reducción de la ipseidad
(condición humana, personeidad) a un
patrón particular de mismidad (modo
de conducta, personalidad). La
historia de Occidente es, por
consiguiente, la historia de un
continuo sucederse de
etnocentrismos, o, como suscribiría
Derrida, la continua marcación de la
alteridad o la diferencia como
in-humanidad (locura, según Michael
Foucault).
La tecnología del yo de la Grecia
Clásica es la paideia; una pedagogía
destinada a convertir a los infantes
en adultos, instruyéndoles en las
prácticas necesarias para obrar como
buenos ciudadanos. El ideal griego
de humanidad es el ciudadano varón,
y su antítesis es el esclavo, porque
la cualidad distintiva del civis
es
la libertad. El ciudadano es libre
porque es dueño de sí. Autodominio
significa aquí autodisciplina,
capacidad para diseñar racionalmente
un modelo administrativo y filtrar
los usos de la mismidad a través
de él mismo:
«Fíjate ya, desde ahora, un carácter
y un ideal de conducta, al cual te
mantendrás firme ante ti mismo y
cuando te halles entre los demás
hombres» [9].
La verdadera felicidad, aquella a la
que aspira el sabio, es la serenidad
del alma (ataraxia), fruto de la
vida prudente (phrónesis): saber qué
nos es posible y quererlo, saber qué
nos es imposible y no quererlo, y
saber qué nos es necesario y
resignarnos ante ello. La meditación
racional (meleté) es la práctica por
la que el hombre dilucida estas
certezas: suspender el advenimiento
del mundo, retrotraerse a la
ciudadela interna y hablar con uno
mismo hasta convencerse
juiciosamente de lo que hay que
hacer [10].
|
|
|
|
|
 |
|
|
San
Agustín afirma que para
obrar “como es debido”
(para con uno mismo) hay
que saber previamente
qué es
“lo debido”,
o sea, lo bueno
(ecuación platónica
entre bien y verdad). |
|
|
|
En el humanismo agustiniano también
se aprecia la huella del
intelectualismo socrático. En
efecto, San Agustín afirma que para
obrar “como es debido” (para con uno
mismo) hay que saber previamente qué
es
“lo debido”, o sea, lo bueno
(ecuación platónica entre bien y
verdad). No obstante, si Epicteto
pensaba que el yo auténtico era un
protocolo construido por la razón,
la verdadera yoidad, para San
Agustín, es esencia latente en el
interior del hombre en espera de ser
descubierta. De aquí que, en
puridad, San Agustín era más griego
que el propio Epicteto, pues
aplicaba con rigurosidad el precepto
délfico: “conócete a ti mismo”. En
la filosofía agustiniana, la gnosis
se transforma en “confesión”, de
manera que el logos autorreferente
ya no actúa monológica y
poiéticamente sino dialógica y
apofánticamente: el sujeto usa su
logos no para crear su verdad, sino
para descifrarla (“iluminado” por el
Espíritu), y, una vez esto,
comunicarla a Dios.
El humanismo no murió con el
platonismo. Si algo nos ha enseñado
Heidegger es que,
en la
postmodernidad,
aun continuamos
planteándonos al yo
como problema.
Mas el humanismo contemporáneo es un
humanismo postmetafísico, que no
reconoce un metarrelato del yo, una
descripción unívoca, objetiva o
“simple” del ser-hombre. Y es
precisamente en esta iterabilidad
donde
hoy
se construye la teoría de
la identidad personal.
El hombre ya
no es una existencia que se
despliega en su facticidad tras los
pasos de su esencia. Ahora pensamos
con Montaigne que el hombre es un
ser en constante movimiento de
autodefinición, una obra de arte,
que dijera el joven Nietzsche de El
origen de la tragedia. Pero, al
autoafirmarse, el yo no tiene como
referencia un hipotético érgon,
porque vivir no es aproximarse
paulatinamente a la entelequia
aristotélica, ni mimetizar un
“original” perfectísimo. Vivir
humanamente es ensayarse (jugar,
probarse en distintos trajes,
inventarse a cada momento, vagar sin
rumbo, sin norte, sin télos) y
ensayar, [des]escribir el proceso
impersonalmente (sin firma), en vez
de narrarlo, porque sólo el proceso,
la procesualidad en inasible
devenir, es real, en tanto
aglomeración diacrónica de
acontecimientos diversos, que no
acciones, porque no existe un yo
invariable e independiente de ellas
al que puedan imputarse. He aquí la
aporética cruel de una mismidad que
se “traiciona” a sí misma a cada
instante,
y,
para muestra, un botón:
la paradoja de la flecha (o del
conejo y la tortuga, tanto monta…),
que con tan mala baba nos legó el
retorcido de Zenón.

__________
NOTAS
1 PESSOA, Fernando: “Opiario”, en
Poemas de Álvaro de Campos I, Arco
de Triunfo, Madrid, Hiperión, 1998,
p. 84.
2 Génesis: 3, 17-19.
3 FEUERBACH, Ludwig: La
esencia del cristianismo, Madrid, Trotta, 1995.
4 Génesis, 3: 23-24.
5 SCHOPENHAUER, Arthur: El mundo
como voluntad y representación.
México, Porrúa, 1983, pp. 243-244.
6 PARFIT, Derek: “Lo que creemos
ser”, en Razones y personas, Boadilla del Monte (Madrid), A.
Machado Libros, 2004, p. 395.
7 Ibíd., p. 396.
8 Ibíd., p. 374.
9 Enquiridión, Barcelona, Anthropos,
1991, cap. XXXIII.
10 Ibíd., cap. XXXV.
|