|
LA
SEGUNDA Y ÚLTIMA novela de Anne Brontë, La inquilina de Wildfell Hall,
fue publicada por primera vez por el editor Thomas Cautley Newby, en Londres, a
finales del mes de junio de 1848, con el título The Tenant of Wildfell Hall.
La autora murió en mayo del año siguiente, cuando contaba veintinueve años. Un
buen resumen de los pormenores biográficos de la escritora inglesa, la más
pequeña de las hermanas Brontë, es el que escribió María José Coperías para la
edición de Cátedra de Agnes Grey, la primera novela de la autora [1],
publicada originalmente por el mencionado editor en diciembre de 1847, al lado
de Cumbres borrascosas (Wuthering Heights), de su hermana Emily,
edición conjunta que no benefició precisamente a la novela de Anne.
| |
|
|
 |
|
|
Anne Brontë (1820 -
1849), novelista y poetisa británica, la más joven de las conocidas
hermanas Brontë, fue autora de dos novelas: Agnes Gray
(1847) y La inquilina de Wildfell Hall (1848), ambas
publicadas bajo el pseudónimo de Acton Bell y que hoy son
clásicas de la literatura inglesa. |
|
|
Como
la intención de estas líneas es centrarse en determinados aspectos de La
inquilina de Wildfell Hall [2], sólo aclararemos aquellas cuestiones que
resulten esenciales para entender el pensamiento de la autora en esta novela,
aunque es conveniente saber que, en muchos sentidos, las siete novelas escritas
por las tres hermanas Brontë, así como sus maravillosos poemas, tienen numerosos
puntos en común, y, en el fondo, resultan casi inextricables, pues están ligadas
por una educación similar, una convivencia común muy intensa y por decisivas
experiencias vitales compartidas, aun reconociendo lo distintos que eran sus
respectivos caracteres individuales.
En
términos muy generales, puesto que no es propósito de este breve ensayo
profundizar en estas razones, la mayor de las tres hermanas escritoras,
Charlotte, nacida en 1816 (hubo otras dos hermanas, Elizabeth y María, que
murieron en 1824, sin llegar a la adolescencia), era una mujer en cierto modo
muy severa, muy celosa de los contenidos de las obras de sus otras dos hermanas,
hasta el punto, por ejemplo, de destruir cartas, poemas y documentos de ambas,
casi con toda seguridad capitales para reconstruir sus itinerarios espirituales,
e incluso llegaría a oponerse siempre mientras vivió a que La inquilina
fuese reeditada, quizás por creer que el vibrante realismo de algunos diálogos y
escenas, así como la temática y el lenguaje empleado, no correspondían
exactamente al temperamento y al carácter de Anne o, al menos, al juicio que
ella se había forjado de su hermana menor.
Charlotte, aunque también murió joven, con treinta y nueve años en 1855,
sobrevivió a Emily y a Anne, y fue la única que se casó, con un pastor
anglicano, el reverendo Arthur Bell Nicholls, si bien su matrimonio duró muy
poco tiempo. De las cuatro novelas que escribió, El profesor, Jane
Eyre, Shirley y Villette, la primera no logró publicarla nunca
en vida y la segunda fue un éxito inmenso, desde el primer momento, en
Inglaterra y en los Estados Unidos, y todavía se lee con absoluta devoción en el
ámbito anglosajón, entre otras razones por la extraordinaria habilidad de la
autora en conseguir la simpatía del lector para con su heroína.
Emily,
la autora de Cumbres borrascosas, nacida en 1818 y fallecida por
tuberculosis en diciembre de 1848, era sin duda una mujer indómita y rebelde, a
la que gustaba dar paseos por los páramos sombríos y desolados de Yorkshire,
estaba poseída, además de su incuestionable cristianismo, de difusas creencias
panteístas, y tenía un carácter y una personalidad, como por otro lado ocurre
con las tres hermanas, que en no pequeña medida se puede deducir con bastante
exactitud de esa su única novela, pues, en las narraciones de las Brontë, los
rasgos autobiográficos son inusualmente explícitos. La tormentosa, salvaje,
apasionada e incluso primitiva relación amorosa entre Catherine y Heathcliff, no
tiene probablemente paralelo en la Historia de la Literatura universal, como muy
bien señaló Bataille en su deslumbrante ensayo La literatura y el mal, en
el que dedicó un penetrante capítulo a esta extraña y perturbadora novela,
aparentemente inconcebible como producto literario en la hija de un clérigo [3].
Anne,
nacida el 17 de enero de 1820, murió, como hemos dicho, en 1849, en Scarborough,
junto al mar que tanto amaba. Como señala María José Coperías, a diferencia de
Emily, que rechazó cualquier cuidado médico en el transcurso de su enfermedad,
Anne sí hizo todo lo posible por curarse de la temible tuberculosis que acabó
con su querida hermana y que perseguía a su familia como una maldición bíblica,
pues sus dos hermanas mayores, Elizabeth y María, también habían fallecido por
la misma causa. De los rasgos biográficos de Anne, nos interesan aquí
especialmente cuatro. En primer lugar, la educación moral y formación
intelectual recibida de su padre, el reverendo Patrick Brontë, ya que su madre
había muerto cuando Anne contaba dieciocho meses. Precisamente, al morir sus dos
hermanas mayores en un internado, Charlotte y Emily fueron sacadas
inmediatamente de allí, enseñándoles su padre a sus cuatro hijos restantes, pues
también estaba Branwell, un varón, una serie de materias, en especial
aritmética, lengua, historia y geografía. Anne, más adelante, además de
perfeccionar esas disciplinas, estudió también canto, música, latín, alemán y
dibujo. Es decir, conocimientos muy adecuados para ser una buena y eficiente
institutriz, que fue el principal trabajo que desarrolló fuera de su casa, sobre
todo para dos acomodadas familias, ocupación cuyos avatares y dificultades
revelan magistralmente los capítulos de Agnes Grey, cuya protagonista es,
como no podía ser de otra manera, una institutriz, es decir, ella misma. No
olvidemos que esta profesión gozaba de muy poca consideración social entre las
clases elevadas de la Inglaterra victoriana, si bien en la segunda familia con
la que estuvo, logró mantener una amistosa relación con dos de sus pupilas, a
pesar de la altivez y prepotencia de los padres. Su determinación para ser
institutriz y trabajar, a fin de no constituir una pesada carga para su familia,
son verdaderamente admirables, y contradicen el estereotipo de debilidad de
carácter que algunos críticos han querido ofrecernos de ella; muy al contrario,
a pesar de su naturaleza enfermiza, aquella determinación denota una valentía,
una fortaleza y unas convicciones morales tan profundas, que sorprenden tanto
más en cuanto contrastan con la debilidad de su naturaleza física.
Pero
aquí entra en juego el segundo factor, que es la influencia, sin duda
extraordinaria, que debió ejercer en ella su tía materna, Elizabeth Branwell,
quien, sin ningún ardor, se hizo cargo desde 1824 del cuidado de sus cuatro
sobrinos, los hijos del reverendo Patrick Brontë, quien había perdido en
septiembre de 1821 a su esposa, María Branwell, enferma de cáncer. Este segundo
factor es decisivo, pues Anne pronto se convirtió en la favorita de su tía, que
era de religión metodista. Anne se convirtió en la predilecta de la hermana de
su madre porque, además de estar casi siempre en cama como consecuencia de su
asma, era una niña buena, la que más se parecía a su madre y a quien su tía
quiso, con las mejores intenciones, en palabras de María José Coperías, «moldear
a su imagen y semejanza», inculcándole los preceptos morales de su religión
metodista. Aquí se hace necesario hacer algunas precisiones sobre esta confesión
religiosa. Ernst Troeltsch, el gran sociólogo e historiador de las religiones
alemán, en su clásico estudio El protestantismo y el mundo moderno
(1911), no se detiene en esta creencia, pues sus intereses se centran en Lutero
y en Calvino. Tampoco lo hace Max Weber en su aún más célebre ensayo La ética
protestante y el espíritu del capitalismo (1901), pues su estudio le lleva a
dirigir su atención en el luteranismo, el calvinismo, el puritanismo y el
pietismo, pero, sin embargo, al comienzo de la segunda parte, al hablar de los
fundamentos religiosos del ascetismo laico, sí estima conveniente advertir
someramente que el metodismo es un representante histórico del protestantismo
ascético, añadiendo: «El metodismo nació hacia la mitad del siglo XVIII dentro
de la Iglesia oficial anglicana y en la intención de sus fundadores no aspiraba
a ser tanto una nueva Iglesia como una renovación del espíritu ascético dentro
de la Iglesia antigua; sólo más tarde, y sobre todo al pasar a América, se
separó de la Iglesia anglicana» [4]. Los grandes estudios sobre el metodismo no
están traducidos al castellano [5]. El que fuera Profesor de Historia de la
Iglesia en la Universidad de Manchester, el reverendo Benjamin Drewery
(1918-2008), escribió un conciso pero excelente artículo sobre el Metodismo en
el muy autorizado Diccionario de Religiones Comparadas dirigido por S. G. F.
Brandon [6], en el que, además de la enjundiosa bibliografía reproducida en la
nota 5, resume muy bien los principales objetivos de esa «forma de vida y culto
cristianos» iniciados por los hermanos John y Charles Wesley, cuyos seguidores,
al morir los fundadores, constituyeron una confesión religiosa distinta,
separación ajena a las intenciones de los Wesley, pero inevitable para Drewery,
debido «al peculiar desarrollo de las Sociedades por ellos creadas». Los Wesley
se habían opuesto a que sus predicadores administraran los sacramentos, algo ya
discutido por Thomas Coke en América al identificar el presbiterado con el
episcopado. Según los Wesley, sus seguidores debían asistir por la mañana a la
comunión en la iglesia parroquial y por la tarde al servicio evangélico
(predicación). Como había numerosos seguidores de los Wesley que no tenían
vínculos con la Iglesia de Inglaterra y como los clérigos de esta Iglesia se
negaban crecientemente a administrar la comunión a los metodistas, el
distanciamiento derivó en abierta ruptura en 1836, bastante después de
fallecidos los Wesley a finales de la centuria anterior. En el siglo XIX se
producirá no sólo este alejamiento decisivo del anglicanismo, sino el propio
cisma dentro del metodismo. Para lo que aquí interesa, sólo recordar que los
Wesley rechazaban la doctrina de la «doble predestinación» de Calvino, que
organizaron a sus seguidores en grupos locales que se reunían semanalmente y que
resultaba imprescindible para ser admitido «el sincero deseo de salvarse del
pecado por la fe en Jesucristo y dar prueba de ello en la vida y en la
conducta». Vida cristiana disciplinada y acción social eran muy relevantes. Los
metodistas ingleses se preocuparon mucho de las cuestiones teológicas, mientras
que las sociales prevalecieron entre los estadounidenses. También hubo entre los
primeros metodistas una fuerte influencia del arminianismo. En el mencionado
estudio de Troeltsch [7] se nos habla de esta corriente, en realidad, una
reacción teológica iniciada por Jacobo Arminio (1560-1609) contra el
determinismo estricto de los calvinistas. El arminianismo, que es de origen
holandés, sostiene que la soberanía de Dios era compatible con el libre albedrío
humano, y que Cristo murió por todos los hombres, no sólo por unos pocos
elegidos. La heroína de la novela de Anne Brontë, en efecto, podría suscribir
por entero aquellas palabras entrecomilladas del «deseo de salvarse del pecado
por la fe en Cristo» y llevar una vida recta y ordenada, pero tampoco renuncia
al libre albedrío, a la libertad individual que no admite sometimiento alguno y
que se rige, ante todo, por la moral cristiana, evangélica, pero también por lo
que le dicta la propia conciencia, que es inalienable. No podemos olvidar que
esa ramificación característica de las Iglesias protestantes, y nos referimos
aquí al cisma en el metodismo a la muerte de sus fundadores, tiene mucho que ver
con la ausencia de jerarquía de estos movimientos religiosos y a la democracia
interna de estos grupos, donde el debate y la discusión eran permanentes, algo
que se halla en la entraña misma de las grandes democracias anglosajonas, pero
de lo que carecen notablemente los partidos políticos actuales en el sur de
Europa, desde Grecia hasta Italia, Francia, España y Portugal, como viese con
agudeza difícil de superar el jurista, sociólogo y politólogo francés Maurice
Duverger [8].
Aquí
podríamos hacer una rápida digresión sobre la pretendida relación de Anne
Brontë, y también de su hermana Charlotte, con el desarrollo del espíritu
capitalista, o al menos su supuesta impúdica aceptación de este sistema
económico nacido en Florencia a finales del siglo XIII [9]. Decimos esto porque
ha habido investigadores que las han tildado, nada menos, especialmente a
Charlotte, que de prosélitas del imperialismo liberal burgués de la era
victoriana. En el estudio comparativo que lleva a cabo Nair María Anaya
Ferreira, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre la
novela Jane Eyre y la sugerente novela Wide Sargasso Sea
(publicada en 1966), de Jean Rhys [10], escritora nacida en la isla de
Dominica, una república del mar Caribe perteneciente a la Mancomunidad Británica
de Naciones, se hacen una serie de afirmaciones que carecen, en nuestra opinión,
del necesario rigor crítico, por su tendenciosidad y forzadas deducciones, y que
incluso parecen estar contaminadas de un feminismo radical de ideología
marxista, pero también leninista, al menos del Lenin autor de El
imperialismo, fase superior del capitalismo (1916). El propósito de Jean
Rhys es recuperar a esa mujer misteriosa, Bertha Mason, la esposa demente del
Sr. Rochester, en cuya casa trabaja como institutriz y de quien se enamora Jane
Eyre, que está encerrada en el ático de la casa, lo mejor atendida posible, dada
su extrema y creciente agresividad incontrolada, y con quien se casó Edward
Fairfax Rochester en la localidad de Spanish Town, al sudeste de Jamaica, muy
cerca de Kingston [11]. De ahí que en el preciso momento en que va a consumarse
la unión matrimonial entre Rochester y Jane Eyre, surja del fondo de la iglesia
una voz, la del abogado que representa al hermano de Bertha Mason, que dice que
sí que hay un impedimento, ¡y menudo impedimento!, ya que Rochester está
efectivamente casado legalmente desde hace varios años. Jean Rhys crea un
contrapunto, al narrar la infancia y juventud de Bertha Mason, de Jane Eyre,
demasiado antipática para la escritora de Dominica por su severa rectitud moral.
Pero interesan aquí sobre todo las conclusiones de Anaya Ferreira. Admite que
«si bien es cierto que la institutriz creada por Charlotte Brontë trasciende las
limitaciones impuestas a su posición social, también es verdad que sólo lo logra
apoyándose en esas mismas nociones sociales y culturales que se propone rebasar»
[12]. De ahí la importancia que concede la mencionada profesora universitaria a
la «conciencia de clase» de la heroína de Charlotte Brontë: «Esta conciencia de
clase subyace [bajo] la trama de la novela y sale a la superficie en los
momentos en que es necesario definir socialmente a la protagonista. Así como la
niña Jane se sitúa en la pobreza y la rechaza, la joven institutriz no acepta
tampoco los intereses, los contactos y las conveniencias de los aristócratas, si
bien no se atreve a juzgar los principios y el comportamiento del señor
Rochester y la señorita Ingram [Blanche Ingram, una joven de clase alta de quien
se rumorea se siente atraído Rochester]» [13]. Como últimos ejemplos de este
extenso artículo de Anaya Ferreira, sólo reproduzco estos comentarios acerca de
la resuelta heroína de Charlotte Brontë: En ella «la conciencia de clase se
transforma en una conciencia nacionalista» … «la educación y la religión son los
ejes sobre los que gira el desarrollo de Jane Eyre, no sólo como personaje sino
como símbolo, en última instancia, del imperialismo inglés» … «Jane se convierte
en un modelo arquetípico de la mujer inglesa educada cuya misión es “civilizar”
a los menos afortunados (lo que precisamente constituye, para algunos críticos,
el elemento central del imperialismo)» [14].
El
problema de cierta crítica literaria es que, en vez de tratar de ser fiel a las
verdaderas intenciones del escritor, en vez de atenerse lo más estrictamente
posible a lo que dicen los personajes de las obras y, por supuesto después de
analizar los valores formales, escudriñar los aspectos psicológicos y
espirituales si los hubiere, como es en esta circunstancia el caso de manera
sobrada, esa crítica, digo, lleva a cabo una suerte de hipóstasis, esto es, una
suplantación, una mixtificación, que consiste en efectuar un análisis
principalmente «ideológico» en el que encaje el concepto de ideología al que se
adhiere el crítico, y que suele ser una ideología de índole marxista, o
feminista-marxista, como ocurre en el ejemplo aducido. Hablamos de la
«ideología», de la «superestructura» en la terminología de Marx, que no es más
para él que una consecuencia de circunstancias materiales y económicas. Es
decir, a este tipo de críticos —cuyo máximo ejemplo universal quizá sea el
húngaro Georg Lukács, un hombre de una cultura inmensa y de un talento
extraordinario, pero malogrados por ese prejuicio ideológico marxista-leninista
con el que enjuició las grandes obras de la literatura, especialmente el periodo
clásico de la novela burguesa desde Walter Scott hasta Thomas Mann, prejuicio
que convierte desgraciadamente en inservibles, por espurios, sus eruditísimos
análisis— no les parece interesar el alma, ni el espíritu, ni la psicología
profunda de los personajes, ni los móviles de sus actos cuya raíz se encuentra
en el sanctasanctórum de la conciencia, sino que lo que les interesa es intentar
demostrar que son, por encima de todo, mejor aún, exclusivamente los exponentes
de una clase social, de una «ideología», el resultado de unas circunstancias
históricas, por supuesto esencialmente determinadas por causas económicas, y
todo lo que hacen está, por tanto, en última instancia, explicado por la clase,
la ideología y la base material de existencia. En definitiva, estos críticos no
ven a la persona, al individuo, a ese hombre de carne y hueso que reivindica
Unamuno en la primera página de su inmortal Del sentimiento trágico de la
vida en los hombres y en los pueblos (1912), sino que ven, por el contrario,
sólo a la sociedad, a la colectividad, a la clase social, y estos son para ellos
el verdadero sujeto de la Historia, como afirmase Carlos Marx en el
Manifiesto Comunista (1848) y repitieran después sus seguidores más
conspicuos, empezando por el artífice de la Revolución bolchevique, que fue en
estos asuntos aún más radical y extremista que su mentor de Tréveris. A estos
críticos les cuesta sobremanera entender que a estos autores, a las hermanas
Brontë, o a Tolstói o a Dostoievski, por citar sólo algunos, les preocupa ante
todo la condición humana individual, el corazón humano, con sus grandezas y con
sus miserias, y que en sus obras hacen desfilar de manera muy intensa
situaciones, esta vez, sí, humanas, que conmueven al lector, hasta hacer que le
broten las lágrimas. Es decir que les preocupa indagar en el afán de superación,
en el aprendizaje del espíritu, en el sentimiento de la maldad, de la bondad o
en el deseo infinito de ser libres, y para eso tales encarnaciones literarias
individuales tienen que decidir por sí mismas en el momento decisivo y llevar a
cabo una elección de tipo moral. Por eso, las deducciones de Anaya Ferreira,
traída aquí en esta ocasión, pero que podría haber sido perfectamente otro
crítico, son, a nuestro entender, demasiado forzadas, demasiado artificiales,
demasiado hipostasiadas. Puede ser, y resulta curioso que se da invariablemente
en el caso de los novelistas que acabo de mencionar, que el crítico rechace las
profundas convicciones religiosas de los mismos, sus recios principios morales,
que en lo que se refiere a las hermanas Brontë eran, desde luego, diques
infranqueables. ¿Es que se le pretende negar a estas escritoras su libertad de
elección propia en lo que se refiere a la temática de sus novelas y poemas, y se
las quiere convertir, en el mejor de los casos, en «inconscientes» heraldos del
nacionalismo y del imperialismo británicos? ¡Dios mío, qué ceguera intelectual
la de esos críticos! Además, el mencionado economista alemán Werner Sombart, que
mantuvo importantes puntos de diferencia con Max Weber en lo referente a la
influencia del catolicismo en el desarrollo del espíritu capitalista, señalaba
en el aludido libro (cuya edición original es de 1913) que no siempre se movió
el capitalismo por un afán de lucro desmesurado y por la pura codicia, sino que
hubo un capitalismo durante siglos que estuvo frenado poderosamente en sus
apetitos por principios morales, católicos primero, y protestantes después; es
más, que incluso, frente al estereotipo que nos ofrecen algunos historiadores,
hubo confesiones protestantes que se opusieron vivamente al espíritu del
capitalismo, y que si éste salió en buena medida adelante fue debido a la
racionalización ascética de la existencia practicada por esos grupos religiosos.
Lo de los principios católicos merece ser subrayado, porque casi siempre se
tiene la idea simplista de que el capitalismo se desarrolló gracias al
calvinismo, el pietismo y otras confesiones protestantes, y si bien esto es en
muy buena medida cierto, también lo es que el capitalismo, como ya hemos
señalado, nació indiscutiblemente en Florencia, y que hombres como Santo Tomás
de Aquino, o San Antonino de Florencia, arzobispo de la ciudad del Arno en el
siglo XV, o el franciscano San Bernardino de Siena, muerto en 1444, o, sobre
todo, Leo Battista Alberti, conocido principalmente como arquitecto y
tratadista, pero que en sus Libri della Famiglia canta las alabanzas de
la sancta masserizia (la santa economicidad, la economía doméstica),
hicieron también mucho por el desarrollo de ese espíritu en sus escritos
relacionados con la economía y la teoría del valor, un espíritu capitalista
imbuido de preceptos morales y no carcomido aún por la codicia, la avaricia o el
afán desmedido de acumulación de riquezas [15]. Estas últimas características
empezaron a abrirse camino desde finales del siglo XVIII, y desde luego podemos
asegurar que no prendieron en el ánimo ni en el alma de las hermanas Brontë. Por
supuesto que eran partidarias de la propiedad privada y del sistema económico de
libre mercado, pero con unos límites, sin perder nunca de vista al ser humano y
sus necesidades, esto es, sin renunciar a esa ya perdida humanización del
capitalismo, que, aunque no se lo crean esos críticos, ha existido y todavía
pervive entre algunos empresarios occidentales.
Pero
no quiero extenderme aquí más sobre un tema tan complejo y problemático. Sólo
añadiré que sí que hay acercamientos de otra muy distinta naturaleza a este tipo
de novelas, como la que efectúa Paz Kindelán en la introducción de la edición de
Cátedra de Cumbres borrascosas [16], donde sí logra aproximarse bastante
a las verdaderas intenciones de la autora, a su indómito sentido de la libertad,
a su concepción apasionada del amor y a su panteísmo filosófico, un término que,
sin embargo, hay que emplear con suma cautela al hablar de una escritora educada
en una estricta religión anglicana.
En
tercer término, la relación con sus hermanas, sobre todo con Emily. El
acercamiento de Anne a Emily se produjo cuando Charlotte fue enviada con quince
años a Roe Head, un internado. Es entonces cuando la ágil y fecunda imaginación
de Anne y de Emily inventa un mundo increíble de fantasía, el de los reinos de
Gondal y de Gaaldine, cuyos personajes aparecen en numerosas ocasiones en los
poemas posteriores de ambas hermanas. En ese mismo colegio de Roe Head, adonde
vuelve Charlotte como profesora en 1835, es internada Anne un año antes de lo
previsto por su edad, ya que Emily no ha podido resistir la disciplina del
internado aun en compañía de Charlotte, y allí sufrirá Anne una fuerte crisis
emocional y física, aunque, como indica María José Coperías, la resistió con
admirable valentía y entereza.
En
cuarto lugar, su sincero cristianismo, ajeno a cualquier tipo de fariseísmo. Sus
acendradas creencias religiosas convierten a Anne probablemente en la más
destacada escritora en el seno de la fe cristiana del siglo XIX, no sólo en
Inglaterra, sino en toda Europa.
La
síntesis argumental y temporal de la novela es, de manera abreviada, la
siguiente. Todo el relato está escrito en primera persona por Gilbert Markham,
quien le escribe a su cuñado Halford, marido de su hermana Rose, veinte años
después de conocer a Helen, la protagonista absoluta de la novela, y, por tanto,
veinte años después de dar comienzo los acontecimientos, a fin de explicarle
pormenorizadamente su intensa experiencia vital. Con el propósito de esclarecer
esos acontecimientos, Gilbert se retrotrae al jueves anterior al último domingo
de octubre de 1827. El relato lo empieza a escribir en 1847, poniendo fin al
mismo el 10 de junio de ese año. Gilbert, un campesino relativamente acomodado
que se esfuerza en su trabajo, es hijo de la señora Markham, viuda, y sus
hermanos son Rose y Fergus. Los cuatro miembros de la familia viven en Linder
Car, una casa rodeada de un amplio terreno que en el imaginario de Anne Brontë
debía estar situada en los páramos de Yorkshire. Especialmente a Gilbert le
causa una viva impresión la llegada a la mansión abandonada de Wildfell Hall, a
unos tres kilómetros de Linder Car, en la cima de una colina, de una extraña
inquilina, Helen, que está acompañada de su pequeño hijo Arthur y de su criada
Rachel. Entre los dos se establece al poco tiempo una respetuosa y cordial
relación, que irá convirtiéndose de manera creciente en admiración y fascinación
por parte de Gilbert, quien adivina paulatinamente que esa enigmática y hermosa
mujer esconde tras de sí un indescifrable misterio. La atracción hacia la nueva
vecina se ve acentuada, además, por la mediocridad espiritual de las jóvenes que
rodean a Gilbert, en especial Eliza Millward, que coquetea con él de modo
presuntuoso como corresponde a una persona que ante todo sólo está prendada de
sí misma. Eliza es hija del reverendo Michael Millward, y tiene una hermana que
se llama Mary. También están los Wilson, ricos hacendados, encabezados por la
señora Wilson, viuda de un terrateniente, y sus hijos, Jane, Robert y Richard.
Otro personaje fundamental es Frederick Lawrence, amigo de Gilbert, pero que,
cuando en éste se despierta el sentimiento amoroso hacia Helen, malinterpreta la
sigilosa y discreta actuación de Frederick para con Helen, malentendido que sólo
se desvanecerá cuando Gilbert conozca la realidad de la historia de la
misteriosa inquilina de la sombría y destartalada mansión de la colina. Cuando
la relación de amistad entre Gilbert y Helen ha llegado a su punto álgido,
cuando Gilbert, que es un hombre tímido y reservado, pero de ardiente corazón
capaz de amar plenamente y de nobles sentimientos, cree tener alguna esperanza
en su relación con Helen, a la que visita con frecuencia y de cuyo hijo, Arthur,
se ha hecho muy amigo, la enigmática inquilina aparentemente lo defrauda, pues
Gilbert piensa que mantiene una relación íntima secreta con Frederick. Ante las
palabras de desolación y de cierto reproche de Gilbert a Helen al final del
capítulo XV por lo ocurrido, que, como hemos dicho, no es más que un
malentendido, Helen se limita, en un rasgo muy propio de su carácter, a
entregarle un Diario que ella ha estado escribiendo hasta entonces, para que lo
lea y conozca la realidad del halo de misterio que la rodea, agrandado por las
habladurías del lugar, algunas de cuyas vecinas, sobre todo Eliza Millward,
critican con maledicencia a la inquilina, considerándola una mujer de moral
dudosa o incluso depravada. El único que siempre ha confiado enteramente en ella
es Gilbert, que bajo ningún concepto permite que en su presencia se pronuncien
chismorreos y críticas malintencionadas e infundadas sobre Helen. Pero aquel
comportamiento de Helen con Frederick, que Gilbert no acierta a entender, le
lleva por primera vez a dudar de su sinceridad, y como Helen lo estima de
verdad, y quizá sienta ya por él algo más que estima y amistad, le confía su
Diario, convencida de la nobleza de intenciones y ausencia de doblez de Gilbert
para con ella.
El
Diario de Helen, que está escrito en primera persona, ocupa íntegramente, sin
interrupción alguna, desde el inicio del capítulo XVI hasta el final del
capítulo XLIV de la novela, que consta en total de 53 capítulos. El Diario
comienza el 1 de junio de 1821, cuando ella tiene dieciocho años, y se
interrumpe bruscamente el 3 de noviembre de 1827, muy pocos días después de
conocer Helen a Gilbert Markham. En este Diario, que Gilbert lee ávidamente y en
un estado de ánimo de creciente admiración e incluso veneración por su autora,
da cuenta muy detallada Helen de sus experiencias vitales durante esos años y de
las circunstancias que la han llevado a alojarse en Wildfell Hall. Nos enteramos
que Helen, cuyo apellido de soltera es Graham, vive en compañía de sus tíos, el
Sr. Maxwell y su esposa Peggy Maxwell, dos excelentes personas, que hacen
admirablemente la labor de tutores y consejeros de Helen, educándola en unos
consistentes principios morales que no excluyen, a pesar de la aparente
severidad de su tía, que en realidad esconde un tierno amor hacia ella y un
inquebrantable deseo de protección ante el peligro y las maldades que se
esconden entre los hombres, que no excluyen, decimos, la enseñanza de la
inalienable libertad de decisión propia y de la autonomía personal, evitando que
se deje llevar por la irreflexión, la improvisación y el atolondramiento. Al
contrario, potencian en ella el análisis sereno de las situaciones, la
observación atenta del carácter y de las inclinaciones espirituales de las
personas y actuar siempre según los principios que dicta nuestra conciencia más
escondida, en correspondencia con las enseñanzas de Jesús, que nunca pueden ser
perjudiciales. Por supuesto que toda esta educación encuentra su verdadero
fundamento en la ética cristiana evangélica, esto es, no tanto, como suele
resultar más común en los Estados Unidos y en algunas confesiones protestantes,
en la lectura atenta del Antiguo Testamento, que también, como, sobre todo, en
la lectura y enseñanza del Nuevo, en especial de los Evangelios y del mensaje
del Nazareno. De ahí la actitud de servicio desinteresado, la abnegación y la
capacidad para el sacrificio de que dará muestra Helen en su dramática y
atormentada experiencia personal, así como su ilimitada capacidad para perdonar.
Estas actitudes morales inquebrantables en Helen sólo podían provenir del
mensaje de Cristo.
La
primera prueba que se le presenta a Helen es la decisión que debe adoptar ante
las pretensiones matrimoniales del Sr. Boarham, amigo del Sr. Maxwell y
terriblemente aburrido y vulgar, aunque adinerado. Por diversas razones, sus
tíos ven, sin embargo, este partido conveniente para Helen, pero como ella ha
aprendido muy bien la independencia de criterio que le han enseñado,
especialmente su tía, se muestra inflexible, y, con toda la cortesía del mundo,
rechaza la proposición del ya impertinente Sr. Boarham, con la consiguiente
perplejidad de éste. La firmeza de Helen es manifiesta cuando le espeta al
ansioso pretendiente que «en un asunto tan importante como éste [el matrimonio],
me tomo la libertad de juzgar por mí misma, y ninguna opinión puede alterar mis
inclinaciones… » (cap. XVI). Es muy importante tener en cuenta la fecha en que
escribe su novela Anne Brontë, en plena época de triunfante moral victoriana,
cuando la conveniencia material solía imponerse en los acuerdos matrimoniales,
cuando muchas veces la moral era inequívocamente hipócrita, y, sobre todo,
cuando una joven muchacha que pertenecía a una clase social elevada, como era el
caso de Helen, no podía prácticamente decidir por sí misma en asuntos tan
«trascendentales». Este será el primer ejemplo, pero a lo largo de toda la
novela Anne Brontë se opondrá con todas sus fuerzas a esa moral hipócrita y a
esas convenciones y prácticas sociales de sumisión de la mujer. A los tíos de
Helen no les hizo este rechazo matrimonial por parte de su sobrina ninguna
gracia, pero la querían y respetaban tanto que terminaron aceptándolo sin más
reproches. Otro pretendiente fracasado será también el Sr. Wilmot, asimismo
amigo del tío de Helen.
No
ocurre lo mismo con el joven y apuesto Arthur Huntingdon, por quien desde el
primer momento se siente atraída Helen después de haberlo conocido en un baile
en casa del Sr. Wilmot. En ese baile conoce también a Annabella Wilmot, sobrina
del Sr. Wilmot y rica heredera, y a Milicent Hargrave, prima de Annabella y que
se hará muy pronto amiga y confidente de Helen. Pero en este caso de su
sugestión por Arthur, sin embargo, su tía sí pone algunos reparos, aconsejándole
que no se precipite, aunque ella argumenta que es muy buena «fisonomista» (cap.
XVI) y que está convencida de no haberse equivocado en su elección. Su tía le
advierte reiteradamente que Arthur es un calavera, que se rumorea fundadamente
que mantiene relaciones con una mujer casada, pero Helen lo niega todo y se
aferra a la sincera atracción que siente hacia él y a su puro amor. Hasta
Rachel, la fiel criada, le dice al respecto a su querida señorita, mientras le
ayuda a vestirse: «Creo que una dama nunca es demasiado cuidadosa al elegir
marido» (cap. XXII). Incluso admitiendo que tales pecados fuesen ciertos, cosa
que ella no cree, Helen le dice a su tía en una conversación sobre tan delicado
asunto: «… pero si bien odio los pecados, amo al pecador, haría mucho por su
salvación…» (cap. XVII). Esta frase es completamente evangélica y nos recuerda
inmediatamente la actitud de Jesús con María Magdalena, con la mujer adúltera
(Jn 8, 2-11) o con aquella otra mujer pecadora pública que le unge los pies con
perfume y se los besa en la casa del fariseo, perdonándole Jesús sus pecados (Lc
7, 36-50). Con posterioridad, en 1879, ese mismo sentimiento de amar al pecador,
lo pondrá Dostoievski en boca de una de sus creaciones más beatíficas y santas,
el stárets Zósima (un stárets es un consejero y maestro de un
monasterio de religión ortodoxa griega) de Los hermanos Karamazov, cuando
enseñaba que se debía «amar al hombre en su pecado», palabras que nos recuerda
oportunamente Helen Iswolsky en su sobrecogedora síntesis de la historia de
Rusia [17].
El
enamoramiento de la heroína se intensifica con motivo de la estancia de varios
días, desde el 19 al 24 de septiembre de 1821, de Arthur y de algunos de sus
amigos en la casa de los tíos de Helen, invitados por el Sr. Maxwell para una
cacería. Allí se darán cita, entre otros, Arthur, Annabella, Milicent, el Sr.
Boarham y Lord Lowborough, muy amigo de Arthur. La Sra. Maxwell descubre
casualmente a Arthur colmando de besos a Helen en una habitación, circunstancia
que le sorprende sobremanera, y fuerza una breve conversación privada entre la
severa y prudente tutora y el fogoso amante, en la que éste llega incluso a
afirmar que sacrificaría su cuerpo y su alma por su amada, enfáticas palabras de
las que recela con instintiva convicción la Sra. Maxwell, diálogo que será
seguido de un rápido pero sincero intercambio de palabras a solas entre tía y
sobrina. Al día siguiente de este incidente, Arthur redobla sus acometidas con
Helen, que ni mucho menos son falsas, pues es cierto que se siente fascinado por
la hermosa joven, que finalmente vence cualquier escrúpulo y resistencia,
quedando rendida ante él. Su tía lleva a cabo un postrer intento de evitar un
desenlace que intuye fatal para su sobrina, diciéndole, cuando ésta le confiesa
que el único y peor vicio de Arthur es la irreflexión, que «la irreflexión puede
conducir a actos criminales, y no será más que una pobre excusa a los ojos de
Dios» (cap. XX). A los argumentos de su tía, Helen responde con una batería de
diversas citas de las Sagradas Escrituras que dejan más que sorprendida a la
Sra. Maxwell, quien ignoraba el profundo conocimiento de Helen de la Biblia.
Finalmente, se fija la fecha de la boda para el día de Navidad.
En la
extensa anotación del Diario con fecha de 18 de febrero de 1822, Helen hace
balance de las primeras semanas de matrimonio, incluido el viaje de novios por
Francia y por Italia, donde apenas se han detenido a ver monumentos y obras de
arte, que para nada interesan al Sr. Huntingdon. Tampoco le atraen en absoluto
los libros, algo que comienza a dificultar la relación cotidiana de Helen con su
marido, pues ella es una gran e inteligente lectora, y le gustaría mucho poder
intercambiar esas experiencias y sensaciones íntimas que proporcionan los buenos
libros con su querido esposo. Pero muy pronto se da cuenta que eso es
sencillamente imposible. En relación directa a esta cuestión, anota Helen el 25
de marzo: «Hago todo lo que puedo para entretenerle, pero es imposible hacer que
se interese por aquello de lo que más me gusta hablar…» (cap. XXIV). Del
mencionado 18 de febrero, hay otro apunte muy singular: «Está muy enamorado de
mí… casi demasiado. Me conformaría con menos caricias y más racionalidad»
(cap. XXIII). Helen, que, a pesar de su juventud, es una persona emocionalmente
muy adulta y equilibrada, no quiere ser un «animalito mimado» (cap. XXIII).
Cuando su marido le reprocha sus rezos, que en ningún momento han mostrado la
más mínima señal de beatería, sino de íntima y directa comunicación con Dios, de
estímulo ante las adversidades de la vida, Helen le responde que, sin embargo, a
ella sí que le gustaría verlo absorto en sus rezos sin tener una mirada para
ella, «porque cuanto más amaras a tu Dios, más profundo, puro y verdadero sería
tu amor por mí» (cap. XXIII). Estas insólitas y anticonvencionales palabras,
prácticamente imposibles de encontrar en la literatura de la época, brotan de lo
más hondo del sentimiento religioso de Anne Brontë, que está convencida, como
auténtica cristiana, que el mejor camino para llegar al corazón del hombre es a
través de Dios. De nuevo la evocación de algunas frases de Jesús en el
Evangelio, es aquí evidente. En el marco de esa misma conversación, cuando
Arthur le responde riéndose que él no está hecho para ser un santo, Helen aduce
de nuevo argumentos extraídos de las parábolas de Jesús, por ejemplo de la
parábola de los talentos (Mt 25, 14-30). Así se explica que le conteste
apaciblemente a Arthur, quien, en realidad, no comprende nada de ese extraño
lenguaje de su esposa: «A quien le es dado poco, le será pedido poco, pero a
todos se nos pide el mayor esfuerzo de que seamos capaces […] pero todos
nuestros talentos aumentan con el uso, y todas las facultades, tanto buenas como
malas, se fortalecen con el ejercicio […] Nunca esperaría que te convirtieras en
un beato, pero es perfectamente posible ser un buen cristiano sin dejar de ser
un hombre feliz y alegre» (cap. XXIII). El natural alegre de Helen, la infancia
feliz que ha vivido, la autoestima que ha sabido despertar en ella su tía, su
amor por todas las criaturas de Dios, le orientan a una concepción de la ética
cristiana en la que, naturalmente, sin renunciar al esfuerzo, el autodominio, la
disciplina y el control de los instintos y de las pasiones desordenadas, hay un
claro rechazo a que la persona viva como una amargada, en constante disputa con
el mundo y con los hombres; muy al contrario, el cristiano debe ser una persona
feliz y estar alegre, puesto que se le ha dado conocer la buena nueva. El
Cristo evangélico no quiere hombres sombríos y taciturnos, reprimidos y
resentidos (como fue, sin duda, el eximio teólogo Juan Calvino, quintaesencia
del fanatismo religioso en la Europa moderna [18]), sino alegres, nobles,
limpios de corazón, inocentes y felices. Lo que ni mucho menos significa que esa
inocencia y esa felicidad haya que interpretarlas como ingenuidad estúpida, como
la renuncia a la responsabilidad de la propia libertad que tan siniestramente
desea el nonagenario interlocutor de La leyenda del gran inquisidor de
Dostoievski, sino como puro candor (como ese candor sencillo y sublime de Inger
en la película Ordet, de Carl Theodor Dreyer), como «pobreza de
espíritu», al modo como después quedaría encarnada en el personaje más «pobre de
espíritu» y más auténticamente evangélico de toda la literatura mundial, el
príncipe Mischkin de la novela El idiota del mismo escritor ruso, cuya
pureza de alma era tan infinita —no tan grande, sino tan infinita— que
semeja ser un alter Christus, al modo de San Francisco de Asís, quizás el
único «otro Cristo» que haya existido en la vida real de la humanidad.
Helen ansía que su marido esté contento, viva feliz y alegre, pero para que eso
sea factible tiene que lograr encontrarse a sí mismo, y esto es algo que ni
puede él solo hacer ni tampoco —bien sea por orgullo, por soberbia o por
cualquier otra razón— permite que los demás le ayuden a conseguir, empezando por
su solícita, desinteresada y, especialmente dotada para ello, esposa.
| |
|
|
 |
|
|
Imagen completa de la lápida que emerge sobre los restos mortales de
Anne Brontë. Se halla en un cementerio de estampa muy propia
de un cuento gótico, próximo a la iglesia de Saint Mary, en
Scarborough, una localidad situada en la costa del mar del Norte
de Yorkshire, donde la escritora recibió sepultura el 28 de
mayo de 1849. Afectada de tuberculosis como sus dos hermanas, en
Scarborough hubo de vivir Anne sus únicos días tranquilos y felices. |
|
|
Casi
todos los críticos y estudiosos coinciden en que Anne Brontë se inspiró, para
elaborar el personaje de Arthur Huntingdon, en su propio hermano Branwell Brontë
[19], un joven que fracasó en todos sus intentos profesionales, aficionado a la
pintura, y que, después de haber encontrado empleo como preceptor, se enamoró de
la señora de la casa, acabando por ser despedido, cuando aquélla decidió no
traspasar determinados límites. A partir de ahí, la vida psicológica y física de
Branwell Brontë empeora, se da a la bebida, fuma opio y lleva una vida disipada
que le conducirá muy joven a la muerte a finales de septiembre de 1848.
Helen
es una mujer culta, muy sensible hacia las maravillas de la naturaleza y del
arte, pero al mismo tiempo incapaz de mentir, lo cual es para ella un gravísimo
pecado, y de una profunda e indestructible confianza en Dios, sin el que la vida
no tendría sentido. No podemos olvidar que Anne Brontë publica su novela nada
menos que en julio de 1848, es decir cuando una oleada revolucionaria no vista
anteriormente recorre de un extremo al otro Europa, en muchos casos con el
decidido propósito de liberar a los campesinos y a los trabajadores de las
durísimas condiciones materiales que impone la industrialización y el
capitalismo deshumanizado, aunque prácticamente todas esas revoluciones
terminarán en fracaso. Junto a esas nobles aspiraciones, también se extiende por
Europa el ateísmo, que redoblará su envite después de un breve interregno
durante la época dorada del Prerromanticismo y del Romanticismo, sobre todo
alemán (pensemos, por ejemplo, y sin ser exhaustivos, en Wilhelm Heinrich
Wackenroder, en Ludwig Tieck, en Novalis, en Carlos Guillermo Federico Schlegel
o en Annette von Droste-Hülshoff). El ateísmo tiene sus principales antecedentes
en las ideas de los materialistas mecanicistas franceses del siglo XVIII, aunque
recibirá un empuje decisivo con el cienticifismo, esto es, la fe ilimitada en la
ciencia como sustitutivo de la religión revelada y del misterio de la
Encarnación, fe ilimitada que muy pronto dará sus frutos en el Positivismo de
Augusto Comte, quien sustituye, en efecto, la religión por la ciencia,
convirtiéndola en Ciencia con mayúsculas, esto es, en la verdadera y única
Religión del hombre, una Ciencia que también tendrá su Iglesia y sus oficiantes,
de la que él será su sumo sacerdote. Contra este espíritu creciente de fe
ilimitada en el progreso científico, que tanto descuida el progreso moral, se
rebela Anne Brontë, lo que ni mucho menos significa que rechace la ciencia y los
adelantos de la técnica, sino que la ciencia positiva y la investigación
empírica pueden ser perfectamente conciliables con la fe en la verdad revelada.
En esto, Anne Brontë, a pesar de ser inglesa y protestante, es tomista, es
decir, ve con simpatía los intentos de Santo Tomás de Aquino de conciliar la
Teología y la Filosofía, la fe y la razón. Un mundo que excluye a Dios, como
desde al menos 1864-1866 comprenderá de modo insuperable en toda la literatura
universal de cualquier época el gran novelista ruso Dostoievski, es un mundo que
termina destruyendo la dignidad y libertad del hombre, más aún, un mundo que
aniquila al hombre y lo transmuta en un mero instrumento al servicio del Estado
y de la consecución de fines estatales [20].
A
partir de mayo comienzan las ausencias y los viajes, cada vez más frecuentes,
prolongados e injustificados. Se manifiesta, asimismo, cada vez más, en la
convivencia cotidiana la inconsistencia moral de Arthur, su inmadurez, sus
caprichos de niño consentido y mimado, sus desaires y falta de respeto hacia su
mujer, su ociosidad contumaz o sus quehaceres vulgares. Tres semanas antes del
23 de septiembre llega un grupo de amigos de Arthur, a los que invita a pasar
una temporada en su casa, estancia que se prolonga más allá del 4 de octubre.
Anne Brontë hace una aguda descripción psicológica, en ese capítulo y en los
siguientes, de esta galería de personajes con los que se relaciona Arthur, en
buena medida para saciar su vacío existencial, personajes cuyos caracteres y
maneras de ser van desde la sumisión y la resignación hasta la más desordenada y
amoral depravación de la conducta. Describamos someramente a los principales de
ellos, siguiendo de modo conciso sus itinerarios vitales. En primer lugar, la ya
mencionada Annabella Wilmot, una mujer hermosa, culta, dotada para la música,
inteligente, pero terriblemente superficial, vanidosa, engreída y fatua, que
coquetea descaradamente con hombres casados, como con el propio Arthur
Huntingdon, provocando situaciones de penosa humillación para Helen, quien trata
de salir airosa lo mejor que puede de tan comprometidas y bochornosas
situaciones. Aunque a quien tiene verdaderamente desesperado Annabella es a su
marido, Lord Lowborough, amigo de Arthur, del que se irá distanciando cuando
vaya descubriendo poco a poco su verdadero comportamiento, mucho peor que cuando
eran jóvenes condiscípulos; pero, sobre todo, sufre indeciblemente al
convencerse de que su mujer, Annabella, de la que está sinceramente enamorado,
no sólo no le ama, sino que incluso le desprecia. En el transcurso de la novela
terminamos enterándonos que Lord Lowborough, un hombre de corazón noble y de
espíritu hogareño, cuando ve con sus propios ojos la infidelidad de su esposa,
acaba separándose de ella y encontrando por fortuna la felicidad con otra mujer.
También hemos mencionado a Milicent Hargrave, prima de Annabella Wilmot, una
muchacha encantadora, que se hace pronto cómplice en la comprensión de los
infortunios de Helen, pues su propio marido, Ralph Hattersley, amigo de
correrías de Arthur, es un depravado, con un comportamiento instintivo y animal,
pero que, también por suerte, acabará reformándose por completo y volviendo al
regazo de su sufriente esposa. La hija de Ralph y de Milicent se llamará Helen
por expreso deseo de su madre, en honor a su querida amiga.
Quien
sí que no tendrá posibilidad alguna de regeneración, lo mismo que Arthur, es
Grimsby, otro de sus amigos, quizás el más depravado de todos ellos.
Cuando
Helen corrobora, mediante una sencilla estratagema, que Arthur le es infiel con
Annabella, y se produce entre los esposos un creciente e irreversible
distanciamiento, tiene lugar un hecho penoso para Helen, y es que el hermano de
Milicent, Walter Hargrave, pretende conquistarla, de manera poco limpia y
farisaica, independientemente de que se sienta atraído por ella, una atracción
que parece ser más bien sensual, pero la perspicaz Helen lo advierte de
inmediato, y, además de rechazarlo varias veces, la última con una resolución y
firmeza encomiables, se incubará en su alma una profunda aversión hacia él,
hacia Walter, pues siente íntimamente que no ha sido leal y se ha aprovechado de
un momento de crisis en su matrimonio. Este acoso persistente y semiclandestino,
lo sabe resolver Helen con discreción e inteligencia; por ejemplo, con el
silencio, no respondiendo a las insinuaciones y mediante el autocontrol. Por
eso, en uno de esos últimos intentos del oblicuo Hargrave, en que Helen le
responde con afilada sequedad, ella misma piensa luego para sí: «¡Qué buena cosa
es ser capaz de dominar el propio temperamento» (cap. XXXV). Pero en Helen no
tiene cabida el resentimiento. Por eso, ese mismo día, cuando Walter aprovecha
una oportunidad para disculpar su injustificable comportamiento, ella le
responde evangélicamente: «Váyase, pues, y no vuelva a pecar». Como él
insistiera en solicitar su perdón y en que olvide su «precipitada arrogancia»,
Helen le dice con frialdad: «El olvido es algo que no se compra con un deseo».
Finalmente, ante la nueva insistencia de Walter de obtener su perdón (sin duda
para lavar su mezquina conciencia), y que en prueba de ello le dé la mano, Helen
da por zanjado el breve encuentro buscado por Walter, respondiéndole otra vez a
la manera evangélica: «Sí… aquí la tiene [la mano], y mi perdón con ella; pero…
no vuelva a pecar» (cap. XXXV; la cursiva es del texto novelístico).
Anteriormente, cuando Walter quiere presentarse ante ella como un amigo, le
expresa Helen: «A la verdadera amistad debe preceder un conocimiento íntimo; le
conozco a usted poco, señor Hargrave, y sólo de oídas» (cap. XXIX). Mucho más
adelante en el tiempo, un eminente discípulo heterodoxo de Sigmund Freud, el
psicoanalista alemán de familia judía Erich Fromm, escribirá en su hermoso libro
El arte de amar (1956), que amar supone conocer a la persona amada, que
no se puede amar en abstracto, como el fatuo y autocomplaciente Autodidacto de
La náusea (1938) de Jean Paul Sartre, quien estúpidamente afirmaba que
amaba a toda la Humanidad, sino que se ama a una o a varias personas en
concreto, y que para eso es preciso conocerlas. El amor (y la amistad es una
forma de amor), viene a concluir Fromm, es conocimiento.
Para
concluir con este desagradable arquetipo humano, en su penúltimo intento por
conseguir la rendición de Helen, y después de manifestarle con ironía sarcástica
que le parece un ser a la vez humano y angelical, le pregunta, asimismo con
amarga ironía, si es feliz, si es «tan feliz como quisiera». A lo que ella
responde con una contestación sublime e imperecedera: «Nadie es tan
bienaventurado hasta ese punto, a este lado de la eternidad» (cap. XXXVII). «¡A
este lado de la eternidad!» Desde luego, no hace falta decir nada más. Con eso
está dicho todo. La respuesta de Helen, de Anne Brontë en realidad, tiene no
sólo una honda significación religiosa, sino una profunda significación
metafísica. La felicidad, la bienaventuranza completa, la dicha plena, será la
contemplación eterna de Dios por parte de la persona, en cuerpo y alma, como tan
ardientemente deseaba Miguel de Unamuno. La otra felicidad es una felicidad
terrestre, sin duda un derecho del individuo, incluso, si se quiere,
inalienable, como creían honradamente los Padres Fundadores, en especial Thomas
Jefferson, pero solamente una felicidad terrenal, no celestial. De otro
lado, nos hallamos aquí ante la estremecedora y temblorosa, en el sentido
kierkegaardiano, noción de eternidad, lo que no tiene principio ni fin; nosotros
estamos instalados en ella, en un lado de ella, el lado temporal, sufriente,
pero hay otro lado, y ese no se terminará nunca. Esta idea, esta creencia, este
sentimiento, que a tantos aterra, a Helen, a Anne Brontë, la llena de gozo, pues
la contemplación eterna de Dios, del Misterio último del Universo, de ese Punto
Omega del que hablaba Pierre Teilhard de Chardin en Ciencia y Cristo
[21], significa la anulación del tiempo, un único instante que es siempre el
mismo, aunque renovado e infinitamente pleno de dicha. Esto fue, entre otras
cosas, lo que le faltó comprender a Federico Nietzsche, cuando hablaba de haber
tenido su pensamiento más abismal, la idea del eterno retorno, que por primera
vez intuyó, como afirma en Ecce Homo, en agosto de 1881. Pero Nietzsche
se queda sólo con el «sentido de la tierra», como Empédocles, como Hölderlin,
que desde luego no es poco, sino mucho, mucho, mucho, pero le falta alcanzar las
alturas inefables de la beatitud celestial, de la trascendencia del alma que se
extasía ante la contemplación de Dios, como supieron intuir, incluso sentir,
como nadie en Occidente los místicos españoles, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús. De ahí, que el originalísimo y tremendo pensamiento del
solitario de Sils Maria, sea un pensamiento fallido, abortado, apresado en un
callejón sin salida intelectual y espiritual.
Sería
demasiado prolijo —y no se pretende aquí, ni mucho menos, narrar todos los
pormenores de la novela, que para eso está Anne Brontë, quien lo hace de modo
admirable— detenerse en los innumerables episodios de maltrato psicológico, de
humillante desconsideración y falta de respeto de Arthur hacia Helen, quien sólo
encontrará consuelo en su pequeño hijo Arthur, del que teme, con más que
fundadas razones, que termine influenciado por la amoralidad y el comportamiento
desordenado, caprichoso y dominado por los apetitos más groseros, de su padre.
Por eso, en uno de sus soliloquios sobre el papel, Helen, ante el destino
incierto de su pequeño, se deja llevar, por un instante, el único en toda la
novela, por un leve eco de la doctrina de la predestinación de Calvino, cuando
es bien sabido que Anne Brontë no participaba de esa terrible y angustiosa
creencia religiosa (ver la anotación del Diario del 25 de diciembre de 1822,
cap. XXVIII).
Arthur
Huntingdon, por si fuera poco, bebe alcohol de un modo cada vez más alarmante, y
esta descomunal ingestión cuando está con sus amigos, que en alguna ocasión le
lleva prácticamente al delírium trémens, explica en parte su animalidad. Pero
todo es mucho más complejo, porque Arthur, en determinados momentos, parece que
quiere como un niño grande desvalido a su mujer, y, sobre todo, que siente que
no puede prescindir de ella, que la necesita, pues en el fondo de lo que queda
de su desbaratada alma vislumbra, aunque sea muy ligeramente, que es un perdido
y que con una crueldad rayana en lo patológico está haciendo desgraciada a la
mujer que una vez lo quiso como nadie lo habrá de querer nunca. Los principios
morales de Helen son tan recios y tan hondos, su pensamiento tan sano y noble,
que, aunque naturalmente se vaya aislando de manera progresiva, evitando el
contacto social, nunca se le agriará el carácter, nunca se convertirá en una
resentida con deseo de venganza, nunca perderá su capacidad para perdonar y para
la piedad. Ello podrá descubrirse en la última parte de la novela, cuando
Helen —que termina por huir de la casa de Huntingdon con el mayor sigilo, en
compañía de su fiel criada Rachel y de su hijo Arthur, instalándose en Wildfell
Hall, que es donde la conoce Gilbert Markham—, en un acto inaudito, decida
volver a cuidar a su esposo enfermo.
En
medio de ese terrible calvario en que se ha convertido su vida al lado de
Huntingdon, todavía tiene ánimo y sentido común Helen para aconsejar con cordura
y extraordinaria madurez a otras personas, como a la joven Esther Hargrave, la
hermana pequeña de Milicent, a quien, en relación a un matrimonio precipitado, y
teniendo en cuenta, además, su amarga experiencia, le confiesa: «Cuando te
aconsejo que no te cases sin amor, no te aconsejo que te cases sólo por amor.
Hay otras muchas cosas que deben considerarse. Mantén el corazón y la mano bajo
tu dominio hasta que veas una buena razón para entregarlos» (cap. XLI).
Asimismo, en una conversación con Ralph Hattersley, sin que pueda escucharla
Milicent, ante los reproches de Ralph por cómo se está consumiendo su esposa
después de cinco años de matrimonio, haciéndola culpable de ese deterioro
físico, que él, para desviar la culpa, atribuye a los quebraderos de cabeza que
le dan los niños, Helen le abre los ojos y con bondad, pero también con
resolución, le dice al disoluto marido de su íntima amiga: «Le diré lo que es:
es el desgaste silencioso y la constante angustia por culpa de usted, mezclados,
sospecho, con un miedo físico por parte de ella. Cuando usted se porta bien,
sólo se atreve a alegrarse con miedo; no tiene seguridad, ni confianza en su
juicio o en sus principios, sino que está siempre temiendo el final de una
felicidad pasajera; cuando usted se porta mal, sólo podría enumerar todos los
motivos de su terror y su tristeza. Al soportar en silencio la maldad, ella se
olvida de que es nuestro deber llamar la atención a nuestros semejantes por sus
transgresiones» (cap. XLII). Ya que Ralph ha tomado de modo tan cretino el
silencio de Milicent por indiferencia, Helen le da a leer un par de cartas que
le ha escrito a ella su querida amiga, en las que no hay el más mínimo reproche
hacia su execrable marido; todo lo contrario: lo disculpa constantemente y
atribuye sus actos a la influencia de sus amigotes. Ralph se ruboriza, se
avergüenza, se maldice, y se compromete a dar satisfacción de los delitos
cometidos, y, si no es capaz, que Dios le condene. Pero Helen, cual auténtica
madre espiritual, le responde con inusual hondura teológica: «No se maldiga,
señor Hattersley. Si Dios hubiera tenido en cuenta la mitad de sus invocaciones
como ésta, hace tiempo que estaría en el infierno; y usted no puede dar cumplida
satisfacción por el pasado cumpliendo con su deber en el futuro, puesto que su
deber no es más que lo que le debe usted a su Creador, y no puede hacer
otra cosa que cumplirlo: es otro quien debe dar satisfacción por sus
delitos pasados. Para reformarse, invoque la bendición de Dios y Su
misericordia: no Su condena» (cap. XLII). El deber del hombre, pues, no es
primordialmente el deber del hombre con el hombre, sino ante todo el deber del
hombre con Dios. Sólo cumpliendo el hombre este deber que tiene contraído con
Dios, que consiste en creer en Él y en amarlo, puede el hombre cumplir con su
deber para con el hombre, que consiste en hacerle el bien. Toda esta concepción
del deber es de raigambre evangélica y está asimismo en las Cartas de San Pablo.
A pesar de conocerla gracias a las enseñanzas de su padre, Anne Brontë se
distancia aquí de la Crítica de la razón práctica de Manuel Kant y de su
imperativo categórico, del deber por el deber, es decir, de esa autonomía moral
del sujeto que se encuentra solo con su conciencia, «ante el tribunal de su
conciencia» en palabras de Kant, y deberá elegir en los momentos auténticamente
decisivos. Es evidente que para Anne Brontë, el hombre, sin la ayuda de Dios, no
puede nada [22].
Una
vez que se interrumpe el Diario de Helen, ha podido ya Gilbert enterarse de que
quien le ha facilitado la huida ha sido el propio hermano de Helen Graham,
Frederick Lawrence, que lo dispone todo para que se instale en la antigua casa
familiar, pues la destartalada casa de la cima de la colina, Wildfell Hall, es
la mansión donde nacieron ella y Frederick. Esto deshace de inmediato el
malentendido de Gilbert para con Helen y con Frederick, a quienes había visto
juntos de la mano, de noche, paseando, y los había supuesto, lógicamente,
amantes, error que conduce a Gilbert, quien en esta única ocasión se deja llevar
por sus impulsos, a propinarle un puñetazo a Frederick, hecho del que, por
supuesto, como corresponde a su nobleza, se disculpará oportunamente, disculpas
que serán rápidamente admitidas.
Nada
más terminar de leer el Diario, acude a grandes zancadas Gilbert a Wildfell
Hall, pero tendrá que vencer, lo que consigue gracias a la ayuda inesperada de
su admirador el pequeño Arthur, la resistencia de la vieja Rachel, que se ha
convertido en la «guardiana del honor de su señora», y de la que ya tiene
Gilbert un concepto muy distinto, es decir, claramente positivo, pues se ha
informado a través del Diario de lo fiel que le ha sido a Helen en medio de
todas las dificultades, peligros y sinsabores. La extensa conversación que
mantienen ambos es uno de los momentos culminantes de la novela, y, por
supuesto, Gilbert, como un auténtico caballero que es, lo primero que hace es
pedirle disculpas a la mujer que ama con todas las fuerzas de su corazón. Pero
Gilbert se queda profundamente abatido, confuso, casi no sabe qué decir, cuando
ella le dice que no deben verse más, que lo estima y lo considera un amigo, pero
resulta imposible cualquier relación. Ante la incredulidad y la desazón de
Gilbert, que no acierta a comprender, Helen trata de reconfortarlo diciéndole
que ya «nos encontraremos en el Cielo» (cap. XLV). Hay en esta parte del
diálogo entre ambos, un diálogo que de manera clara dirige intelectualmente
Helen, una alusión, probablemente intencionada por parte de Anne Brontë, a la
distinción neoplatónica entre amor carnalis y amor spiritualis,
tal y como lo expresó, basándose en Plotino, el humanista italiano Marsilio
Ficino a finales del siglo XV. El amor carnalis sería el amor ferinus,
es decir, la pasión puramente física, que es la que rechaza en este momento
Helen, y el amor spiritualis, por su parte, puede adoptar la forma de
amor humanus o de amor divinus. Como nos explica con toda su
apabullante erudición Panofsky a propósito de esta teoría de Ficino, tanto el
amor humanus como el amor divinus son amor, esto es, vienen a ser
engendrados por una Belleza («el esplendor del rostro de Dios») que, por su
propia naturaleza, llama al alma a Dios. El que el amor adopte una de esas dos
formas no es una cuestión cualitativa, sino de grado [23].
Dado
que Helen es una gran aficionada a la pintura y ella misma pinta cuadros
cualitativamente estimables con destino a la venta para sobrevivir en Wildfell
Hall, no está de más recordar que la pintura donde quizás más admirablemente se
expresa esa distinción neoplatónica entre los dos grados de amor, sea el célebre
lienzo de Tiziano conocido como Amor sagrado y Amor profano, de 1514, que
se conserva en la Galería Borghese de Roma. Aunque parezca paradójico, la figura
femenina desnuda es, según la conocida interpretación de Panofsky, «la Venere
Celeste que simboliza el principio de la belleza universal y eterna, pero
puramente inteligible. La otra [la que está vestida] es la Venere Volgare
que simboliza la “fuerza generadora” que crea las imágenes perecederas, pero
visibles y tangibles, de la belleza en la tierra. Ambas son, por tanto,
honorables a su manera». Por eso, unas líneas más arriba, matiza: «Frente al
contraste moral o incluso teológico de [Cesare] Ripa, el cuadro de Tiziano no es
un documento de moralismo neomedieval, sino de humanismo neoplatónico. Sus
figuras no expresan un contraste entre el bien y el mal, sino que simbolizan un
principio en dos modos de existencia y dos grados de perfección. El noble
desnudo no desprecia a la criatura mundana cuyo asiento accede a compartir,
pero, con una mirada generosamente persuasiva, parece estarle comunicando los
secretos de una región más alta; y nadie ignora el parecido más que fraternal
entre ambas figuras». Por eso, para el gran iconólogo alemán, «en realidad, el
título debería ser Geminae Veneres (Venus Gemelas), pues las representa
[Tiziano] en el sentido de la filosofía neoplatónica de Ficino» [24].
Como
la conversación entre Helen y Gilbert es de una intensidad filosófica y
teológica nada corriente en una novela escrita por entonces por una mujer en la
Inglaterra victoriana, conviene insistir en ella, subrayando el largo párrafo
que contiene toda una disertación de Helen sobre lo que debe ser en el futuro su
relación con Gilbert, alocución en la que, si bien momentos antes hemos
detectado ecos del pensamiento neoplatónico y de Dante Alighieri, ahora la
visión extática neoplatónica nos retrotrae a Miguel Ángel y su relación ideal,
como correspondía al neoplatonismo profundo de Buonarroti, con la muy real pero
virtuosa sin tacha Vittoria Colonna, viuda del español Marqués de Pescara, allá
por los años de 1536 a 1538, una amistad, que, como admite el máximo conocedor
del genial creador florentino, el historiador de origen húngaro Charles de
Tolnay, «avivó y ahondó la fe del artista, datando de estos años su conversión
espiritual» [25].
En
este punto sería pertinente hacer una sucinta aclaración sobre la literatura
escrita por una mujer y la literatura escrita para mujeres o incluso literatura
feminista. Lo estimamos necesario por lo expresado en el párrafo anterior de
«una novela escrita por entonces por una mujer en la Inglaterra victoriana», que
no debe interpretarse como que el autor de estas reflexiones distinga entre
literatura hecha por hombres y literatura hecha por mujeres. La forma de esa
expresión tiene más bien un carácter puramente sociológico, de sociología de la
literatura, pues la única distinción que en aquel sentido hacemos es entre buena
y mala literatura, aunque, para ser precisos y rigurosos, no existe «mala»
literatura, puesto que, sencillamente, eso no sería literatura, sino, en todo
caso, pseudoliteratura, un mero sucedáneo, y no una creación artística. La buena
literatura, la literatura a secas, sí admite grados, naturalmente. Así pensaba
de hecho la propia Anne Brontë, lo que revela su fina educación cultural y
espiritual, y lo manifiesta en el Prefacio a la segunda edición de la novela,
todavía bajo el pseudónimo de Acton Bell, de 22 de julio de 1848: «… si un libro
es bueno, lo es independientemente del sexo de quien lo ha escrito». También en
ese Prefacio, en su segundo párrafo, hace toda una brevísima pero firme
declaración de principios: «Deseaba decir la verdad, porque la verdad siempre
comunica su propia moral a aquellos que son capaces de aceptarla».
La
prueba decisiva a la que será sometida Helen en relación con la consistencia o
no de sus principios morales cristianos, su sentido de la piedad y de la
compasión, tendrá lugar cuando, unos dos meses después de esa última
conversación con Gilbert, abandone inesperadamente Wildfell Hall para atender a
su marido enfermo, a pesar de que ella huyó de su lado porque la convivencia con
él era absolutamente insoportable. Esta huida y esta entrega de esposa, no la
entiende Gilbert, aunque Frederick, que al principio pensaba lo mismo, le
despeja la única explicación de tan inusitado comportamiento: no le ha movido
«nada, salvo su propio sentido del deber» (cap. XLVII). Insistimos que se trata
de un sentido del deber, no kantiano, sino cristiano. Ya hemos señalado antes la
diferencia. Los capítulos postreros de la novela están dedicados a describir la
abnegada entrega de Helen en cuidar lo mejor posible a su incorregible esposo,
que, lejos de arrepentirse de lo que ha hecho, continúa insultándola y
tratándola con verdadero vilipendio. En el fondo, como insinuábamos antes, lo
que siente Arthur Huntingdon es un profundo aborrecimiento de su propia persona,
aunque su orgullo y su soberbia le impidan reconocerlo. El estado del paciente
se irá agravando progresivamente, entrando cada vez con mayor frecuencia en
estados de delirio que constituyen un trastorno y una merma del control de sus
facultades mentales. También sufre físicamente mucho. Helen le advierte del
enorme peligro que corre si continúa bebiendo, pero él no abandona el alcohol.
La angustia y el horror ante la muerte del desdichado enfermo, ya casi
moribundo, resultan verdaderamente patéticos. Le resulta de todo punto imposible
poder creer en una vida más allá de la muerte, en la trascendencia del alma. En
algunos momentos de lucidez reconoce ante Helen lo distinto que hubiese sido
todo si le hubiera hecho caso, pero inmediatamente vuelve una y otra vez a
proferir maldiciones y mostrar reacciones propias de un animal acorralado. De
pronto, como en un arrebato de desesperación, le coge la mano a su esposa, se la
besa con emoción, pero, al darse cuenta de que Helen no comparte su alegría, le
reprocha de nuevo su supuesta frialdad, lo que él cree que es insensibilidad y
dureza de corazón. Está incapacitado para entender la misericordia y el perdón.
Llega incluso a preguntarle si no lo va a perdonar. Ella, por supuesto, le
contesta que hace tiempo que le ha perdonado. Ante la esperanza que alberga aún
de curarse, y de cuál sería el futuro con ella, Helen mantiene lo que hace mucho
ha decidido en su interior: «… si quieres que tenga consideración por ti, son
los hechos, y no las palabras, los que deben ganarte mi afecto y mi estima»
(cap. XLVIII). Finalmente, sobreviene la gangrena. Helen hace un supremo
esfuerzo por reconfortarlo espiritualmente, por conseguir que se arrepienta con
sinceridad. Pero él no puede. Sólo siente miedo. Miedo ante la muerte, ante lo
desconocido, ante el ingreso terrible en la nada. Él trata de aferrarse a la
posibilidad de vivir, y ante su pregunta de si esa posibilidad, en su estado,
resulta verosímil, Helen le ofrece una respuesta que no oculta la palmaria
realidad, pero que sobre todo atiende a la disposición que de manera permanente
debe tener el individuo hacia la muerte, esto es, que hay que tener preparada
el alma ante lo inevitable: «Siempre existe la posibilidad de morir y es
siempre conveniente vivir teniendo en cuenta semejante posibilidad» (cap.
XLVII). Cuando ella le sugiere que piense en la bondad de Dios, él le responde
que «Dios no es más que una idea». Sin embargo, Helen no se rinde. De ahí que le
responda: «Dios es Infinita Sabiduría, y Poder, y Bondad, y AMOR; pero si esta
idea es demasiado vasta para tus facultades humanas, si tu entendimiento se
pierde en su abrumadora infinitud, fíjala en Aquel que condescendió a asumir
nuestra naturaleza, que ascendió a los Cielos incluso en Su glorificado cuerpo
humano, en quien la plenitud de la divinidad brilla» (cap. XLIX).
| |
|
|
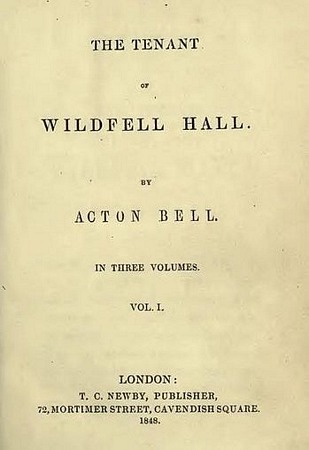 |
|
|
La inquilina de Wildfell Hall es la
segunda y última novela de Anne Brontë. Publicada en 1848
bajo el seudónimo de Acton Bell, es, probablemente, la más
impactante de las novelas de las hermanas Brontë y tuvo un éxito
impactante. |
|
|
Con la
muerte de Arthur Huntingdon, la novela entra en su recta final. Gilbert y Helen
terminan encontrando la dicha juntos para siempre, no sin antes, en el último
capítulo, mostrarnos Anne Brontë su inmensa capacidad para describir la ternura
y el puro sentimiento amoroso entre quienes se aman intensamente. Este último
encuentro entre ambos, fortuito, cuando Gilbert casi se había resignado a no
poder poseerla más que en su corazón y en sus sueños, pero sin palparla, sin
sentir su aliento y la vibración de su grácil y hermoso cuerpo, es de un lirismo
plenamente romántico, en el más alto sentido del término. El intermediario
casual entre los amantes es un hermoso eléboro, la llamada Rosa de Navidad, una
flor perteneciente a las ranunculáceas, como las peonías, que es de una
fragilidad y de una delicadeza exquisita, pero, asimismo, de una increíble
fortaleza. Es, por supuesto, un símbolo, un símbolo de que el amor es algo
sumamente hermoso y delicado, pero que si está asentado en cimientos firmes, no
sólo no se romperá, sino que sobrevivirá eternamente. Como ese aparentemente
frágil eléboro, que ha resistido las peores heladas del invierno. En el
ofrecimiento que le hace Helen a Gilbert de la delicada flor, que él al
principio no sabe interpretar, se encierra un profundo simbolismo. Y aún hay
más. Las diferencias sociales y de rango, pues Helen es una rica heredera y
Gilbert un campesino, a veces rudo, no son nada cuando el amor fructifica entre
los enamorados con pureza y nobleza de sentimientos, con confianza mutua, sin
engaños ni dobleces. A la pregunta de Gilbert, «¿Me amas de verdad, Helen?»,
responde ella «con expresión seria», es decir, manifestando su inmenso amor pero
manteniendo el control de sí misma, como es consustancial a su carácter: «Si me
amaras como yo te amo, no habrías estado tan cerca de perderme; esos escrúpulos
de falsa delicadeza y orgullo jamás te habrían turbado de esa manera; habrías
visto que esas diferencias y distinciones de rango, nacimiento y fortuna tan
importantes para el mundo son como polvo comparadas con esa unidad de
pensamientos y de sentimientos, de almas y corazones que se aman y se comprenden
sinceramente» (cap. LIII).
Frederick Lawrence, el prudente, pacífico y caballeroso hermano de Helen,
termina casándose con Esther Hargrave.
Del
mismo modo que en Cumbres borrascosas, el futuro quedará asegurado, un
futuro lleno de esperanza en la bondad del corazón del hombre, cuando nos
enteramos que el apuesto Arthur, el hijo de Helen Graham y Arthur Huntingdon, y
la bella Helen, la hija de Milicent Hargrave y Ralph Hattersley, acabarán
casándose y uniendo sus destinos, como antes lo hicieran Gilbert Markham y Helen
Graham. 
Málaga, 21 de agosto de 2012.
__________
NOTAS
19. Sobre Branwell Brontë, entre otros, han escrito por extenso Winifred
Gérin, Daphne du Maurier y Tom Winnifrith. Ninguno de estos estudios biográficos
está traducido al castellano.
|