|
|
|
|
|
|
|
|
|
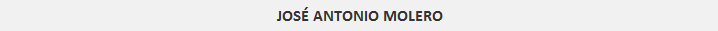 |
|
«Granada tiene
dos ríos, ochenta campanarios, cuatro mil acequias,
cincuenta
fuentes, mil y un surtidores y cien mil habitantes.»
FEDERICO GARCÍA
LORCA, Buenos Aires, 1933.
| |
|
QUIENES TENEMOS YA cierta edad recordamos que en los tiempos
en que nos tocó vivir la infancia no era un hecho habitual
que las casas estuviesen provistas de agua corriente como
ocurre en nuestra actualidad. No era tampoco cosa frecuente
ver engalanadas de fuentes las calles y plazas de nuestros
pueblos y ciudades. Salvo en los contados casos en que
dispusiesen de un pozo o un venero natural en el patio
propio, desde antiguo todos teníamos asimilada como práctica
normal que disponer de agua en casa para satisfacer la sed
propia, elaborar los alimentos y la higiene personal
requería transportarla directamente del pozo, de la acequia
o de la fuente más próxima. Ir a por agua a la fuente fue,
durante mucho tiempo, un acto tan típico como habitual y
necesario.
En un contexto como el descrito, surge la figura del aguador
(o ‘aguaor’) como un oficio que ejercieron por igual hombres
y mujeres y cuya importancia fue mayor de la que ahora
podamos hacernos una idea. Tan así es que incluso fue motivo
inspirador de nuestros más celebrados pinceles; no hay más
que recordar el famoso cuadro de Velázquez, titulado “El
Aguador de Sevilla” (c. 1620).
Sin bares ni heladerías ni otros establecimientos que
conocemos hoy, era muy de agradecer encontrarse con aquel
personaje enjuto de carnes, cabeza bajo un sombrero del
palma y tez achicharrada por el sol, pregonando su agua
fresca con un buen chorro de voz que difícilmente pasaba
inadvertido: «¡Acabaíca de bajar la traigo ahora! ¡Fresca
como la nieve! ¿Quién quiere aguaaa? ¡Nieve! ¡Nieeeve de la
sierra! ¡¿Quién quiere agüita fresca, que se va el tío?!».
Mediante el pago de una pequeña cantidad, el aguador daba de
beber a todo aquel que solicitara su servicio. La venta del
preciado líquido se llevaba a afecto a granel, para lo cual,
unas veces iba provisto de un cántaro, que cargaba a las
espaldas, y un vaso de hojalata, y otras de un botijo u
otros recipientes de arcilla, metal o vidrio. Tratándose de
gran cantidad, los aguadores acarreaban el agua, a lomos de
un burro, en grandes tinajas normalmente de barro o de
cobre, que ponían dentro de serones de esparto, dispuestos a
recorrer la ciudad de un extremo a otro.
Con el fin de mantener el agua fresca, los aguadores solían
mojar y mantener bien húmedos los serones de esparto. Era
también tarea del aguador el suministro en cantidades
mayores a las casas particulares, cuyos dueños, a fin de que
no faltase el agua, acostumbraban a dotar las viviendas de
un aljibe o de una o varias tinajas de gran tamaño que
garantizase su provisión durante, al menos, unas semanas.
Para evitar la acción calenturienta del ambiente, estos
recipientes se ubicaban en el rincón más apartado de la
casa.
|
|
|
|
|
 |
|
|
“Dos
moriscas y un aguador de
Granada” (1576). Lámina del 'Civitates
Orbis Terrarum'. Obra de Georg Braun y
Frans Hogenberg (1572 a 1617).
(Ilustración: wikipedia.org) |
|
|
|
|
El oficio de aguador comenzó en Andalucía con la llegada de
los árabes, y su ejercicio gozaba de buena consideración. En
Granada, muy ligada al concepto del agua por su clima y a la
historia de al-Ándalus, el aguador era una figura típica y
necesaria, y así lo fue desde la época nazarí hasta mediados
del siglo XX. Es en Granada donde nuestro cuento va a tener
lugar.
... ... ...
En Granada, los primeros aguadores se asentaron en el actual
barrio de La Churra, que, en el tiempo de esta historia,
recibía el nombre de El Mauror, que quiere decir “barrio de
los aguadores”. Por tratarse de un bien muy preciado, para
vigilar la calidad del agua estaba el ‘muhtasib’ (o
‘almotacén’), que tenía el encargo de supervisar la labor de
los aguadores, velando que solo tomaran agua apta para el
consumo humano. Así, el muhtasib obligaba a los aguadores a
abastecerse de los manantiales ya reconocidos como potables
y de aquellas zonas del río situadas por encima de las
partes contaminadas, ya que los vertidos de aguas sucias
tanto por el uso doméstico como por vertidos de los talleres
iban a parar al río.
Entre los aguadores que gozaban de mejor fama por la
frescura y limpieza del agua que proveía, estaba Pedro Gil,
más conocido entre el paisanaje por Perogil, un individuo
corpulento, ancho de espaldas y de aspecto todavía joven,
que abastecía sus aparejos de venta con el agua que sacaba
de un pozo de La Alhambra.
A pesar del aire jovial que irradiaba su semblante, Perogil
no era feliz en su matrimonio. Le había tocado en suerte
(mala suerte, más propiamente) una mujer holgazana, iracunda
y dominante, a la que había que sumar una caterva de hijos
irrespetuosos y desobedientes que lo asediaban como una
nidada de hambrientos cuclillos.
Un día, en uno de sus viajes al pozo, encontró en un banco
de piedra, junto al brocal, a un hombre desfallecido. Al
momento, se apeó del burro para socorrerlo, pero, al
percatarse de que era moro, a la sazón proscritos por orden
real, se apoderó de él la incertidumbre. No obstante, viendo
el estado en que se encontraba aquel desdichado, intentó
reanimarlo.
Recuperado aparentemente de su mal trance, el desconocido
sorprendió a Perogil, pidiéndole que, en lugar de bajar los
cántaros de agua en el borrico, lo bajase a él, a cambio de
lo cual le pagaría el doble de lo que pudiese ganar con el
agua en toda la jornada. Más por compasión humana que por
convicción de la dádiva, Perogil aceptó, pero le dijo que no
quería recompensa alguna.
Al llegar a Granada, preguntó al moro adónde lo llevaba, y
este repuso que no tenía casa ni conocidos, pero que lo
compensaría con creces si lo admitía en su casa.
El bueno de Perogil, al verlo en tan extremado apuro, lo
condujo a su modesta vivienda. Ni que decir tiene que la
mujer puso el grito en el cielo, advirtiéndole de las
consecuencias que podría tener para ellos alojar en su casa
a un huésped musulmán, pero el aguador, que estaba
convencido de la bondad de su acto, hizo oídos sordos a lo
que consideraba una sinrazón despiadada y colocó al
sarraceno en la parte más fresca de su casa, y le dio por
cama una estera y una zalea por abrigo.
|
|
|
|
|
 |
|
|
“El aguador y el turista", entre 1900 y
1910, de Rafael Señán y González.
Colección fotográfica del Museo de Arte
Hispano Musulmán. Granada.
(Foto: www.alhambra-patronato.es) |
|
|
|
|
Aquella noche, un fuerte ataque epiléptico puso
inesperadamente en peligro la vida del moro. En un momento
en que parecía haber recuperado el aliento de la vida, dijo
a Perogil, con voz entrecortada y desfallecida, que temía
estar a las puertas de la muerte, pero que, en
agradecimiento de lo que había hecho por él, le dejaba una
cajita de sándalo que llevaba atada a su cuerpo con una
cuerda. Se repitieron las convulsiones, cada vez más
violentas, hasta que el desdichado infiel expiró.
Una gran preocupación se apoderó de inmediato del aguador y
su mujer, pensando en la posibilidad de que, al encontrar el
cadáver de un hombre en su casa, enemigo de la fe cristiana
por demás, la gente podría tratarlos, al propio tiempo, de
asesinos y de encubridores, y la Justicia hacerles pagar con
la horca la obra de caridad que había hecho el padre de
familia.
Pero la Providencia, que todo lo ve, no estaba dispuesta a
que aquella injusticia siguiese su curso. Fue entonces
cuando Perogil tuvo una idea: como era de noche, podría
sacar el cadáver envuelto en una estera y enterrarlo a
orillas del Darro. Y, como nadie había visto entrar al moro
en su casa, nadie podría relacionar con ellos aquella
muerte, cuando el paso de los días pusiese al descubierto el
cuerpo inanimado de aquel desdichado.
El atribulado matrimonio se dispuso a poner en práctica su
plan tal como ambos lo habían pensado. Su mujer le ayudó a
envolver el cuerpo sin vida en la estera, que cuidaron atar
convenientemente con una cuerda, y lo cargaron sobre el
asno. Pero la fatalidad quiso que viviera enfrente del
aguador un barbero llamado Pedrillo, individuo envidioso,
muy chismoso y charlatán, al que un mal golpe de la
casualidad le permitió ver aquella noche entrar en casa a
Perogil acompañado de un hombre vestido a la usanza árabe.
Por un ventanillo que le servía de mirilla, estuvo fisgando
toda la noche la luz que se filtraba por los resquicios de
su vecino, y, antes de que se dejasen notar las primeras
luces del alba, observó que Perogil salía con su jumento
portando una carga que le resultaba sumamente extraña.
Siguió al aguador a cierta distancia, hasta que vio que se
detenía a cavar una fosa, a orillas del río, para enterrar
un bulto cuya silueta parecía dibujar un cuerpo humano.
El barbero volvió a su casa y, cuando se hizo de día, se
dirigió a casa del alcalde, que era cliente suyo de todos
los días. Mientras lo rasuraba, le refirió lo que había
visto, afirmando que Perogil, el aguador, había encubierto y
luego dado muerte a un moro, seguramente para robarle, y que
lo había enterrado aquella misma noche.
Para desgracia de Perogil, si el barbero era un chivato, no
le iba a la zaga el alcalde, el hombre más autoritario,
usurero y avariento de Granada. Como era de esperar, examinó
el caso desde el punto de vista de robo con asesinato: el
botín sería grande y lo importante era que pasase a manos de
la Justicia, aunque Perogil fuese a la horca.
|
|
|
|
|
 |
|
|
Aguadores abasteciendo sus pertrechos en la
fuente del Avellano, otro santuario del agua
por excelencia y un celebrado rincón del
romanticismo andaluz. (Acuarela del s. XIX).
(Foto: brunoalcaraz.blogspot.com) |
|
|
|
|
Llamó de inmediato a una pareja de alguaciles y les dio
orden de hacer preso a Perogil, que no tardaron en
cumplirla, pues poco después comparecía ante el alcalde el
acusado con su acémila.
—¡Estás perdido, miserable! Has dado protección a un
proscrito de la fe con la intención de matarlo. Estás
acusado de herejía y crimen, y tales delitos solo se pagan
con el patíbulo —le dijo al aguador con aspecto ceñudo y voz
áspera.
—¡Oh, señor, piedad; soy inocente —clamaba Perogil, viéndose
ya colgando de una soga.
—Pero seré benevolente contigo —continuó el alcalde con un
tono voz más conciliador—. Consideraré que el muerto en tu
casa era un infiel, al que tú, en un arrebato incontenible
de fe, has dado muerte por ser enemigo de la religión.
Echemos, pues, tierra al asunto —propuso el alcalde—, y
entrégame todo lo que le has robado al sarraceno.
El pobre aguador, atemorizado, explicó detalladamente lo
sucedido con aquel hombre. Pero fue inútil. El alcalde
estaba obstinado en que el moro era poseedor de joyas y
otras riquezas, y no hacía otra cosa que insistir en su
entrega.
—Señor, ya os he dicho que ese desdichado no era portador de
dinero alguno —insistió Perogil—; únicamente me dejó una
mísera caja de sándalo como agradecimiento por haberlo
traído a mi casa.
—¿Dónde está esa caja? —inquirió el regidor municipal.
—En uno de los cestos de mi borrico —repuso el aguador.
De inmediato, vino un alguacil con la cajita de sándalo.
El alcalde, con manos temblorosas y codiciosos destellos en
los ojos, la abrió y no encontró más que un rollo de
pergamino lleno de caracteres arábigos y un cabo de vela.
Convencido de que no había botín, escuchó las explicaciones
del aguador y, convencido de su inocencia, lo dejó en
libertad, pero se quedó con el burro en compensación de las
costas del pleito.
Desprovisto de su medio de transporte, el desgraciado
aguador había de subir y bajar el cántaro al hombro a diario
desde la fuente de La Alhambra, y, para como de sus males,
tenía que soportar, además, los reproches de su esposa, que
le echaba en cara no haber escuchado a tiempo sus
advertencias.
Los chillidos eran tan continuo y las riñas tan pertinaces
que, un día, el el desventurado Perogil llegó al colmo de su
aguante, y, viendo en la caja de sándalo la causa de todos
sus males, la cogió, la levantó todo la alto que podía y la
estrelló contra el suelo, con la intención de destrozarla.
La caja, al caer, se abrió, dejando salir de su interior un
rollo de pergamino, que él cogió, y, al observar que estaba
escrito en caracteres ininteligibles, lo guardó en el
bolsillo y se fue a la tienda de un musulmán oriundo de
Melilla y muy versado en leyendas esotéricas, a quien pidió
que le explicase el significado de aquel escrito.
Le dijo el melillense que, aunque conocía bien la lengua
árabe, no lograba alcanzar por completo el significado del
escrito, y que sus muchos años en este tipo de asuntos le
daban a entender que aquel pergamino había que leerlo a la
luz de una lumbre especial y al tiempo que sonasen las doce
de la medianoche.
Perogil se acordó enseguida del trozo de vela que acompañaba
al pergamino dentro de la caja de sándalo y, sin perder un
momento, se apresuró a ir por ella. Una vez encendida la
vela, procedieron a su lectura. Pronto supo Perogil que el
pergamino servía para rescatar tesoros escondidos bajo el
poder de algún encantamiento y que, según una leyenda que
allí se narraba, bajo la torre de Siete Suelos yacía un
fabuloso tesoro.
|
|
|
|
|
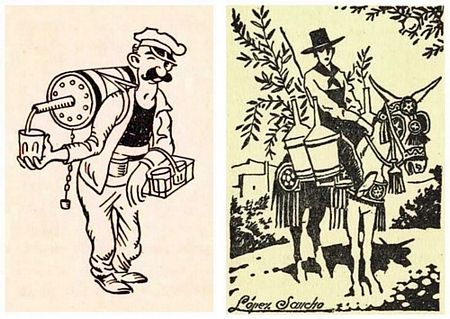 |
|
|
Aguadores, uno a pie y otro sobre su jumento.
Dibujos de Antonio López Sancho
(1891-1959). Ilustrador y dibujante granadino
que se formó en la Escuela Superior de Bellas
Artes y Artes Industriales de Granada. Se
especializó en diseño textil pero orientó su
carrera hacia la ilustración en prensa y hacia
el humor gráfico.
(Foto: brunoalcaraz.blogspot.com). |
|
|
|
|
Aquella misma noche, cuando las campanas daban las doce,
fueron a la torre. Encendieron el cabo de vela y el moro
empezó a leer el pergamino. Apenas hubo concluido la
lectura, un ensordecedor ruido procedente del centro de la
tierra envolvió todo el habitáculo, el suelo empezó a
temblar bajo sus pies y una gran abertura quedó al
descubierto, al fondo de la cual podía distinguirse un tramo
de escalones.
Bajaron temblando, y en medio de aquella reducida estancia,
al amparo de una gran bóveda, aparecía un arca custodiada
por dos sarracenos inmóviles, como encantados. Abrieron el
cofre y a sus ojos se ofreció todo reluciente un enorme
montón de monedas de oro. No bien habían cogido unas cuantas
piezas del dorado metal cuando, de pronto, se dejó oír un
estridente chirrido parecido al cierre de unos goznes de
hierro oxidado. Perogil y el moro, temiendo quedar
sepultados en aquella estancia, echaron a correr
despavoridos hasta llegar afuera.
Ya más tranquilos, se sentaron en el suelo y decidieron no
dar cuentas a nadie de lo ocurrido y volver la noche
siguiente por más monedas.
Al llegar a casa, la mujer, como era habitual en ella, se le
quejó de su tardanza y Perogil no pudo por menos que
contarle lo sucedido. La esposa se echó al cuello del
aguador loca de alegría. Aprovechó Perogil la coyuntura para
decirle que no volviera jamás a reñirle por ayudar a un
semejante en la desgracia.
Al otro día, Perogil vendió algunas de aquellas monedas de
oro a un joyero, que, al valorar la pureza del aurífero
metal en que estaban acuñadas y las preciosas inscripciones
árabes, le dio a cambio una sustanciosa cantidad de dinero,
con el que la mujer se apresuró a comprar ropas y alimentos
de los que tan necesitados estaban.
Todo el vecindario se hacía lenguas del cambio operado
brusca e inesperadamente en la antes andrajosa familia de
Perogil: de pobres y miserables habían pasado, en un abrir y
cerrar de ojos, a convertirse poco menos que en unos
burgueses extraordinariamente acomodados.
Como era lógico esperar, el cambio que había experimentado
la familia del aguador en sus posibilidades no pasó
inadvertido a nadie. Pasar de la precariedad a la abundancia
en tan poco tiempo y sin mediar herencias era una cuestión
que tenía en vilo la imaginación de todos los conocidos del
matrimonio. Nadie lograba darle una explicación a tan
extraño portento. Y los recelos y la envidia hicieron acto
de presencia.
Pero un descuido inoportuno iba a salirles muy caro al
aguador y a su esposa. Cierto día, el infortunio quiso que
la mujer de Pedrillo, el barbero, fuese a casa de Perogil
por un botijo de agua y la mujer reparó enseguida en un
puñado de monedas de oro que la mujer del aguador había
dejado imprudentemente sobre la mesa. ¡Oh torpe descuido! La
envidia dio paso a la sospecha y esta a la delación: le
faltó tiempo para ir a contárselo a la autoridad municipal.
—¡Muchas monedas oro, muchas...! Con estos mismos ojos que
se ha de comer la tierra, he visto más oro del que pensaba
que pudiera existir. —Y añadió—: Sin duda que ha tenido que
haberlo robado en alguna parte, porque ellos, de dinero,
nunca... nada de nada...
—¡Ahhh...! ¿Cómo dices...? ¿Monedas de oro en la casa de ese
muerto de hambre?
El alcalde, sin perder ni un solo segundo, envió a una
pareja de alguaciles en busca de Perogil, quien, en esta
ocasión, no tuvo más remedio que explicarle todo lo ocurrido
con pelos y señales. Conocidos los detalles el avariento
alcalde, enseguida decidió visitar personalmente, en
compañía del barbero, los sótanos de la torre.
Medianoche. Las doce campanas... Lo mismo que la noche
pasada. El alcalde, el barbero, el aguador y el moro
salieron de aquel sótano cargados de monedas y otros enseres
de oro. Pero, una vez arriba, el alcalde quiso bajar de
nuevo para subirse esta vez con el cofre. Perogil le
advirtió del peligro que corría permaneciendo allí más
tiempo. Imposible. No hubo manera de convencer a aquel
hombre de lo contrario, así que bajó otra vez acompañado del
barbero.
|
|
|
|
|
 |
|
|
“Grupo de aguadores”. El defensor más entusiasta
y calificado de los aguadores granadinos
fue el precursor del 98 Ángel Ganivet,
nacido, lógicamente, en Granada. “El verdadero aguador —escribió—
se compenetra con la garrafa, la cesta de los
vasos y la anisera, hasta tal punto que de él
tanto puede decirse que es hombre como que es
cesta o garrafa”.
(Foto: aulapermanentedigital.wordpress.com.
Universidad de Granada). |
|
|
|
|
No habían pasado todavía unos minutos desde que se
internaron en aquella oquedad, cuando, de repente, y ante el
asombro de Perogil y el sarraceno, empezaron a oírse las
estridencias de aquel extraño ruido de goznes oxidados en
movimiento y el suelo empezó a cerrarse con total
hermetismo, sepultando en muy poco tiempo al barbero y al
alcalde, que quedaron enterrados para siempre en el seno de
la gran torre de los Siete Suelos.
Aún se cuenta por Granada que nada volvió a saberse del
codicioso alcalde ni del chismoso barbero, cuya memoria se
perdió para siempre en el polvo del paso de los tiempos. Y
de Perogil y el musulmán de Melilla se sabe que vivieron
felices y holgados disfrutando de las riquezas que tan
generosamente les iba proporcionando, según sus necesidades,
aquella encantada torre.
... ... ...
El personaje del aguador es, desde tiempo inmemorial, la
figura más emblemática de Granada. Y mucho tiene que haber
de verdad en ello cuando, en 1997, el Consistorio granadino
decidió rendir homenaje a esa antigua profesión tan
granadina, levantando un conjunto escultórico en la plaza de
La Romanilla, cerca de la catedral, con la representación de
un aguador y su jumento vendiendo agua.
La obra corresponde al Aurelio Teno, se encuadra dentro del
arte figurativo y es tal es la popularidad de sus figuras que, a pesar del poco
tiempo que llevan emplazadas en esa vía, el motivo de la
escultura ha llegado a ser tan conocido que ha sustituido al
nombre propio de la plaza en donde está ubicada, que desde
entonces es conocida por la “Plaza del Burro”.
Desde luego puedo aseguraros que esto es cierto: ir a
Granada es para recrear la vista con las maravillas que tan
generosamente ofrecen La Alhambra, el Generalife y el
palacio de Carlos V, pero si el visitante o el turista no
tiene la ocurrencia de hacerse una foto junto al aguador y
su burro, siempre pesará en su recuerdo la triste impresión
de tener incompleto su álbum de fotos.
Aunque actualmente las figuras se encuentran cercadas por
las terrazas y las barras de los bares cercanos, no es raro
ver a los turistas poniendo en juego su imaginación para
fotografiarse entre ambas figuras. Y esto es una verdad
contrastable a diario.
|
|
|
|
|
 |
|
|
“El Aguador” (1997), de Aurelio Teno
(1927-2013). Conjunto escultórico de bronce
sobre plataforma circular, que representa y
rinde homenaje a la figura del aguador en
Granada. Tratado dentro de la estética del
expresionismo figurativo, este personaje
simboliza lo que fue la imprescindible figura
del aguador ligada al concepto del agua. La
escultura está emplazada en la Plaza de la
Romanilla.
(Foto: listas.20minutos.es) |
|
|
|
|
Pero al aguador le queda ya poca agua que vender por aquel
barrio. En varias ocasiones, las autoridades municipales y
otras entidades culturales (entre ellas, la Fundación Lorca)
intentaron su traslado a otro emplazamiento, con el pretexto
de someter a la vía a una remodelación (en realidad, siempre
se la ha tildado de “fea” a la imagen del aguador), pero la
presión del vecindario ha impedido su ejecución.
Recientemente, un nuevo proyecto de embellecimiento de la
zona ha puesto un plazo tan definitivo como incontestable a
su estancia en aquella plaza. Es el fin del aguador, su
burro y sus aparejos de vender agua.
|
|
|
_______________
*Este
cuento es una versión simplificada de la recogida por el
escritor norteamericano Washington Irwing (1783-1859), adscrito
al romanticismo, en sus «Cuentos de la Alhambra» (1832). |
|
|
|
|
José Antonio Molero Benavides
(Cuevas de San Marcos, Málaga).
Diplomado en Maestro de
Enseñanza Primaria y licenciado
en Filología Románica por la
Universidad de Málaga, es, en la
actualidad, Profesor Honorífico
(cum Venia Docendi) por la
Universidad de Málaga. Desde que
apareció su primer número, está
al frente de la dirección y
edición (en su versión web) de
GIBRALFARO,
revista digital de publicación
trimestral patrocinada por el
Departamento de Didáctica de las
Lenguas, las Artes y el Deporte
de la Universidad de Málaga. |
| |
|
|
|
|
GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.
Edición no venal. Sección 5. Página 14. Año XVII. II Época. Número 101. Julio-Diciembre 2018.
Actualizado: 21 Mayo 2024. ISSN 1696-9294.
Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2018
José Antonio Molero Benavides.
© Las imágenes, extraídas a través del buscador Google de diferentes sitios o digitalizadas expresamente por el autor, se usan exclusivamente como ilustraciones, y los derechos pertenecen a su(s) creador(es), cuyos orígenes de indican. Depósito Legal MA-265-2010.
© 2002-2018 Departamento de Didáctica de las Lenguas, la Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.
| |
|
|
|
| | | | | |