|
mediados del siglo XIX comienza
a emerger en nuestra literatura
una nueva tendencia que, en su
primera fase, recibió la
denominación de Realismo. Es de
notar que, durante el periodo
romántico, la poesía, salvo
contadas excepciones, había
presentado el mismo tono e
idéntica temática. No obstante
el triunfo del Realismo,
aparecen diversos grupos de
poetas de viso romántico que
difieren notablemente entre sí,
de manera que la uniformidad que
había imperado en la etapa
estrictamente romántica queda
rota ahora con la aparición de
diversas orientaciones.
En efecto, en la poesía
posromántica podemos apreciar
los tres grupos siguientes: la
poesía sentimental-subjetiva,
prolongación, sin duda, de la
lírica sentimental-intimista que
el romanticismo había cultivado
en las décadas anteriores; la
poesía filosófica y la
poesía regional.
Entre los poetas que todavía
siguen escribiendo en tono
romántico, y a quienes la
crítica ha dado en llamar
‘románticos rezagados’, figuran
Gustavo Adolfo Bécquer, el más profundo y
espiritual de los poetas
románticos españoles, cuya
poesía intimista y sentimental
influye notablemente en Carolina
Coronado (1823-1911), autora de
versos delicados y tenues de
inspiración sentimental y
religiosa, y Rosalía de Castro
(1837-1885), que será autora de
unos versos en los que refleja
la melancólica ternura del
paisaje gallego.
|
|
 |
|
|
Bécquer con 19 años (1855). |
|
|
|
A fines de siglo, la decadencia
de la poesía romántica se
acentúa, y algunos poetas de
corte romántico, haciéndose
intérpretes de la sociedad
burguesa, escriben una poesía de
carácter más objetivo que la
romántica. Unos, como Ramón de
Campoamor (1817-1901), escriben
poemas ingeniosos y sencillos
que gozaron de gran popularidad;
en ellos analiza y juzga los
sentimientos humanos para sacar
una lección moral. Otros son
autores políticamente
comprometidos y se hacen
solidarios de las inquietudes
sociales cantando en tono de
poetas cívicos, como Gaspar
Núñez de Arce (1832-1903); no
faltan los de espíritu
filosófico, pesimista y
escéptico como, por ejemplo,
Joaquín María Bartrina
(1850-1880), y el mismo
Campoamor en algunos de sus
poemas.
Gustavo Adolfo Bécquer
Aunque acostumbraba a firmar
siempre con el segundo apellido
paterno, su verdadero nombre era
Gustavo Adolfo Domínguez Bastida
y había nacido en Sevilla el 17
de febrero de 1836, en el número
9 de la calle Ancha de San
Lorenzo (actualmente, Conde de
Barajas). Sus padres fueron José
Domínguez Insausti Bécquer y
Joaquina Bastida y Vargas. El
padre era pintor y descendía de
una familia flamenca que se
había establecido en Sevilla a
fines del siglo XVI.
Los peores momentos de nuestras
libertades políticas hace tres
años que han quedado atrás, pero
ahora la primera guerra carlista
está bañando de sangre las
tierras de España. La causa ha
sido la derogación de la Ley
Sálica por Fernando VII, en cuyo
testamento ha nombrado heredera
del trono de España a su hija
Isabel, de sólo tres años de
edad, en detrimento de su
hermano Carlos. Durante la
minoría de edad de la heredera,
su madre, María Cristina de
Nápoles, está al cargo de los
designios de España y un
Ministerio liberal moderado está
al frente del Gobierno. Pero la
rivalidad entre progresistas y
moderados perturban esta
Regencia, ocasionando frecuentes
cambios de Gobierno.
Primeros años: orfandad y
estudios
Dos lamentables circunstancias
van a ser constantes en la breve
vida de este insigne poeta: la
pobreza y el desengaño.
Cuando Gustavo Adolfo tiene
cinco años de edad, queda
huérfano de padre. Cursa sus
primeros estudios en el Colegio
de San Antonio Abad de Sevilla,
tras los cuales, en 1846,
comienza los estudios de Náutica
en el Colegio de San Telmo,
institución que recogía, en
régimen de internado, a los
huérfanos de familias de noble
extirpe venidas a menos. En este
colegio muestra afición por la
lectura, hace algunas
adaptaciones teatrales para ser
representadas allí y compone
algunos versos de escaso valor.
Durante su estancia en esta
institución es cuando conoce a
Narciso Campillo, que será amigo
suyo para siempre.
En 1847, muerta su madre y
cerrado el Colegio de San Telmo,
se hace cargo de Gustavo Adolfo
su madrina, Manuela Monahay,
dama de fino trato, de exquisita
sensibilidad y muy aficionada a
la lectura de los autores
románticos. La madrina quiso que
su ahijado fuese pintor, como lo
había sido su padre y era su
hermano Valeriano, a cuyo fin
pone al joven Gustavo Adolfo
bajo la dirección de Antonio
Cabral y Bejarano. En 1852, pasa
al taller de su tío Joaquín
Domínguez Bécquer, donde su
hermano Valeriano se abre ya
paso en la labor pictórica. Pero
Gustavo Adolfo da muestras de
poca inclinación a la pintura;
sin embargo, la gran afición por
la poesía que se había dejado
notar durante el tiempo que
había estado estudiando en el
Colegio de San Telmo es ya una
evidencia.
Penuria económica y primeros
escritos
Convencido de su vocación por
las letras, en septiembre de
1854, contando con dieciocho
años de edad, Gustavo Adolfo se
traslada a Madrid en busca de la
gloria literaria. Por ese
tiempo, hacía muy poco que había
tenido lugar el pronunciamiento
del general O’Donnell en
Vicálvaro contra la política de
los moderados y acababa de
iniciarse el bienio progresista
(1854-56) con un Ministerio con
Espartero como jefe del
Gobierno.
|
|
|
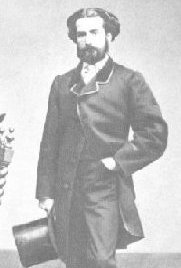 |
|
|
Bécquer con 28 años (1864). |
|
|
|
|
En Madrid, Bécquer va a sentir
la dualidad desgarradora de los
dos planos vitales: el de la
idealidad y el la realidad,
oposición que él resuelve
mediante la fuga hacia la
creación como recurso de evasión
frente la realidad doméstica,
laboral y cotidiana. La realidad
es, en efecto, muy distinta de
lo que el joven sevillano había
soñado: comienzan para él las
estrecheces y apuros económicos,
que le acompañarán hasta el
final de su vida.
Son años muy difíciles para el
poeta. Obligado por la
necesidad, Bécquer adapta obras
teatrales, redacta biografías de
diputados, escribe algunas obras
intrascendentes y colabora en
diversas revistas, tales como
El Contemporáneo, El Nene,
La Época, La
Ilustración de Madrid y
otras.
En 1858, con veintidós años
recién cumplidos, se le
diagnostica un brote de
tuberculosis, que estuvo a punto
de llevarlo a la tumba a no ser
por la solícita atención que le
prestan sus amigos. En el
periódico La Crónica
aparece “El caudillo de las
manos rojas”, su primera leyenda
En 1860, empieza a trabajar en
la Dirección de Bienes
Nacionales, en calidad de
escribiente fuera de plantilla,
de donde es expulsado al
sorprenderle el director
dibujando y escribiendo poesías
sobre los expedientes.
Buscando una estabilidad
profesional, se dedica a la
labor periodística. En El
Contemporáneo publica, ese
mismo año, “Cartas literarias a
una mujer”, y en 1861 tiene
publicadas ya siete de sus
leyendas.
En 1861 llega a Madrid su
hermano Valeriano, que había
adquirido notable mérito como
pintor. Los dos emprenden una
serie de viajes por las ciudades
de España, en afán de admirar el
arte.
Amores y desengaños
Su primer gran amor fue Julia
Espí, hija del organista real y
profesor del Conservatorio, a
quien conoce en 1858 y de la que
se enamora calladamente, y fue
la fuente de inspiración de
algunas de sus rimas. Su primera
rima, “Tu pupila azul”,
publicada en El Nene, en
1859, parece tener ese origen
sentimental. Bécquer va a
dedicar 1860 a la composición de
unas poesías llenas de júbilo y
optimismo, en el trasfondo de
cuyos versos late el nombre de
una mujer.
Ese mismo año, conoce a Casta
Esteban, hija del médico soriano
que le está tratando la
enfermedad, con la que Bécquer
contrae matrimonio unos meses
más tarde, en 1861. Este
matrimonio no fue un enlace
feliz, no sólo por apresurado,
sino también porque Casta no era
la mujer más adecuada para un
hombre de la sensibilidad de
Bécquer. No obstante, en sus
primeros años de vida conyugal
tienen dos hijos, y Bécquer
logra mantener el hogar
ejerciendo el periodismo.
A finales de 1863, se ve
obligado a instalarse con su
familia en Veruela (Soria), al
pie del Moncayo, para tratar de
nuevo su enfermedad, que se le
ha reproducido. En el reposo de
su famoso monasterio escribirá
sus celebradas “Cartas desde mi
celda”, que El Contemporáneo
publica el año siguiente, en
1864, seguidas de “La rosa de
Pasión”, que será su última
leyenda.
Durante el verano de 1868, la
crisis conyugal alcanza su cima.
Estando en Noviescas (Soria),
tras una larga discusión a causa
de un sospechoso tercer embarazo
de Casta, el poeta abandona a su
mujer y se traslada a Madrid.
Bécquer y la política
|
|
 |
|
|
Julia Espí, el amor imposible del poeta, su amor romántico. |
|
|
|
En política, Bécquer había
adoptado una actitud moderada.
Pero los últimos años del
reinado de Isabel II fueron
particularmente agitados.
A la caída del Gobierno de la
Unión Liberal en 1863, se
suceden varios ministerios
moderados que hubieron de hacer
frente a frecuentes motines y
conspiraciones. Para acabar con
tanta turbulencia política,
Isabel II encarga, en 1866, el
Gobierno al general Ramón María
de Narváez, jefe del Partido
Moderado, que desarrolla una
política de violenta reacción.
Esto hizo que liberales
radicalizasen su postura y
conspirasen contra el régimen.
La reina sólo contaba con el
apoyo de los moderados y con
Narváez, pero, a la muerte éste
en abril de 1868, toma el poder
Luis González Bravo, ahora
político conservador y antes
fogoso izquierdista, que creyó
impedir la revolución
desterrando varios generales,
pero sólo consiguió
precipitarla. El 18 de
septiembre de 1868, los
generales Juan Prim y Francisco
Serrano, y el almirante Juan B.
Topete se sublevan en Cádiz,
apoyados por otros generales
desterrados, y llevan a cabo con
éxito un golpe revolucionario,
conocido como “La Gloriosa”, que
obliga a la reina a exiliarse en
Francia. Los militares
sublevados constituyen entonces
en Madrid un Gobierno
Provisional, cuya presidencia
asume el general Serrano, el
cual convoca elecciones a
Cortes.
En 1864, Bécquer había asumido
la dirección de El
Contemporáneo, cargo que
hubo de abandonar en febrero del
año siguiente por desacuerdo con
las continuas críticas del
periódico contra el Gobierno del
general Narváez. Pero a finales
de 1864, cuando todavía era
director de El Contemporáneo,
el ministro González Bravo,
amigo del poeta, nombra a
Bécquer censor de novelas, cuya
remuneración logra estabilizar
su situación económica,
desempeñando el cargo hasta la
caída de este Ministerio, en
junio de 1865, al que vuelve
otra vez en julio de 1866,
cuando Narváez toma de nuevo el
poder por encargo de la reina.
En septiembre de 1868, al
triunfar la sublevación militar,
Bécquer lo pierde
definitivamente, y, temiendo
quizá represalias del Gobierno
progresista, se traslada a
Toledo.
Últimos años y muerte del poeta
Bécquer había entregado el
original de sus ‘rimas’ a
González Bravo para que las
prologase y se encargase de su
publicación, pero, al producirse
el movimiento revolucionario, el
manuscrito se perdió a causa del
saqueo de que fue objeto la casa
del ministro. En Toledo, el
poeta se ve obligado a
recomponer de memoria sus rimas
y las introduce en “El libro de
los Gorriones”, que había
comenzado unos meses antes.
En 1869, se disuelve el Gobierno
Provisional y las nuevas Cortes
votan la monarquía como forma de
Gobierno, y, en tanto se busca
un rey, constituyen un nuevo
Consejo de Regencia, cuya
presidencia se entrega al
general Serrano y la jefatura
del Gobierno, al general Prim.
Calmadas ya
las crispaciones políticas,
Bécquer decide, en diciembre de
ese año, regresar a Madrid y
reemprender su labor
periodística. En 1870 se funda
La Ilustración de Madrid
y Bécquer es nombrado director
literario. En septiembre sufre
el dolor inmenso de perder a su
hermano Valeriano. Por este
tiempo, Casta y Bécquer se
reconcilian. En diciembre es
nombrado director de El
Entreacto, revista
cómico-teatral. Pero el 22 de
ese mes de diciembre, minado por
una enfermedad que no lo había
abandonado en ningún momento,
muere el poeta. Murió joven,
como casi todo los poetas
románticos más sutiles. Él mismo
parece haberlo presentido así
cuando, en el prólogo a una
proyectada edición de sus
“Rimas”, escribía: “Tal vez
pronto tendré que hacer la
maleta para el gran viaje”.
|
|
|
|
 |
|
|
Bécquer con 33 años (1869). |
|
|
|
|
Precisamente, cinco días
después, el 27 de diciembre
1870, el general Prim caería
asesinado a balazos en la calle
del Turco (hoy Marqués de Cubas)
cuando se dirigía del Congreso
al Ministerio de la Guerra.
Triste es decirlo, pero la
verdad es que la muerte de
Bécquer pasó casi inadvertida.
Pocos se acordaron del poeta
desaparecido. Sólo unas
brevísimas reseñas aparecieron
en las revistas de la época. Lo
había predicho el poeta:
¿Quién, en fin, al otro día
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordará?
El día después del entierro, sus
amigos de siempre, Rodríguez
Correa, Augusto Ferrán y Narciso
Campillo, acordaron recopilar,
ordenar y publicar toda su obra,
que aparecería con el título de
“Obras” y prologada por
Rodríguez Correa, en dos tomos,
impresos en la imprenta Fortanet,
de Madrid, en 1871.
Cuando esto ocurría, Amadeo I de
Saboya, duque de Aosta e hijo
del rey de Italia Víctor Manuel
II, era ya rey de España, trono
que había ocupado el 2 de enero
de ese mismo año.
Conocí la pasión por la lectura
romántica en una de mis crisis
de adolescente. Un poeta amigo, ya fallecido, puso
en mis manos las obras completas
de Bécquer. Terapéutica
iniciativa. Desde entonces, no he
sabido sustraerme a las
sirenas de su encanto. Todavía fiel a la lectura de su
obra, me gusta recordar a
este desdichado poeta como una
sombra amiga, como un fiel
compañero que asiste con extraña
vida al decurso de la mía desde el fondo de
aquel entrañable lienzo de su
hermano Valeriano, al tiempo que
repito sus versos:
No digáis
que, agotado su tesoro
de asuntos
falta, enmudeció la lira;
podrá no
haber poetas, pero siempre
habrá
poesía.
Obras
La obra literaria de Bécquer
abarca tanto la poesía como la
prosa. Aunque ha pasado a la
historia de la literatura por el
lirismo de sus ‘rimas’, su prosa
es también de extraordinaria
calidad poética, hasta el punto
de que en más una ocasión se la
ha considerado ‘poesía
prosificada’.
Obra en verso: las “Rimas”
Bécquer desarrolla su obra
creativa en pleno auge del
realismo, pero la poesía de esta
época, prosaica e
intrascendente, plagada de
tópicos sentimentales y
pseudofilosóficos, daba poco
margen al intimismo lírico.
Por eso, él y otros poetas más
eluden esa actitud. Tampoco les
gusta la poesía de Espronceda,
tan exaltada y grandilocuente;
les atrae muchísimo la lírica
alemana, preferentemente la de
Heinrich Heine, que leen en
traducciones. Heine encarna un
lirismo intimista, sencillo de
forma y parco de ornamento, para
que resalte más el sentir del
poeta. En este modelo del
romanticismo tardío alemán se
inspirarán Bécquer y Rosalía de
Castro, nuestros románticos
rezagados.
| |
 |
|
|
Víctima de una tuberculosis crónica, Bécquer fallecía en Madrid el 22 de diciembre 1870. |
|
|
|
El término ‘rimas’ lo empleó
Bécquer para llamar a sus
ochenta y cuatro poemas,
normalmente de corta extensión,
de dos, tres o cuatro estrofas
por lo general y casi siempre
con rima en asonante.
Bécquer había ido publicando sus
rimas en diversas revistas, como
El Nene, El
Contemporáneo, El Correo
de la Moda, El Museo
Universal, etc., por lo
general, sin firma. En 1868, con
vistas a su publicación, el
poeta las recopila en un
cuaderno, que entrega a su
protector, el ministro González
Bravo, para su prólogo y
edición, pero al estallar la
revolución del 68, la mansión
del político fue saqueada y el
manuscrito del poeta se perdió,
como hemos adelantado al hablar
de su vida.
Como también queda dicho,
durante su estancia en Toledo a
partir de septiembre de ese año,
Bécquer emplea gran parte de su
tiempo en reconstruirlas de
memoria, y las inserta en un
cuaderno de trabajos literarios,
al que da el título de “Libro de
los Gorriones”, hoy conservado
en la Biblioteca Nacional.
Y con el título de “Rimas”
fueron incluidas en la edición
que de sus “Obras” hizo un grupo
de amigos, en 1871, tras la
muerte del poeta. En ellas
radica la importancia que
Bécquer tiene en nuestra
literatura.
Las ‘rimas’ de Bécquer
constituyen la poesía más
intimista y subjetiva de todo el
siglo XIX. Poesía tenue, alada,
hecha de “suspiros y risas,
colores y notas”, como el mismo
autor nos dice en la primera que
constituye el conjunto. Por su
temática y fórmulas expresivas,
no sólo se le considera el poeta
más subjetivo e intimista del
romanticismo, sino también el
lírico más excelso de todo el
siglo XIX.
Obra en prosa
La crítica ha mostrado muy
claramente la evolución de la
poética del joven Bécquer, desde
que llega a Madrid hasta que,
hacia 1859, encuentra su propia
voz. De manera semejante cabe
observar una evolución muy
notable de la prosa, desde sus
primeros escritos hasta las
“Leyendas”.
Progresivamente, lo largo de su
colaboración en la Historia
de los Templos de España, su
lengua se va descargando de
cierto retoricismo y haciendo
cada vez más plástica y efectiva
en sus descripciones.
A partir de aquí —hacia 1860— se
pueden distinguir con bastante
precisión cronológica dos
períodos: uno, el que se
corresponden con su colaboración
en El Contemporáneo, el
período más importante, en que
escribió las leyendas y
narraciones, su pieza crítica de
“La soledad”, “Cartas literarias
a una mujer” y “Cartas desde mi
celda”; y el otro, el que
coincide con sus colaboraciones
en El Museo Universal y
La Ilustración de Madrid,
en que el poeta vuelve a su
orientación, paisajes, tipos y
costumbres.
Las “leyendas”
La ‘leyenda’ es un género muy
típicamente romántico, muy
frecuentado en España cuando
aparece “El caudillo de las
manos rojas” (1858), primera de
las dieciocho leyendas que la
crítica considera típicamente
relatos legendarios, y que
Bécquer escribe para su
publicación en La Crónica de
los dos Mundos. Culminará
esta serie con “La rosa de
Pasión”, publicada en 1864 en
El Contemporáneo.
|
|
|
|
 |
|
|
Portada manuscrita de "El Libro de los Gorriones" (1858). |
|
|
|
|
Aparte “La Creación”, de cierta
intención filosófica, las
restantes desarrollan un tema
preferentemente religioso o
amoroso, con el que el autor da
vida a una tradición dentro de
los recursos del género. Caso
excepcional es “La ajorca de
oro”, en la que lo religioso y
lo amoroso se superponen. Así,
sobre cualquiera de esos dos
temas fundamentales, se dan
variantes temáticas secundarias,
como el embrujamiento y la
hechicería en “Los ojos verdes”
y “La corza blanca”; lo
misterioso y sobrenatural en
“Maese Pérez el organista”, “El
monte de las ánimas”, “La ajorca
de oro”, “El rayo de luna” y “El
Miserere”; lo exótico en “El
caudillo de las manos rojas” y
“La rosa de Pasión”; lo
religioso en “El Cristo de la
calavera” y “Creed en Dios”;
etcétera.
La producción de sus “Leyendas”,
según se ha indicado más arriba,
se sitúa característicamente en
los años centrales de su
colaboración en El
Contemporáneo.
Posteriormente se ha añadido “La
voz del silencio”, dada a
conocer por Iglesias Figueroa,
que se supone de 1862, y quizá
habría que tomar en cuenta,
además, las narraciones de
brujas contenidas en “Cartas
desde mi celda”.
Es, indudablemente, interesante
subrayar el hecho de que su
atracción por este género quede
reducida solamente a este
periodo de escasamente cinco
años. Los años más fecundos son
precisamente los años 1861, 1862
y 1863.
Frente a la funcionalidad de la
prosa realista, Bécquer escribe
sus “Leyendas” con admirable
calidad poética, de ahí que la
crítica considere al autor
sevillano como uno de los
prosistas más prestigiosos del
siglo XIX.
Las “Cartas desde mi celda”
Durante su permanencia en el
monasterio de Veruela, adonde
había ido para restablecerse de
su enfermedad del pecho, Bécquer
escribió una serie de crónicas
en estilo ameno y expresivo y
con una forma lingüística
correcta y fluida, que tituló
“Cartas desde mi celda”, en las
que expone sus ideas literarias
y que fueron publicadas en 1864
en El Contemporáneo. |