|
«La historia es la novela de los hechos,
y la novela es la historia de los sentimientos.»
CLAUDE ADRIEN HELVÉTIUS
VEROSIMILITUD Y EJEMPLARIDAD: DE LA TRADICIÓN A LA
RUPTURA
CUANDO LA FICCIÓN suplanta a la vida, sucede que el
lector se encuentra ante un universo donde la
crónica real, entendida en términos históricos,
resulta insuficiente para explicar la grandeza de un
universo imaginado. Tal modelo de mundo se sigue en
Urraca (1982), de Lourdes Ortiz, novela en la
que la narración oscila en una tensión entre la
tradición del género cronístico (del que Urraca
conoce sus preceptos y códigos) y la ruptura del
mismo, con la inserción de pasajes en que aflora la
sentimentalidad del sujeto: “Podría contarte... pero
no voy a hacerlo” (p. 83). Urraca conoce los rasgos
que ha de seguir una crónica y, si bien, al
principio, decide seguirlos, a medida que avanza la
narración irá incumpliendo las normas del género:
“Mi crónica debe ser contenida, respetuosa y
atenerse tan sólo a sucesos y batallas” (p. 83). Se
aprecia esa pugna perpetua entre seguir los
preceptos marcados por la crónica y su voluntad para
ahondar en las intrigas privadas y sentimentales,
temas vedados en la crónica, a la que no le
conciernen “los humores o los abrazos, sino los
hechos y las batallas” (p. 212). Por ello, en el
último capítulo (XIX) de la tercera parte, se
inserta un fragmento de la crónica de Ibn Saraf,
visir y secretario, que relata la victoria de Uclés,
donde murió Sancho, el hijo de Zaida. Este fragmento
actúa como ejemplo de lo que debiera ser una
crónica, con estilo sobrio, objetivo y verosímil,
ajeno a la ampulosidad, subjetividad y
sentimentalismo del relato de Urraca.
|
|
|
|
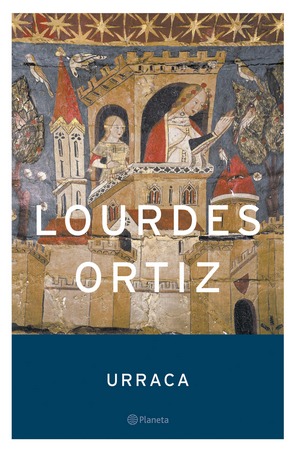 |
|
| |
Portada de “Urraca”, de Lourdes Ortiz
(Planeta, 1982). |
|
|
|
Así pues, tras la muerte de su padre, cuando Urraca
cuenta a Roberto las diferentes personalidades que
le apoyaban (Gelmírez o don Pedro de Lara),
ahondando en asuntos personales y sentimentales,
decide no relatar esa parte de la historia, pues no
se ajusta a los preceptos del género cronístico, es
decir, a la verosimilitud y a la ejemplaridad como
rasgos ineludibles. Por ejemplo, cuenta la historia
de su madre, Constanza, con el fin de detenerse en
momentos culminantes, despertando “la expectativa y
la tensión” (p. 88). Como sostiene Urraca, “no son
temas para una crónica” (Ortiz, 50), lo que apunta a
la ruptura con la verosimilitud. Urraca reconoce que
sus lamentos y su sentimentalidad son impropios de
una crónica. Es decir, este modo de relatar crea un
estilo ajeno a la crónica, ahondando en temas
personales, de la intimidad sentimental de la reina,
y olvidando los hechos históricos.
En este sentido, se comprueba que Urraca conoce cómo
ha de narrar su historia, en qué estilo y con qué
componentes propios de la crónica. Sin embargo, le
resulta muy difícil mantener el orden lineal de la
narración, así como el tono sobrio y el estilo
netamente descriptivo de hechos históricos: “Es
difícil dejar que mi crónica siga un orden. Los
nombres se entrelazan y me arrastran, como se
enlazan los recuerdos” (p. 54). Se dan, por tanto,
continuos incisos, derivaciones y desvíos de la
linealidad, pues no es una crónica al uso: “Me doy
cuenta de que las crónicas, Roberto, son siempre
incompletas, mentirosas... ¿Qué puedo yo contarte?”
(p. 70). Asimismo, la objetividad que se le exige a
la crónica, ligada fuertemente a la verosimilitud de
los hechos y a la ejemplaridad (exemplum
moralizante) que de los mismos se desprende, se
entrecruza en Urraca con el relato de episodios
sentimentales, para ahondar en la esfera íntima del
sujeto y, por tanto, romper con la tradición del
género cronístico. Puesto que “el relato convierte a
los protagonistas en muñecos de feria” (p. 71), los
personajes sobre los que escribe la crónica se
desdibujan y, al escribir sobre ellos, adquieren un
perfil distinto que los distancia de la crónica,
sobre todo porque “es difícil reconstruir los
sentimientos” (p. 72). Además, “las personas no se
reducen a unos apuntes, a unas pinceladas trazadas
con rapidez para redactar una crónica” (p. 72),
sobre todo cuando habla de Constanza, momento en que
se desdibuja la imagen de su madre, imposible de ser
fijada en un único perfil. Se manifiesta entonces la
imposibilidad de ser frío e imparcial al redactar
una crónica en la que se está hablando de personas
humanas, con su vida, su historia y sus
sentimientos. En un momento de la narración, Urraca
llega a imitar el estilo de los cuentos de hadas,
con el inicio clásico “érase una reina” (p. 71). De
este modo se confiesa ante Roberto: “Quizá me he
equivocado y debiera haberme limitado a contar un
apólogo, un cuento, donde las marionetas adquirieran
movimiento, gestos” (p. 71).
En el tono confesional —más cercano a las
Confesiones de San Agustín que a las crónicas
medievales—, se aprecia la diatriba de Urraca entre
seguir las normas de la crónica o dejarse llevar por
otras modalidades y estilos como la confesión. En
esta ruptura reviste gran interés la autoconsciencia
de Urraca, quien es capaz de escribir frases tan
lúcidas que podrían erigirse como teoría del género:
“Una crónica no debe detenerse en sentimientos y en
personajes secundarios. Pretendía hablar de mi
matrimonio con Alfonso y de cómo tú, monje, eras la
persona adecuada para ayudar a tu reina” (p. 51). Se
aprecia que Urraca no quiere distraerse en el
contar; sin embargo, la memoria (cruel y caprichosa)
al evocar los episodios netamente objetivos propios
de la crónica, los entrelazará con recuerdos
personales y traiciones amorosas.
Si bien es cierto que quiere relatar una crónica,
ajustarse a los preceptos de la verosimilitud,
finalmente cuenta a Roberto las intimidades y
sentimentales con el conde, lo que supone una
ruptura e incumplimiento de los códigos propios del
género cronístico, tales como son la verosimilitud y
la ejemplaridad. En efecto, la inserción de
elementos sentimentales y recuerdos personajes
restan verosimilitud a la crónica y, asimismo,
actúan en detrimento de la ejemplaridad, por cuanto
su relato ya no funcionaría como exemplum moral del
que poder extraer una lección provechosa. Urraca
confiesa al monje que está encerrada en el
monasterio “reinventando mi historia” (p. 53); por
tanto, mezclando hechos pasados de la historia con
recuerdos sentimentales y episodios de su vida que
se han desdibujado con el paso del tiempo, por lo
que debe reinventarlos. De este modo, los detalles
relevantes para la crónica (por qué Gómez González
fue abandonado en el combate y cerrado por las
tropas de Alfonso de Aragón) pierden fuerza por la
rememoración y la inserción de elementos ajenos a la
crónica. De esta idea se desprende que Urraca
preferiría asemejarse a un trovador y cantar
“poniendo énfasis en los momentos culminantes. Un
incesto y un crimen” (p. 56).
|
|
|
|
 |
|
| |
Lourdes Ortiz (Madrid, 1943), autora de la obra. |
|
|
|
Además, se produce en Urraca un fenómeno
significativo referente a la ruptura con los códigos
de la crónica, y que viene a coincidir con las tres
partes en que se divide la obra. Si al inicio de la
primera parte Urraca manifiesta su voluntad de
acogerse a la verosimilitud y ejemplaridad propias
del género, ya la segunda se inicia con la confesión
al hermano Roberto de la dificultad para “ordenar su
pensamiento” (p. 61), intercalando episodios ajenos
al relato cronístico, como el pasaje en que habla de
Poncia “La Bruja” y el viaje que emprendieron cuando
Urraca tenía doce años. Asimismo, incluye elementos
personales y sentimentales, que se colmarán en la
tercera parte de la novela, en la que el relato
adquiere tonalidades bíblicas y proféticas, con
continuas referencias a la historia sagrada y la
voluptuosidad carnal que Urraca muestra hacia el
monje Roberto. En este sentido, se ofrece una
reflexión acerca del problema filosófico sobre la
existencia del Mal en el mundo (Teodicea), aludiendo
a la historia de la salvación imposible, pues
permanecerá en el infierno una vez concluida la
saciedad de la carne.
OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DE URRACA: LA CRÓNICA DE SU
VIDA
«Una salus victis nullam sperare salutem.»
(VIRGILIO, Eneida.)
LA RIQUEZA EN matices sobre las motivaciones que
llevaron a Urraca a escribir la crónica de su vida
ofrece un amplio espectro de objetivos y razones,
que la propia reina, en tanto que cronista, va
explicando a lo largo de la obra. Glosando el título
de la obra de García Márquez, podemos decir que
Urraca “no tiene quien le escriba”. Esto es así
porque las crónicas dedicadas a personajes de la
realeza eran escritas por hombres y se centraban en
el relato de los hechos reales desde el prisma
masculino. Ya desde el inicio, Urraca apunta su
deseo de tener a un cronista: “Una reina necesita
un cronista, un escriba capaz de transmitir sus
hazañas, sus amores y sus desventuras, y yo, aquí,
encerrada en este monasterio, en este año de 1123,
voy a convertirme en ese cronista para exponer las
razones de cada uno de mis pasos” (p. 10). El yo
narrador de Urraca expone el primer objetivo de la
crónica: narrar su historia para que perviva a lo
largo de los siglos. “Eso es, Roberto, lo que yo
quisiera transmitir a mi pueblo: una buena madre
dolorida que salva a su hijo... es así como debería
escribir mi crónica” (p. 81). Urraca quiere rescatar
hechos para que pervivan en la memoria colectiva y,
así, asemejarse a Rodrigo al cantar sus hazañas.
Uno de los motivos que explicita al monje es que no
espera recompensa alguna, puesto que la única
recompensa posible para ella sería que su historia
fuera escuchada y leída. Además, en ella subyacen
diversas contradicciones, el odio y el amor,
intrigas y falsedades, así como la imposibilidad de
hallar paz y armonía en la España del siglo XII, con
las continuas rencillas y luchas para alzarse con el
poder: “Cuando sé que de esta confesión no puede ya
derivar recompensa alguna, ni perdón, me digo a mí
misma y dejo escrito que quiero y quise a ese hijo
contra el que combatí” (p. 86).
En este sentido, resulta significativo que su hijo,
más que vástago o descendencia personal, sea
considerado por Urraca como un “emperador”, es
decir, alguien dotado de legitimidad y poder: “Yo no
he dado al mundo un hijo castrado, sino un emperador
y estoy satisfecha” (p. 87). Esta imagen del poder
se refleja en la metáfora del tablero de ajedrez que
le enseñó su padre y que Urraca expresa a Roberto:
“El reino es como un tablero” (p. 107); por eso,
Urraca quiere enseñar a Roberto a jugar al ajedrez,
imagen de lo que fue la vida de Urraca cuando su
marido debía morir para que ella y su hijo
conservaran todas las tierras. Urraca se siente
traicionada: ama a quien deseó la muerte. La reina
recurre a la historia de Al-Mutamid, quien cortó la
cabeza de Aben Ammar (y lo había amado mucho) para
explicar el eje de la contradicción que está en la
raíz misma de su historia. También Urraca deseaba la
muerte de su marido Alfonso, al tiempo que brotaba
el deseo (p. 111). En esta línea de la traición,
Urraca traicionó a su hijo, a don Pedro Fróilaz, a
Gelmírez y a su marido, que quería arrebatarle el
reino, hecho del que se desprende el sentimiento de
culpa, pues se siente como Judas, el Traidor y Datán
y Abirón. Puesto que tiene el pensamiento de que irá
al infierno, la escritura es un modo de expiar su
culpa. Según el yo del relato, la verdadera causa
del encierro de Urraca se alberga en la noche de
luna: “sangre menstrual que provocaba la virilidad
de un rey” (p. 118). La luna y la sangre se alzan
como presagio de muerte en la obra. Así pues,
gracias a Gómez González, Urraca se fugó de la
fortaleza.
|
|
|
|
 |
|
| |
Imagen de la reina Urraca de León
(1081-1126). Miniatura del Tumbo A del
Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela |
|
|
|
Ya casi al término de la novela, la escritura se
alza como única victoria posible para Urraca, el
único modo de no dejarse vencer: “Todavía me queda
la escritura, este relato que es obra mía, mi
respuesta” (p. 121). Rememorando la reflexión y los
consejos de Cidellus, el médico judío, Urraca
sostiene que la crónica es escritura y, por tanto,
ha de concentrar su mente, mezclar las letras y
trastocarlas. La complejidad de los motivos por los
que Urraca decide erigirse en narradora de su propia
historia se manifiesta en la doble vía de
pervivencia de su relato (para que sea leído por
sucesivas generaciones) frente al solipsismo e
intrascendencia de su oficio (escritura solitaria):
“A veces pienso que escribo esta historia para mí
misma; que nadie, ni juglares ni poetas, la
repetirán por los pueblos y las cortes. Pero, cada
vez más, necesito contar” (p. 169), si bien se
dejará vencer cuando finalmente se suicide para no
subvertir el discurso oficial de la historia y no
alzarse contra el poder que se ha legado a su hijo.
Como Sherezade, aflora la necesidad de contar para
salvarse. El relato tiene un poder salvador capaz de
reflejar la historia y acaso de redimir el personaje
del yugo de la culpa. En este sentido, “solo la
escritura es redentora” (p. 184), pues la escritura
es como las olas que tratan de recomponerlo todo y,
sin embargo, las palabras son espuma que se deshace.
Pese a la ardua tarea de escribir y recomponer una
historia de tal riqueza en matices, el propósito de
la escritura de Urraca es dar sentido y rescatar su
memoria; perdurar, ser tiempo recobrado.
LA SUBVERSIÓN DEL DISCURSO OFICIAL
“LO QUE BROTA de la transgresión es muy hermoso”
(Ortiz, 83), sostiene Urraca en un momento de la
novela, apuntando al sentido subversivo y
quebrantador de su relato. De un modo semejante a
como expresara Walter Benjamin, también en Urraca se
pone de manifiesto que la historia (oficial) la
escriben los vencedores. Este pensamiento,
proveniente del ámbito de la Filosofía de la
Historia, da buena cuenta de los alcances del
discurso oficial (el único reflejado en la historia)
frente a discursos marginales (olvidados para la
historia). De esta manera, la concepción del
discurso oficial (el universo masculino) se basa en
un perspectivismo y una visión hegemónica que relega
la historia de los vencidos puesta en labios de un
personaje femenino. Desde esta mirada, se aprecia
que la narración cronística escrita por Urraca
quebranta los códigos de ese discurso de los
vencedores, abriendo una línea de fuerza hacia el
discurso de los vencidos: “Puede ser que un reino
sea demasiado grande o demasiado chico para una
mujer” (p. 120).
Tal como Urraca se presenta al inicio de la novela,
pasa por ser la primera reina capaz de escribir una
historia (una crónica) sobre su propia vida, lo que
supone una rebelión contra el sistema establecido en
el Medioevo, al tratarse de una escritura puesta en
boca de una mujer. Este hecho, que se encuentra en
la entraña misma de la configuración del libro,
conduce a considerar la subversión del discurso
oficial. En primer lugar, se pone de relieve el
valor de una mujer excepcional —Urraca, hija de
Alfonso VI, rey de Toledo—, capaz de quebrantar las
normas sociales y erigirse como cronista, con el fin
de narrar su propia historia desde una perspectiva
femenina, única e intransferible. Si tenemos en
cuenta que las crónicas medievales han sido escritas
por personalidades masculinas, resulta novedoso que
sea Urraca, una reina de gran poder y linaje en la
España del siglo XII, quien relate su propia
historia. Por lo tanto, se aprecia el modo como
Urraca quebranta los códigos sociales, morales y
culturales imperantes en la época, por cuanto se
convierte en cronista que no solo narra su propia
historia, sino que lo hace a pesar de todas las
contrariedades (traiciones, trampas y
conspiraciones) que vivió y que, si no las escribe,
quedarán impunes y olvidadas.
Ya en el episodio de infancia que Urraca relata en
la primera parte de la obra se refleja cómo las
esferas de lo masculino y lo femenino se encontraban
bien delimitadas en la época en que vivió. Así pues,
cuando jugaba con Guzmán, el escudero de su ayo, él
le decía que era solo una niña que quería vestirse
de hombre. Como Urraca confiesa, ella luchaba en un
duelo perdido de antemano. Sin embargo, finalmente
Urraca le venció a través del poder de su espada y
de sus armas de mujer. Este ejemplo —metáfora viva
de un mundo dicotómico entre lo masculino y lo
femenino— ofrece una microescena de lo que sería la
vida de Urraca: su anhelo de heredar las tierras de
su padre, su voluntad de ser reina como vástago de
Alfonso VI. Asimismo, Gelmírez, el obispo de
Santiago, es un personaje que representa esa
historia de los “vencedores” de la que hablaba
Benjamin, por cuanto Urraca reproduce palabras del
obispo que ahondan en la idea de un discurso oficial
prefijado en el ámbito masculino: “Una mujer es solo
mediadora” (p. 29), refiriéndose a que, aunque
Urraca había sido elegida por Dios (el trono le
corresponde por lazos sanguíneos), necesita de la
ayuda de Gelmírez para alzarse con el poder. También
don Pedro de Lara ofrece esta visión hegemónica del
universo masculino, pues, para él, el mundo “se
dividía en machos y hembras, y todo lo demás eran
simples maldiciones de la naturaleza o castigo de la
divinidad” (p. 51). La mujer, según Pedro Fróilaz,
es síntoma de debilidad e inconsecuencia” (p. 71),
si bien Urraca luchó por no caer en la trampa
tendida por Alfonso, aunque, finalmente, Pedro
lograra el engaño y le quitara a su hijo.
|
|
|
|
 |
|
| |
Imagen del rey Alfonso VI de León
(1047-1109). Miniatura del “Tumbo A” del
Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela. |
|
|
|
Sin embargo, el discurso de Urraca no es dogmático
ni maniqueo: no es defensora acérrima de lo femenino
ni condena la masculinidad; no ensalza el
cristianismo ni desprestigia la religión musulmana
(la guerra santa). Es decir, comprende las razones y
sostiene que luchaban por su Dios, porque “el nombre
de Dios puede escribirse de muy diversos modos” (p.
37). De esta manera, se comprueba que, cuando relata
al monje Roberto la historia de los amores de Zaida,
concubina de Alfonso VI, Urraca sostiene que son
almorávides, “guerreros fanáticos, que no diablos”
(p. 37). En este sentido, se constata la visión
omnicomprensiva de Urraca, una mujer de amplias
miras que, si bien subvierte el discurso oficial a
través de la escritura de su propia historia, lo
cierto es que da cuenta de ese complejo entramado de
relaciones de poder en la España del siglo XII.
A este respecto, resulta muy iluminadora la
conversación que Urraca mantiene con su padre en el
lecho de muerte: le habló de la guerra contra el
infiel, de los reinos construidos, de la ampliación
de las tierras de la cristiandad. Sin embargo,
Urraca es consciente de que por ser mujer, no podría
sostener el imperio, pues la voz de la mujer no ha
sido escuchada a lo largo de la historia. Como le
aconseja su padre Alfonso VI, la única manera de
superar ese discurso oficial perteneciente a la
esfera masculina es que Urraca se case con el rey de
Aragón. Las palabras de Urraca luego de la muerte de
su padre son las de una mujer que lucha contra el
discurso oficial establecido a lo largo de la
historia, a pesar de su debilidad e imposibilidad
para erigirse como reina y heredera: “Mi padre se
moría y yo, al fin y al cabo, era la mujer que él no
había deseado, la niña que venía a ocupar el sitio
del que mimó como heredero” (p. 47).
DE LA REMEMORACIÓN MONOLOGAL AL TÚ: EL MONJE ROBERTO
LA PRESENCIA DEL monje Roberto abre una línea de
fuerza que transcurre desde la rememoración
monologal al tú silente que invita al diálogo.
Aunque Roberto actúa como confesor, testigo y sujeto
que escucha, su función es de capital importancia
para el desenvolvimiento del relato. Así pues,
Roberto, que sube la comida a Urraca, consigue que
la reina le hable en una apertura al diálogo que
contribuye a forjar una idea del pasado. Además, el
monje le proporciona todo lo necesario para
escribir. Roberto, a la manera de Virgilio
acompañando a Dante en su periplo por el inframundo,
se erige como guía que va pautando a la narración,
en su progresión y variabilidad. Roberto acompaña a
Urraca, le recuerda que no debe apartarse de sus
fines, que debe terminar la crónica. De hecho, hay
momentos en que Roberto se ausenta pero ella sigue
dirigiéndose a él, porque el monje forma parte
ineludible de la crónica. En otros momentos, Urraca
cuenta y el monje escucha: interpela al monje para
cerciorarse de que comprende sus razones. Roberto
también cumple la función de pedir e imprecar a
Urraca que le hable de ciertos personajes, como
Zaida, la mora y concubina de su padre. Aunque en un
principio Urraca prefiere no contar todo a Roberto,
su confesor, finalmente cede y relata todo cuanto el
monje quiere.
|
|
|
|
 |
|
| |
Imagen de Enrique de Borgoña
(1070-1107), hijo de un conde palatino
francés que, por su matrimonio con
Urraca, introdujo la dinastía de Borgoña
en los reinos de León y de Castilla.
Miniatura del “Tumbo A” del Archivo de
la Catedral de Santiago de Compostela. |
|
|
|
En el inicio de la segunda parte, el monje Roberto
(tú al que se dirige el monólogo) contribuye a
ordenar sus pensamientos: “El hermano Roberto se
sienta a mi lado y escucha. Yo, cansada de la
escritura, fatigada por el monólogo que nunca tendrá
respuesta, recurro a él para que me ayude a ordenar
los pensamientos” (p. 61). Además, cuando relata el
episodio de Poncia “La Bruja”, el monje se santigua,
tal vez porque piense que es solo un cuento
inventado por Urraca. La presencia del monje ayuda a
Urraca a reconstruir la historia, actúa como figura
de comprensión para despertar las ideas aletargadas.
Aunque Roberto asiente sin comprender, en algunos
momentos Urraca le pide que se marche para continuar
con su escritura: “Quisiera concentrarme para volver
a aquella escena primordial […]; pero sé que las
visiones debilitan, cuando se las transcribe, que la
imagen se dulcifica y se disuelve” (p. 66). En
efecto, el monje cumple una función doble y en
apariencia contradictoria: ayuda a ordenar y evocar
la historia y, al mismo tiempo, desvía a la reina de
su objetivo: la escritura cronística.
A medida que avanza el relato, la crónica sin el
hermano Roberto le parece vacía: un día no va a
visitarla a la celda y Urraca expresa: “Necesito
conversar, necesito contarle al monje aquella
jornada para que vuelvan las caras, resuenen de
nuevo las palabras pronunciadas... para que todo
adquiera vida” (p. 69). De este modo, Roberto se
convierte en figura fantasmal, un tú al cual Urraca
se dirige como si estuviera a su lado. Además,
Roberto aflora como justificación del desvío del
género cronístico que Urraca manifiesta en su
escritura. Urraca está fatigada por los meses de
encierro, y la inocencia de Roberto introduce
desorden en el relato, la acerca a la intimidad: “Te
gustan las historias de cama; esas que yo no quiero
ni voy a contarte” (p. 82).
En gran medida, Urraca ha encontrado en Roberto “al
receptor silencioso que me sigue en mis largos
paseos por el claustro y el huerto y me acompaña en
esta celda que ya apenas puedo soportar” (p. 88).
Sin embargo, a Roberto a veces no parece interesarle
la crónica de Urraca. No le presta atención y se
refugia en sus pinceles para rescatar el color de la
luz. A veces se muestra adormecido, no atiende a las
intrigas y traiciones en la búsqueda de poder que le
cuenta Urraca. Tanta es la dependencia —no solo para
continuar con la escritura sino también por el
vínculo emocional de Urraca con Roberto—, que no
quiere que el monje la deje sola: cantaría para él
para que no se fuera al anochecer: “Te necesito a ti
para que me escuches” (p. 116). Es la necesidad
imperiosa de la presencia del otro, para romper la
maldición de la soledad y el silencio, con el fin de
abrirse al diálogo, a la palabra —aunque sea
silente— del receptor que escucha.
Ya en la tercera parte del relato, Roberto es parte
del contar. La actividad de Roberto, que se ejercita
en la pintura, también se distancia de los preceptos
de la crónica: La pintura no es propia de una
crónica, y la transgresión del género va pareja al
progresivo protagonismo de tú de Roberto, pues
existe un paralelismo entre el relato de Urraca y
las pinturas de Roberto: sus impulsos marianos han
dado paso a un fervor por lo maravilloso, con
figuras como el unicornio. Las largas conversaciones
con el monje hacen que Urraca se olvide de su
crónica. De hecho, la imagen final de la novela,
cuando Urraca decide abandonar el monasterio e ir en
busca de su hijo, revela que la verdadera crónica es
la figura del monje Roberto: “Ya no vivo su carne,
sino en tanto que crónica” (p. 130).
En síntesis, Lourdes Ortiz ha perfilado en Urraca
una imagen muy granada de las profundidades del
deseo albergadas en el alma femenina, la caída en un
vórtice de cuya lectura el corazón y la inteligencia
salen reconfortados al haber conocido las miserias y
desvelos de la enigmática reina de Castilla y de
León.
|
|
|
|
 |
|
| |
Retrato de la reina Urraca de León.
(Salón de los Reyes del consistorio de
San Marcelo de León). |
|
|
|
|