|
AHORA BIEN, SUPONGAMOS que hablamos de literatura y
en especial de la obra literaria. Entonces, a poco
hablar, uno se pregunta: ¿Qué es literatura? y ¿Cómo
es una obra literaria?. Es que en el camino,
leyendo, encontré tanta lectura que no era
literaria. Por ejemplo, las noticias de los diarios,
un artículo médico, un eslogan publicitario, un
panfleto político, una arenga y mucho más. Incluso
hay ciertos escritos que parecen poemas, que simulan
ensayos, que se les cree crónicas de valor
literario, pero no lo son. A veces, es, con cierto
ingenio, fácil estructurar escritos breves que se
reputan literatura:
Entre tules y noche negra
el pájaro de la luna
amenaza mi tristeza...
Soy la víctima
de tu ausencia.
Basta tener una cierta colección de palabras clave,
como tules, noche, luna,
pájaros, tristeza, ausencia. Ya,
con estas seis, podemos fabricar infinidad de
poemas:
La ausencia de tu ausencia
en noches sin luna
me convierten en víctima
de tanta tristeza
oculta como pájaro
en un nido de tules negros
También podemos seguir con más y más ejemplos; pero
qué dicen: ¿Quizás un sentimiento? ¿Un hallazgo? ¿Es
esto literatura? No seré yo quien comprometa una
última sentencia. Hay quienes lo reducen a teoría y
sostienen que literatura es solo una forma de
creación lingüista. Todo lo que teje cualquier
mensaje, en el sentido amplio, que importa un
estímulo en el lector, es literatura. Es decir,
literatura es la formulación de un lenguaje. Por
este camino transitan las vanguardias y muchas
academias. En la otra vereda están quienes niegan de
plano esta idea. Sostienen que la literatura es una
compulsión vital, inevitable para el poeta o el
escritor.
Por mi parte, debo reconocer que, cuando escribo,
literatura es aquella segunda definición. Pero
cuando divago, cuando elucubro, cuando mastico y
trago lo escrito, al leerlo, ya sea propio o ajeno,
la balanza se me carga a la primera. De algún modo
comienzo a medir, a pesar, a analizar estructuras,
formas y más, para mejor juzgar. Descubro al fin que
en literatura, como quizás en todo quehacer humano,
se presenta el dilema de la teoría y la praxis. Para
escribir El Castillo, Franz Kafka escribió
El Castillo. ¡Así de estúpido! ¿No? Solo hubo
una idea central: el mito de la autoridad política;
del poder de gobierno, en contrapunto con la vida de
todos, de todos los días. Desde ese nudo central se
va construyendo la novela a base de la vida misma.
No hay teoría sobre cómo decir, ni sobre reglas
lingüísticas, o relativas al canon de la academia en
su construcción, sino solo libertad; libertad de
escribir, de exponer, de representar.
|
|
|
|
 |
|
| |
Portada de «El castillo», una impresionante novela gráfica inspirada en la obra homónima de Franz Kafka, con guion del escritor, dramaturgo, director de radio y traductor de origen norteamericano David Zane Mairowitz y el dibujante, compositor e ilustrador checo Jaromír 99. La obra ha sido traducido al español por por Carlos Mayor y fue publicada por NordicaComics, Madrid, en 2014. |
|
|
|
No obstante, salta la pregunta, que lleva de vuelta
a la vieja discusión: ¿Por qué Kafka escribió El
Castillo? ¿Y qué hay tras el agrimensor? ¿Qué o
quiénes son sus dos pertinaces ayudantes? Y yendo
más a fondo: el estilo peculiar de Kafka, que nunca
se aleja de la frontera de lo absurdo, aunque real,
¿es un recurso muy bien manejado? o ¿es una pulsión
inevitable del autor? Por esta vía volvemos a la
teoría y a la praxis en la teoría: ¿Debe la
literatura empujar al lector a desarmar la obra
literaria, como quien desarma una maquinaria para
comprenderla? ¿Es válido leer desde la razón en
blanco, sin análisis, dejándose influir por el
sentir de la lectura? Entre la postura analítica y
la del dejarse ir de la lectura, hay dos obras
diferentes, cuando menos. Pero entre el supuesto del
autor que escribe, solo privado de su pudor y el que
se supone que escribe desde la compleja teoría de la
academia que obliga a estructurar, a normalizar
según cánones precisos, o a seguir ciertas rutas a
las que empuja el sentido de los tiempos decantados
en la sociedad en la que se escribe y para la que se
escribe, respetando reglas y compromisos, también
habrá dos visiones distintas, al menos, de una misma
obra. Así, entonces, dada una pieza de literatura y
su autor, en cada lectura de un lector diferente, se
tendría, cuando menos, cuatro obras atadas a las
diferentes disposiciones del autor y del lector. O
nueve si suponemos que la visión del autor sobre su
eventual lector, para quien escribe, no es el lector
propiamente tal; ni el autor en sí tampoco es la
visión que el lector llegaría a formarse del autor.
Imagino que por la disquisición anterior podría
llegar a estructuras de análisis literario
complejísimas, que van mucho más allá de lo
literario, aun cuando nazca de ello, respecto a cómo
mirar este arte, cuáles serían los puntos de vista
válidos y cuáles no. Un elemento que surgiría de
inmediato, multiplicando la visión, es la posición
temporal. Imagino, por ejemplo, un lector del
Quijote idéntico a mí mismo en todo, excepto en
que él esté inmerso en la sociedad del mil
seiscientos treinta y no en la de dos mil doce. Sin
duda alguna su lectura, si la hiciera bajo las
mismas disposiciones que yo mismo tengo hoy, leería
otro Quijote diferente, siendo en todo igual.
Parecería que digo algo absurdo, pero, al menos,
Borges estaría conmigo, y quien no lo crea, que lea
a su Pierre Menard, autor del Quijote. En
fin, imagino que aquel lector más o menos
contemporáneo de Cervantes, leería su Quijote
en Madrid y no en Santiago de Chile. No hay duda de
que un madrileño del mil seiscientos es del todo
diferente y tiene un análisis diferente a un chileno
del dos mil. Si unimos y combinamos todos estos
factores, de suyo simples, lejanos de la sutil
academia, cuyos parámetros y protocolos han de ser
inconmensurablemente más multivariados que los
expuestos en este artículo rápido; podría asegurar
que a vuelo de pájaro tendríamos varios cientos de
Quijotes en el mismo Quijote y decenas
de Pierre Menard de Borges en su único
Pierre Menard, y lo mismo en El Castillo
de Kafka o en el Crimen y Castigo de
Dostoievski y en Guerra y Paz de Tolstoi,
también infinidad de Rayuelas de Cortázar;
muchas, muchas más que las que el mismo autor quiso
imaginar desde el orden en que su Rayuela se
leyera.
|
|
|
|
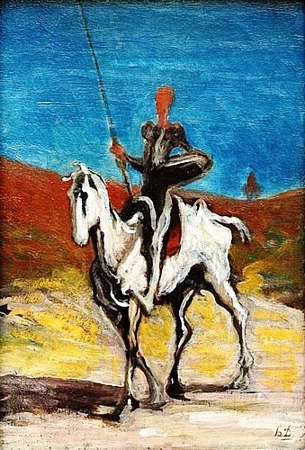 |
|
| |
«Don Quichotte», de Honoré Daumier. Pintado hacia 1868, es un óleo sobre lienzo con 52 cm × 32,6 cm de tamaño, que se encuentra en la Neue Pinakothek de Múnich, Alemania. |
|
|
|
Así, por lo tanto, ¿tendrá más validez, la teoría,
sobre una pieza literaria, que la simple opinión,
llana, que considera que la literatura no es más que
la expresión de la vida misma? Los hermanos
Karamazov de Dostoievski puede ser leída con la
mente abierta y desprejuiciada. En ese contexto no
es más que un drama en una familia destrozada por la
avaricia del padre y la ambición del hijo, cuando
ambos se encaprichan con la misma mujer. ¿Dimitri
asesina a Fiódor? ¿Fue el criado Smerdiakov? ¿Qué
papel jugó en esa muerte el intelectual Iván y el
buen Aliosha? Todos son elementos de un drama que
apasiona, pero si después de leer la novela, o bien
si antes de leerla, leo el prólogo del autor,
cuestión que muy pocos hacen, posiblemente el foco
se aguce en otros puntos diferentes a los que
parecen atrapar la lectura abierta: Esta novela,
dice Dostoievski, es solo una primera parte de una
historia mayor. El héroe de toda la historia que
comienza con Los Hermanos Karamazov es Alexéi
Karamazov, y esta novela tiene el fin de introducir
a los personajes, ponerlos en contexto social, en el
ambiente del escenario, para, en una segunda parte,
desarrollar la idea definitiva estructurada solo en
la mente del autor, que murió antes de completar sus
planes: Nunca llegó a escribir la parte culminante
de su idea. ¿Tenía Dostoievski, en ese plan, un afán
teórico, de demostrar que la literatura es una
construcción lingüística, un mecanismo de relojería
verbal? Creo que no. No obstante, para creerlo,
¿debo sentarme a la mesa de la tertulia literaria o
a la del laboratorio académico? Sin duda alguna, la
primera es la mesa del que disfruta la lectura, la
del que concluye que el autor construye un modelo de
la sociedad rusa, en miniatura, donde el padre es la
clase dominante y rica, que despoja al pueblo que
aspira a convertirse en despojador. Iván, en tanto
es la clase intelectual, que tiene soluciones de
escritorio y teoría, pero que jamás actúa, nunca
está en la lucha, sino que permanece en las ideas,
incluso hasta el delirio. Aliosha es la fuerza moral
y Mitia el despojado, el abusado, que, además, es
incapaz de manejar su propia suerte. Todo esto es
posible de concluir, pero nada se puede demostrar.
Quizás germine en un artículo, en un ensayo, pero
nunca en una teoría. Esta se teje en los altos
círculos académicos, donde se colecciona fórmulas,
se cataloga recursos, se nomina y crea conceptos que
se jerarquiza y engrana, hasta el punto de demostrar
—y no sé si tienen razón— que la novela es el
resultado de una construcción de precisión, donde
cada pieza calza con un cuidadoso plan, no para que
el lector disfrute del placer de leer y del desafío
de comprender una exposición atada al texto, que, en
este caso, podría ser la advertencia a la sociedad
rusa de su viaje sutil hacia la que luego fue la
caída en la revolución de octubre. No. El plan
habría de reflejar una forma de comunicar, es decir,
la máquina de entregar el mensaje y no el mensaje
entregado. Este no tendría tanta importancia como la
forma estructural de hacerlo. Siempre, cuando pienso
en estas cosas, recuerdo a Dino Buzzati y su cuento
de Los Siete mensajeros. Este relato, que
fascinó a Ernesto Sabato, quizás por el misterio de
su estructura que parece hecha para un hombre de
aguda razón científica, de intensa reflexión, como
él, deja al final una rara sensación en la que uno
no sabe si es más bello el relato formal o lo que el
relato propone. Entrando por esta vía me encuentro
con el paradigma del automóvil. Este nace como una
manera de reemplazar utilitariamente al coche de
caballos. Lo que importaba era su función. Hoy en
día, gran parte del encanto del automóvil no está
ahí, sino en su estética. De este modo resulta que
es más bella la máquina que su producto y que se
construye la máquina para sí misma y no para su
objetivo. Me recuerda a un ingeniero mecánico
—¿quizás loco?— que abandonó el diseño por la
estética de su maquinaria. Construía artefactos,
aparatos, completamente inútiles: Sus giros eran
estéticos, su operación sorpresiva, pero no tenían
utilidad ninguna. Demás está decir que al final hizo
más fortuna con esta artesanía que con la ingeniería
mecánica.
|
|
|
|
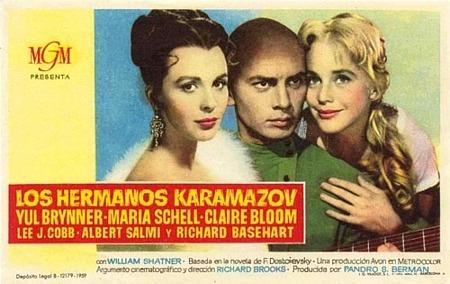 |
|
| |
Cartel publicitario de la película «Los hermanos Karamazov», drama de ambiente decimonónico rodado en 1958 por el director Richard Brooks, sobre un guion de Richard Brooks, Julius J. Epstein y Philip G. Epstein, basado en novela homónima de Fiódor Dostoievski, con música de Bronislau Kaper y fotografía de John Alton. En su reparto figuran Yull Brynner, Maria Schell, Claire Bloom y Lee J. Cobb, entre otros. La película fue producida por MGM y, entre otros reconocimientos, fue nominada al Óscar: Mejor actor de reparto (Lee J. Cobb). |
|
|
|
Después de mucho girar en torno a estas ideas, que
de manera alguna dilucidan el problema de si la
literatura se justifica en sí misma como una entidad
del lenguaje o si es un vehículo que produce arte
eventual y su valor es aquella producción y no otra
cosa, y después de, para esto, buscar en autores más
bien clásicos que me den argumentos para una postura
tradicional y conservadora, me encuentro con Los
Buddenbrok y La montaña mágica de Thomas
Mann; en esta última, por ejemplo, recuerdo como un
momento gozoso de la lectura la escena del discurso
de Mynheer Peeperkorn en la cascada, donde
posiblemente, antes de suicidarse, se despide de
todos y quizás haya intentado exponer sus razones,
pero nadie le oye, ni siquiera el lector, debido al
intenso ruido de la caída del agua. Esta escena,
como tal, como máquina de trazar un significado, es
infinitamente más bella, a mi entender, que el
significado mismo de la incomunicación, incluso
literaria, que expone y expresa Mann a través de su
personaje y la escena en cuestión. Si a algún lector
de Thomas le pasó desapercibida, le aconsejo releer
el fragmento con atención, pensando en el
significado de Peeperkorn en la trama y su contraste
con la dialéctica de Naphta y Setembrini. Más acá
del gozo estético, volviendo al frío análisis,
encuentro con frecuencia que mis argumentos en favor
de la literatura por el relato o por la vida misma
se dan una vuelta sobre sí mismos para mostrar a
cada autor selecto como un amante de la estética de
la máquina literaria, incluso cuando no renuncian al
producto de ella. Así queda revelado en este ejemplo
de Thomas Mann.
|
|
|
|
 |
|
| |
Davos, localidad situada en el Cantón de los Grisones (Suiza), donde Thomas Mann localiza el escenario de su novela, «La montaña mágica». Su protagonista, Hans Castorp, viaja desde Hamburgo hasta allí arriba para pasar tres semanas de vacaciones con un primo suyo que está allí ingresado. Pero, lo que en un principio suponía que iba a ser una estancia corta, se convierte en una estancia de siete años, debido a una hipotética complicación en su salud. |
|
|
|
En el límite de esta situación encuentro a mi amigo
Joyce, que me recuerda a aquel ingeniero loco que
disfrutaba de construir sus máquinas inútiles, no
por demostrar que lo inútil tenía belleza, sino
porque solo le interesaba la belleza, sin detenerse
en su utilidad. Tal vez así haya construido Joyce su
Ulises, que a veces parece una suma de piezas
de experimentos, pero casi todos bellos, como me
dijo alguien: «Es como un tapiz hindú: lleno de
preciosas filigranas todas diferentes».
Entonces, la literatura ¿es el resultado de una
compulsión incontenible por expresar algo, o es el
resultado del intenso pensamiento, trabajado con
esfuerzo sobre un conjunto de reglas y recursos,
donde aquel algo expresado es casi innecesario,
aunque ineludible tan solo? Tal vez este dilema,
cada vez más presente, haya empujado a tantos
autores actuales a escribir tanta novela absurda de
detectives o de misterios, de investigadores
literarios de crímenes y sucesos y más. Es que la
novela de detectives es literariamente lo más
parecido a un reloj. Al menos, cuando el autor es
inteligente y sabe construir un artefacto. Cuando
fracasa, no se parece al reloj y muchas veces, tal
vez demasiadas, tampoco a la bella máquina inútil,
sino solo a un estrafalario fracaso.
|
|
|
|
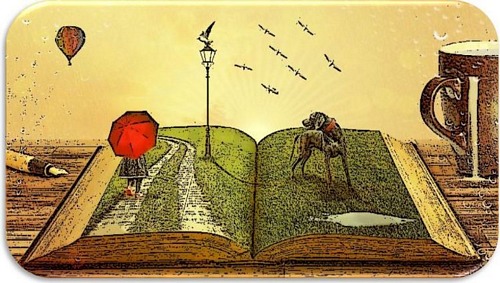 |
|
| |
Entonces, la literatura ¿es el resultado de una compulsión incontenible por expresar algo, o es el resultado del intenso pensamiento, trabajado con esfuerzo sobre un conjunto de reglas y recursos, donde aquel algo expresado es casi innecesario, aunque ineludible tan solo? |
|
|
|
Al final, la única conclusión cierta, que me atrevo
a aventurar, es que el resultado literario solo es
arte cuando el autor es inteligente y aplica este
recurso con el afán de dialogar con su lector, y
solo si lo consigue, sobre alguna propuesta que de
algún modo u otro logre una transformación en él,
aunque solo sea la de interesarlo en cierta
reflexión. Sin esta médula central, la literatura no
es más que la frase al pie de una imagen que vende
un producto, o que el anuncio de neón, o que el
programa del candidato. La literatura debe lograr
que el lector juzgue por qué compra el producto, por
qué el anuncio de neón convence más que otro de
lata, y también debe mostrar cómo leer, por fin, el
discurso político para ejercer sobre él un juicio
libre y amplio. De no ser así, la literatura es solo
un ejercicio esteticista, en el mejor de los casos,
que ya no me calentaría el ánimo. Es que quizás la
literatura sea el arte del pensamiento. Solo eso. |