|
SILVIA MAZAR NACIÓ el 2 de abril de 1937 en
Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que
reside. Técnica en Fonoaudiología por la
Universidad de Buenos Aires en 1957, ha
colaborado, entre otros medios gráficos, con
el diario argentino La Capital, de
Rosario, Santa Fe, y en las revistas La
Espada Rota, de Venezuela y Norte,
de México. En 1982 inicia una etapa de
colaboraciones con diversas antologías de
poesía y de narrativa, como Hojas nuevas,
Cuentos encogidos (I y II),
Antología del taller literario de la Casa de
la Poesía (I y II), Rojas de
vergüenza, Antología del empedrado (I
y II), La poesía entra en casa,
El amor en todas sus formas, entre
otras. En 1987, obtuvo el Primer Premio del
Concurso de Microrrelatos organizado por la
revista Puro Cuento. Es autora
también de los poemarios Amuletos
(Ediciones Filofalsía, 1989), Otras son
de arena (Libretas del Rojas, 1990) y el
volumen de narrativa breve Cuentos del
loco amor (2008).
|
|
|
|
 |
|
| |
Silvia Mazar (Bueno Aires,
1937), la entrevistada. |
|
|
|
Rolando Revagliatti.— Naciste en un barrio ubicado, más o menos,
en el centro geográfico de nuestra ciudad.
Silvia Mazar.—
Tal cual. En Caballito. Residíamos en una
bellísima casa que había construido mi
padre, arquitecto, en un refinado estilo
art déco. En su enorme jardín, yo
desplegaba toda mi imaginación de niña
solitaria. Allí observaba, además de las
plantas, a las hormigas, el accionar de los
insectos, y los relacionaba con la conducta
de los adultos y las similitudes en algunas
de sus reacciones. Me encantaba leer los
cuentos clásicos y mirar mil veces los
libros de pintura de papá: conocía detalle
por detalle cada cuadro de Goya. A mis nueve
años, vendida esa casa, nos mudamos a un
departamento en el barrio Recoleta. Allí, mi
trascurrir se tornó aún más solitario,
extrañaba el jardín. Aunque era un piso
enorme, no tenía recovecos donde esconderme.
Me marcó profundamente ser hija de un
matrimonio mixto: mamá era católica y papá
judío. Yo era la única nena del grado que no
iba a misa y no había tomado la comunión,
comportamiento inusual, residiendo en un
barrio de clase alta y en los años cuarenta.
Antes de terminar la escuela primaria,
empecé a escribir poemas y pequeñas
historias, que guardaba en libretas y
anotadores.
Llegaron después los estudios secundarios,
en el Liceo de Señoritas, N.º 1. Allí
aterricé sin conocer a nadie y bastante
perdida. Algo hubo de ver en mí desde el
primer día un grupo de tres chicas,
compañeras de la primaria, cuando me
sentaron con ellas y me aceptaron como una
amiga más. Una era —notable poeta luego—
Susana Thénon. Siempre juntas las cuatro,
divirtiéndonos en nuestras diferencias y
estudiando poco. En el Liceo había muchas
chicas judías, se separaban las materias
Moral y Religión. La madre de Susana era
judía y su padre católico. Tuvimos gran
afinidad, porque escribíamos poesía y, sobre
todo, por el sentido del humor disparatado,
paródico y burlón con el que satirizábamos
el universo escolar; ella poniendo el cuerpo
y todo su histrionismo; yo, en cambio,
discreta y de bajo perfil. Y así seguimos
hasta que falleció —recordarás— en 1991.
R.R.—
Discreta y de bajo perfil, aunque
escribiendo.
S.M.—
De un modo más dramático, más comprometido.
Y al tiempo que llegó mi primer novio, que
luego sería el primer marido. Tuve una
actuación muy breve en mi profesión:
abandoné a los veintitrés años para
dedicarme a mi primer bebé. Profesión la mía
que, aunque no me diera cuenta, también
estaba ligada a la palabra. Tuve dos hijos
más, el primer divorcio, un segundo marido,
la muerte de mis padres y la literatura
siempre cobijándome, amparándome, dando a mi
existencia el sentido poético del que
carecía. En marzo de 1982 empezó todo: en
serio, de verdad. Me inscribo en mi primer
taller literario con Jorge Hacker, director
de teatro y traductor. Él supo revelarme. A
finales de año organicé una publicación con
los textos producidos por el grupo. Hacker
confió tanto en mí que me propuso participar
en una muestra suya encarnando a Yerma en
una escena del drama homónimo de Federico
García Lorca. Con esta representación, mi
entusiasmo creció al punto de inscribirme en
1983 en la escuela del uruguayo Villanueva
Cosse, pero… no era lo mío: fracaso total.
No obstante, el profesor que tuve, Néstor
Romero (sí, el director de la pieza teatral
de Harold Pinter en la que vos debutaste
como actor), quien advirtió que yo tenía
aptitudes para armar los textos de las
improvisaciones y ahí me fui afirmando.
Llegó la democracia, y esas enormes puertas
que se abrieron para el país también se
abrieron para mí. El Centro Cultural General
San Martín promovió cursos y talleres por
doquier y mi vida dio una vuelta de 180
grados. Accedí a la felicidad. Estudié con
Silvia Plager, Rodolfo Alonso, Orfilia
Polemann, Elsa Osorio, Ignacio Xurxo, Jorge
Santiago Perednik y Roberto Cignoni. Con
estos dos últimos poetas y ensayistas, pasé
luego al Centro Cultural Ricardo Rojas, en
donde estuve rodeada de poesía escrita y
vivida durante más de una década. Son más de
treinta años, formando parte de grupos de
estudio, de creación, de aprendizaje; si
tuviera que elegir uno en el que me haya
sentido más feliz, sería sin dudarlo el de
Roberto Cignoni; he conocido pocas personas
con la calidad humana que él irradia, y como
poeta y maestro, acompaña suavemente a los
que se acercan a él. Lo conocí en el CCGSM
haciendo una suplencia en el taller de
Perednik. Durante los meses que duró la
suplencia, consolidamos una amistad profunda
y divertida, la que prolongábamos en cafés y
pizzerías. Fue tan firme el lazo que
establecimos, que, junto con otros
compañeros, continuamos, al regresar
Perednik, con Roberto el taller en mi casa.
Cuando formamos el grupo “Rojas de
Vergüenza” con Norma Fumero, Gladis Márquez y
Norma Soccol, nos apoyó, estuvo cerca con su
proverbial ternura y buen humor. Hicimos una
performance, dirigida por él, en el
Centro Cultural Ricardo Rojas, que consistía
en responder con un poema improvisado a las
preguntas que nos iban formulando las
personas del público a cada una de nosotras.
Fue algo inolvidable, el mejor recuerdo que
atesoro de la gran cantidad de
presentaciones en las que intervine. Creo
también que la apertura que obtuve en mi
poesía, la libertad y el desapego a toda
forma preestablecida que adquirí se lo debo
a esa etapa de mi vida y a la profunda
reflexión. Mucho de ese espíritu tuve la
suerte de poder aplicarlo en los dieciséis
años que llevo coordinando “Gente de Lunes”,
a partir de que el director de la Casa de la
Poesía, Daniel García Helder, me lo
propusiera. Se trata de un grupo abierto que
pierde unos integrantes y se enriquece con
otros en forma constante.
|
|
|
|
 |
|
| |
«Sor
Juana Inés de la Cruz me conmueve por cómo defendió su amor por la belleza del saber.» |
|
|
|
R.R.— Tenés una anécdota que has contado infinidad
de veces.
S.M.—
De los noventa. Modificó la forma de
plantarme el mundo. En una excursión a la
ciudad de La Plata, veo en el ómnibus al
narrador y periodista Ignacio Xurxo. Cuando
llegamos, me acerco a saludarlo y él
confiesa: “No sé quién sos”, pero cuando le
digo cómo me llamo, pegó un grito de alegría
y emoción. Pocas personas entendieron el
significado de esa respuesta, de esa
reacción: no recordaba mi rostro; recordaba
mi obra. Luego fuimos a almorzar y hablaba
de mí con los compañeros de excursión como
si fuéramos colegas. No volví a verlo, y él
nunca supo que esa actitud suya me dio el
espaldarazo que yo no encontraba.
R.R.—
Xurxo murió a fines de 2010, a los ochenta
años.
S.M.—
Y no es el único de mis maestros que ha
fallecido. También he tenido grandes
pérdidas de seres queridos en mi familia,
grandes ganancias de amigos, alumnos,
compañeros de la vida, y dos nietos: un
muchacho de catorce años, con el que
comparto cuentos de Osvaldo Soriano, además
de haikus y algún juego en Red. Y una
hermosa chilena de veintiséis, que reside en
Isla de Pascua. Es Licenciada en Educación
Física y campeona de fútbol femenino, a la
que un día le expresé: “No sólo sos mi nieta
amada: sos la mujer que más admiro, por tu
libertad. Sos la mujer que yo hubiera
querido ser”.
R.R.—
Susana Thénon. Te has mantenido en contacto
con ella durante cuatro décadas.
S.M.—
Como yo me casé muy joven, pasamos a vernos
poco: de vez en cuando, en casa de alguna
amiga, alejadas ambas de aquella complicidad
inicial. Fue a comienzos de 1979, con motivo
de celebrar los veinticinco años de
egresadas, cuando organicé un encuentro con
las compañeras de estudios; la llamé por
teléfono a su casa de siempre y hablamos más
de una hora, como si nos hubiéramos visto el
día anterior. Desde ese momento, no nos
separamos más. Se hizo amiga de mi segundo
marido, trató a mis hijos, ya adolescentes,
y leíamos juntas, con frecuencia, nuestros
poemas. No sólo he admirado su obra poética,
de una fuerza, una profundidad y una osadía
únicas: también su obra fotográfica, en la
que se alternaban el humor desopilante con
la sutil delicadeza de las imágenes.
R.R.—
Llama la atención que tus dos poemarios
hayan aparecido hace más de veinticinco
años.
S.M.—
Amuletos es fruto del entusiasmo.
Daniel Rubén Mourelle había publicado poemas
míos en su revista Clepsidra. Ya
llevaba muchos años escribiendo, contaba con
la aprobación de los amigos y pensé que era
el momento. El libro, quizá, es algo
caótico; yo no sabía muy bien que era
preciso sostener una coherencia temática.
Eso me lo hizo notar Jorge Santiago Perednik
en una charla que mantuvimos después de
publicado. Aduje que no se lo había dado a
leer para no ponerlo en el compromiso de no
cobrarme, a lo que me respondió que él me
hubiera cobrado sin problemas y el poemario
habría quedado mejor. Otras son de arena
se lo pasé antes de entregarlo a la imprenta
de la Universidad de Buenos Aires. Lo leyó,
“sin cargo”, lo aprobó y así fue editado.
¿Si hay diferencias notables entre ambos? No
lo sé, no las advierto. Lo que sí sé es que
publicar no es mi anhelo. Tengo un libro
listo, corregido, numerado, muy querido: son
cincuenta poemas y su título es Hilos de
entonces”. No lo publicaré. Me da
infinidad de alegrías cada vez que los leo
en encuentros, en ciclos a los que me
invitan, en programas de radio. Eso es más
que suficiente.
|
|
|
|
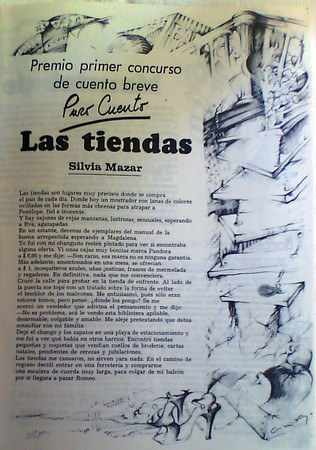 |
|
| |
José me desafió a que escribiera
un cuento que se titulara «Las
tiendas». Lo escribí de una sentada. Lo
mandé al concurso. Eso fue en el
mes de diciembre; a fines de
enero, me llegó una carta de la
redacción: había obtenido el
primer premio. Me felicitaban,
me llenaban de elogios y me
decían que había ganado $ 25. |
|
|
|
R.R.—
A casi seis lustros de aquel primer premio
que te concediera la prestigiosa revista que
dirigiera Mempo Giardinelli, podrías evocar
algo del concurso de “Puro Cuento”.
S.M.—
Cuando estaba realizando talleres literarios
en el CCGSM, me enteré de que se abría un
concurso en esa revista. Yo era muy amiga de
dos compañeros del taller de Silvia Plager:
Alejandro Manrique (alias Paco) y José
Losada: éramos inseparables. Una tarde, en
un café de la avenida 9 de Julio, tras haber
estado observando las grandes tiendas de los
alrededores, José me desafió a que
escribiera un cuento que se titulara Las
tiendas. Cuando llegué a casa, lo
escribí de una sentada. A los pocos días, lo
mandé al concurso. Eso fue en el mes de
diciembre; a fines de enero, me llegó una
carta de la redacción, comunicándome que
había obtenido el primer premio. Me
felicitaban, me llenaban de elogios y me
decían que había ganado $ 25. El cuento se
publicaría en el número de marzo. Yo, como
siempre, exageradamente discreta, llamé a la
redacción el primero de marzo. La persona
que atendió el teléfono pegó un grito:
“¡Mempo, por fin apareció la mujer que ganó
el premio!”. Creían que yo no existía...
Fue muy emocionante; con los $ 25 me compré
un chal para envolverme en mi gloria y
todavía lo uso. Además de publicar mi texto
en la revista, lo leyeron por radio en el
programa del poeta Horacio Salas, y unos
chicos guitarristas le pusieron música y lo
interpretaron en el mítico bar Oliverio.
|
|
|
|
 |
|
| |
«La
persona que atendió el teléfono
pegó un grito: “¡Mempo, por fin
apareció la mujer que ganó el
premio!”. Creían que yo no
existía...». |
|
|
|
R.R.—
Sigamos con tu narrativa.
S.M.—
Tengo cerca de setenta cuentos inéditos que
me gustan y que me dio placer escribir, y
una nouvelle, La mitad de arriba,
cuya protagonista se llama Mechita Cohen y
es mi alter ego, aunque absolutamente
ficcionado. La leyó una sola persona: Oscar
Tacca. Él me alentó a publicarlo, pero no,
como diría Idea Vilariño:
«Ya
no».
R.R.—
Con el escritor Oscar Tacca, creo, estuviste
casada.
S.M.—
No en la forma tradicional. En la primavera
de 2001 me inscribí en un taller de
expresión corporal. En una oportunidad, a mi
lado se sentó un señor de voz pausada y ojos
grises; nos tocó efectuar juntos todos los
ejercicios. A la salida reveló que no tenía
ninguna intención de hacer esa actividad,
pero, como en un folleto de propaganda
invitaban a “concurrir con ropa cómoda” para
una clase sin cargo, entró sin inscribirse.
Era Oscar Tacca. A partir de entonces,
fuimos, por muchos años, una feliz pareja de
personas mayores. Ambos veníamos de dos
matrimonios anteriores, nunca se nos ocurrió
casarnos, pero compartíamos la mitad de los
días de la semana en su casa. A Oscar le
habían concedido el Premio Nacional de
Ensayo por su obra Las voces de la novela,
fue profesor de Teoría Literaria y luego
decano de la Universidad Nacional del
Nordeste, y miembro de número de la Academia
Argentina de Letras. Su prosa es notable. En
2008, leyó una cantidad de relatos míos y,
juntos, seleccionamos veintitrés, los que
conforman Cuentos del loco amor, para
publicarlos a pedido suyo. Acepté con la
condición de que él socializara una añosa
novela inédita que yo había disfrutado: así
se hizo. Con el título de Crónica de
Santibana fue impresa, luciendo en su
primera página la conmovedora dedicatoria de
A Silvia.
R.R.—
¿Cómo encarás la corrección de textos?
S.M.—
En narrativa, procuro que el texto tenga
fluidez, que vaya deslizándose junto a lo
que cuenta con suavidad y con firmeza;
privilegio el “cómo se dice” sobre el “qué
se dice”. En poesía, es diferente porque el
poema surge de un lugar del cuerpo que
desconocemos, entonces lo dejo que viva por
sí mismo; allí, la corrección es meramente
estética, que no sobre ni falte nada y que
la disposición de los versos también hable.
Cuando corrijo a mis alumnos, es complicado,
pues hay que llevarlos de la mano por un
camino que sólo ellos conocen, hacerles ver
con objetividad lo que es perfectible, pero
sin alterar la propia voz.
R.R.—
¿Qué es lo que más apreciás en un narrador y
qué en un poeta?
S.M.—
En un narrador, el buen momento que me hace
pasar por medio de una trama inquietante o
de un humor sutil. En un poeta, en cambio,
la emoción, la sinceridad, el despojamiento
y el que no trate de seducirme con malas
artes.
R.R.—
¿Has escrito poemas o cuentos inspirados en
anécdotas que otros te contaran?
S.M.—
No, nunca; con mi imaginación y todo lo
visto y vivido, me alcanza. Considero que
los relatos no surgen de una anécdota, sino
de la piel estremecida en un momento que, en
mi caso, es mucho más rico imaginarla.
R.R.—
Cito a Arnaldo Calveyra: “Cosas que me
pasaron durante la infancia me están
sucediendo recién ahora.” ¿Dirías que te han
pasado durante la infancia cosas que te
estén sucediendo recién ahora...?
S.M.—
Lo que yo diría sin dudarlo es que me
suceden ahora las cosas que hubiera querido
que me sucedieran en la infancia, como jugar
con otros, tener amigos afines, compartir
momentos de risa, de canto, de no temer, de
gozar con frescura de ciertas instancias.
|
|
|
|
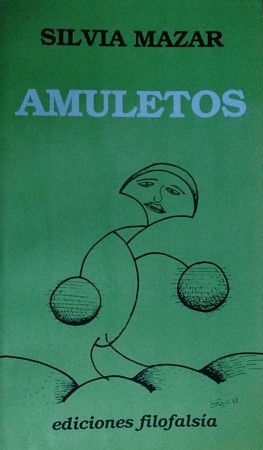 |
|
| |
«Amuletos», Ediciones Filofalsia,
Buenos Aires, 1989. |
|
|
|
R.R.—
Animales legendarios: ¿centauro, minotauro,
unicornio, ave Fénix o esfinge?
S.M.—
El ave Fénix, siempre; incluso es el mote
que me han puesto varias personas que
conocen mi vida. Me niego al golpe bajo,
pero sé de qué estoy hablando: por eso, el
ave que, calcinada, vuelve a renacer con un
plumaje nuevo.
R.R.—
El escritor argentino Héctor Germán
Oesterheld, a sus microficciones las
denominaba simplemente “supercortos”. A las
tuyas, Silvia, ¿cómo las denominás? ¿Qué
microficcionista está en lo más alto de tu
podio?
S.M.—
Se las llama microficciones, minirrelatos,
no sé, para mí es el formato casi ideal y lo
practico desde mucho antes de que se pusiera
“de moda”, por intuición o porque soy de
aliento corto. Shakespeare dice: “La
brevedad es el alma del ingenio”. Bueno,
vuelvo, yo los llamo textos breves, porque
no siempre relatan algo y también pueden
ficcionar una realidad. El texto breve tiene
el encanto de la pincelada. Hace varios años
se me ocurrió reunir una serie de textos
brevísimos bajo el título de Escritos
para ojo izquierdo. Se la mostré a
Perednik y le gustó mucho, incluso me instó
a que la publicara. Ahí está, en una de las
decenas de carpetas que guardo. Comparto con
vos y los lectores el más breve de todos,
con hechura de diálogo teatral:
Niño: —¿A qué jugamos?
Niña: —A nada.
Niño: —Entonces preparo todo.
Muchos son los autores que, en algún
momento, han incursionado en el género. Mi
podio estaría encabezado por el guatemalteco
Augusto Monterroso.
R.R.—
¿Has fantaseado alguna vez con la
organización de un café literario? ¿Qué
aspectos mejorarías?
S.M.—
No, no me interesó nunca. Incluso en dos
oportunidades me ofrecieron coordinar en
conjunto. A los cafés literarios que he
asistido y a los que sigo asistiendo, muy
pocos hoy, les mejoraría el tema del
micrófono abierto; hay poco rigor en la
extensión de lo que se lee y eso los torna
aburridos. Los encuentros con sólo
escritores invitados son más llevaderos,
cuidando el nivel de los convocados. Agregar
música siempre es atractivo y matiza.
R.R.—
¿Temas musicales maravillosos y temas
musicales que detestás? ¿Libros que valorás
pero que no te hayan entusiasmado?
S.M.—
La música es para mí insoslayable. El
Concierto N.º 1 para piano y orquesta de
Tchaikovski lo escucho con la misma emoción
desde los seis años. Luego, mis preferencias
van por Joan Manuel Serrat, el gran Astor
Piazzola, Chico Buarque, Ney Matogrosso, las
sonatas de Beethoven, más de un bolero,
Frank Sinatra, la Sinfonía inconclusa de
Franz Schubert, el Chango Spasiuk, Charles
Aznavour, los Beatles...
No llego a detestar ninguna música; lo que
no me gusta es el rock pesado —creo que se
llama heavy metal—; esa música no.
Lo de los libros es difícil, porque, cuando
alguno no me atrapa, lo dejo y no me da
tiempo a efectuar una valoración; casi
siempre se trata de una novela. Lo que sí
admito es que Jorge Luis Borges —quién se
atrevería a discutirlo— en varios de sus
cuentos no logra engancharme.
|
|
|
|
 |
|
| |
«No llego a detestar ninguna música; lo que
no me gusta es el rock pesado —creo que se
llama heavy metal—; esa música no». |
|
|
|
R.R.—
¿Cuáles son tus géneros y autores favoritos?
S.M.—
Mi géneros favoritos siempre han sido el
cuento y la poesía. Aunque, con lo que voy a
decir, pareciera contradecirme: leí los
siete tomos de En busca del tiempo
perdido y, desde hace ocho años, integro
un grupo de lectura —nos reunimos una vez
por mes— de Marcel Proust. Pero Proust no es
clasificable: es el ser humano, es la vida,
es todo. Uno puede releerlo y siempre le
estará diciendo algo nuevo; me produce una
sensación que va más allá de la literatura.
Proust, para mí, es como entrar en una
habitación, cerrar la puerta y quedar a
solas con él.
Siguiendo con los autores, yo soy muy de
releer, me enamoro de ellos y los sigo a
través de los años. Mis preferidos son el
uruguayo Felisberto Hernández, Julio
Cortázar, Clarice Lispector, el gran John
Cheever, al que vuelvo y vuelvo, lo mismo
que a Dublineses, de James Joyce.
Con los poetas me pasa lo mismo: Federico
García Lorca es el más grande; Raúl González
Tuñón, Juan Gelman, Olga Orozco, e. e.
cummings, Marosa di Giorgio, sólo por citar
los más entrañables.
R.R.—
¿Qué es lo que principalmente te
escandaliza? ¿Sobre cuál “personaje
inolvidable” escribirías?
S.M.—
Me escandaliza el mal gusto. La falta de
discreción. El creerse superior. El no
respetar las propias limitaciones. Esto me
hace sonrojar verdaderamente.
Nunca se me hubiera ocurrido escribir sobre
un personaje que admire. Para eso se
necesita una capacidad que yo no tengo. Mi
personaje “inolvidable” es Sor Juana Inés de
la Cruz. Sé de ella, por ejemplo, a través
de la película Yo, la peor de todas,
dirigida por María Luisa Bemberg, basada en
el ensayo Sor Juana o las trampas de la
fe, de Octavio Paz; me conmueve, sobre
todo, por su libertad, conseguida aun a
costa de su paradójica pérdida, y por cómo
defendió su amor por la belleza del saber.
Si se me ocurriera escribir sobre ella, cosa
más que dudosa, elegiría narrar un día
entero de su vida desde los ojos de
—¿quizá?— la persona que limpia su
habitación.
|
|
|
|
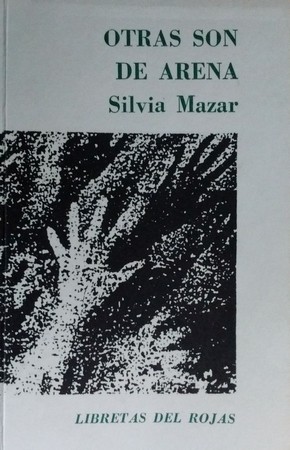 |
|
| |
«Otras Son de Arena», Libretas
del Rojas, Buenos Aires, 1990. |
|
|
|
*
* *
Silvia Mazar ha seleccionado
estos poemas de su autoría
para acompañar la entrevista:
Los ojos (glaucos diría mi madre)
serán heredados de abuelos y los pasaremos
como bolitas a otros hijos de hijos que
encontrarán este poema en este cuaderno
un día
Estaremos ahí, en cajones de cómodas, en
cajones de cedro bajo la tierra húmeda
Habremos dejado un dibujo junto al anotador
del teléfono que nos diera alguna noticia
habrá rombos cruzados con trapecios (porque
nos gustaba la geometría, pero sólo en estos
casos)
Nuestro aire suspirado será el aire de los
otros
el quejido suave del suspiro
nos lo habremos llevado
(Del poemario Otras Son de Arena.)
Hay algo dentro mío sin terminar
que levanta unas lágrimas marrones
cuando la risa
me deja descalza frente a la ventana
Hay unos apuntes sin ordenar que
bajan los aleros de aquella casa
hasta el patio dormido en uvas
en canciones desarmadas
que muestran sus dientes blancos
de tal dulzura
que da miedo
por aquellos con quienes volamos distintos
cielos
y no recordamos
a pesar de sus alas
(De Otras Son de Arena.)
|
|
|
|
 |
|
| |
«Me
escandaliza el mal gusto. La
falta de discreción. El creerse
superior. El no respetar las
propias limitaciones. Esto me
hace sonrojar verdaderamente». |
|
|
|
Jaula oscura de palabras
pieza de un ajedrez jugado con el diablo
sentada de este lado de la mesa
pienso
cómo mover la reina, el peón, el caballo
para no perder una vez más la partida
Quisiera irme más lejos de lo lejos
quizá eso sea morirse
no hay lejos intermedio
la vida atenaza con sus horas
sin rampa de emergencia
Bob Dylan me susurró al oído
no te afanes
hasta los pájaros están encadenados al cielo
(Inédito)
El cielo es de cerezas
en el aire se tiñeron todas
de su jugo de vida
cayeron del árbol hasta nosotros
y es de cerezas
el cuerpo tibio de la melancolía
Juntadas en las manos
como un cuenco
rojas de labios
atardecer derramado en los sentidos
Ramas cuajadas y las risas abajo
caían, se pisaban, se perdían
Hoy vuelven a mí
y casi nada importa
sólo es un cielo todo lo vivido
un cielo de cerezas
en medio de la vida
(Inédito)
|
|
|
|
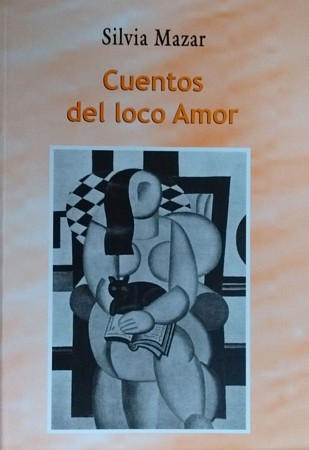 |
|
| |
«Cuentos del Loco Amor», Edición
de la Autora, Buenos
Aires, 2008. |
|
|
|
Olas verdes como una leche ingenua
colmando la memoria
que se fija en los muslos salpicados
y se entretiene en el irse y volver
por los arpegios de todo lo perdido
Olas tiernas de caracoles
infladas en su fuerza descarnada
se arrojan y nos llevan
para después abandonarnos
La orilla ha quedado sin tiempo
el sol acompaña la música celeste
Somos un niño en presencia de la furia
(Inédito)
Animales de bostezo oscuro
pastan con su rebaño a orillas del deseo
su miel antigua me roza
desde la punta del puro pie hasta la nuca
No he presentido
he visto instantes transparentes
he bebido
ese vino que me dio algunas verdades
y me apoltrono en medio de esta noche
incandescente
con su risa tronando en al azogue
No hay dos días iguales en mis días
animales oscuros
a orillas del deseo
(Inédito)
Entrevista realizada a Silvia Mazar por
Rolando Revagliatti a través del correo
electrónico, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
|
|
|
|
 |
|
| |
(De izquierda a
derecha).
Silvia Mazar junto a Rolando Revagliatti,
Estella Kallay,
Mario Kon, María Malusardi y
Simón Esain en 2004.
(Foto de Daniel Grad). |
|
|
|
|