|
COMO SE HA DICHO, mi oficio es el de
profesor, profesor de Lengua y Literatura.
También, aunque no se ha dicho, es mi
vocación, que, por cierto, ya está próxima a
culminar. Por eso, porque soy profesor,
quiero actuar aquí esta tarde ejerciendo una
cierta tarea docente. Con toda humildad,
pues no lo hago ante mi auditorio habitual,
de adolescentes, sino ante personas adultas,
seguramente con una estima y un conocimiento
y gusto especial por la poesía. A mis
jóvenes alumnos trato de enseñarles, a su
pesar con frecuencia, que todo hay que
decirlo. A ustedes no me atreveré a tanto:
tan solo aspiro a proporcionarles algunas
pistas, algunas claves, para que, cuando
lean el libro de Encarna, quizás esta misma
noche, la extracción de jugo estético y la
complacencia subsiguiente les sea lo más
fácil y lo más intensa posible.
Este librito no necesita de nadie, y menos
de nadie como yo, que lo abra a los
lectores, que lo muestre, que lo aclare, que
lo explique... No solo ya por el libro
mismo, que es una joya de resplandor
inmenso, brillante por sí misma, sino
también por la cualificación de ustedes como
amantes del verso y como lectores.
De todos modos, permítanme que haga lo
único, casi lo único, que sé hacer: ayudar
una pizca a quienes me suelen escuchar, a
que sientan, vivan, saboreen, gocen, amen la
poesía o cualquier otro tipo de texto
artístico. No sé si lo conseguiré. De lo que
sí estoy seguro es de que, al final, de todo
lo que esta tarde se hable aquí acerca y a
propósito del pequeño y gran libro Desde
la orilla, cuando por fin yo me calle,
sacaré más enseñanza de la proporcionada por
mí y me iré con el gesto agradecido.
Agradecido de que me hayan ayudado a abrir
mis ojos a nuevas luces y reflejos en el
agua del Genil, mucho más de ustedes que
mío; destellos, voces, sentimientos que yo
ni he atisbado siquiera. Me iré, ténganlo
por cierto, más que satisfecho por eso y
porque mi palabra quizás haya servido para
abrir un coloquio, una conversación
entrañable y rica sobre la poesía, a
propósito de estas 25 poesías (¡tan poco,
pero tanto!).
Con tal ánimo, y con la conformidad de
ustedes, comienzo mi exposición, que, además
de sencilla y humilde, será breve. Será “mi”
lectura” del libro.
Para mí, el librito de Encarna lo que
encierra es una historia, una historia
lírica, un relato poético. Una fácil
comprobación de lo que digo está en que la
mayor parte de los poemas son de naturaleza
narrativa, es decir, textos donde se cuenta
algo que sucede, contienen episodios, eso
sí, muy condensadamente relatados.
En esa historia hay unos personajes,
principalmente dos: la voz poética que habla
y el río, que es elemento central. Con él
habla la voz poética o bien se refiere a él.
Muy pocos poemas se centran en otras
figuras, tal como después diré. Está, como
segundo elemento, la acción, lo que ocurre
entre esos dos personajes, principalmente.
En tercer lugar, tenemos el escenario donde
se desarrollan los hechos y que no es otro
que la naturaleza, concretada en el paisaje
que rodea al río y constituye su entorno y
morada natural.
Hecha esta afirmación, que tomaré por
cierta, me serviré de tales elementos, el
escenario, los personajes, la
acción, para hablar del libro, para
hilvanar mi comentario, para dar rápida
cuenta y explicación de lo que yo he visto.
También me referiré, simultáneamente, al
lenguaje poético, poniendo de manifiesto
algunos recursos concretos que se emplean,
correspondientes a los contenidos a los que
vaya yo aludiendo. No obstante, al final
haré una recapitulación y valoración global
de todo lo referente a la vestimenta formal
del poemario.
Quede clara una cosa en relación con esto:
entiendo los recursos expresivos o retóricos
o literarios o poéticos, o como se les
quiera llamar, en el siguiente sentido: son
formas de manifestar sentimientos y
emociones, sensaciones, visiones de las
cosas absolutamente inéditas, que, por ser
muy personales, no hallan una codificación
en el lenguaje ordinario y obligan a acudir
a uno extraordinario, ese, el de los
recursos, para exteriorizarlos. Una
metáfora, por ejemplo, es una forma de
expresar lo que de otra manera no se puede
expresar. No, un adorno o perifollo
lingüístico prescindible. Lo que no obsta
para que la metáfora sea, además, una
construcción artística con valor en sí
misma, como invención expresiva.
ESCENARIO
Sin más preámbulos, empiezo. Y empiezo por
el paisaje, el paraje natural que envuelve
al río-protagonista. Como era de esperar, es
un paisaje
poético, subjetivo, estético, sentimental,
emotivamente rehecho. Está poblado de una
amplia diversidad de elementos, vivos e
inertes, vegetales y animales... Hay un
poema, el segundo, uno de los más breves del
libro, que nos da una lista de los
componentes de dicho escenario. Se titula
“Todos”:
«Viento, colmena, árbol, semilla, vuelo.
Cima, fruta, espiga, aguacero,
molino, flor,
raíz y cielo.
Brizna, estrella, surco, rueda,
camino, acequia, luna y armonía.
Por vosotros desnudo la alegría
para cantar
con todos en revuelo
la plenitud de un río y sus orillas.»
|
|
|
|
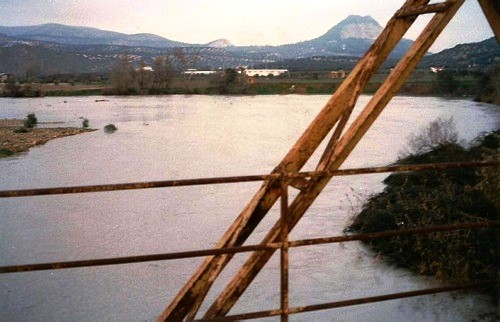 |
|
|
Tú, solo río como
entonces,
frente a mí, que
regreso
para no buscarte en
los recuerdos
ni en los caminos de
ayer nublados de
tiempo. |
|
|
|
Entre todos componen un hermosísimo lienzo,
que sirve de fondo y testigo vivo de la
historia que allí sucede. Pero también es un
arsenal de imágenes que encarnan los
sentimientos y las acciones, y sirven para
expresarlos, tal como se aprecia en los
siguientes versos, pertenecientes a uno de
los últimos poemas:
«Te escribo con gesto de ternura
y un latido de mies aventado en las eras,
y te dejo en mi carta esta flor olvidada.»
«Desde la verde espiga de la infancia
Al
surco dorado que labró el otoño.
Me llevo tu voz alzada a la esperanza
Para
cantar contigo más allá de la vida.»
«Tu voz, con universo de raíces,
y peritaje de estrella en la alameda.»
«Un latido de mies aventado en las eras,»
«...te dejo en mi carta esta flor olvidada,»
«...la verde espiga de la infancia»
«al surco dorado que labró»
«Tu voz, con universo de raíces
y peritaje de estrella en la alameda.»
La voz habla de objetos y situaciones de
gran hondura emotiva, utilizando palabras
que corresponden a elementos del paisaje.
Sus metáforas, tan sencillas como cargadas
de emoción, se basan en su visión sentida de
lo que está al derredor.
De los elementos de la naturaleza, destacan
dos, por su constante presencia y por el
papel primordial que desempeñan, como
creadores de una atmósfera sentimental y
como símbolos poéticos: la luz y el viento.
Ellos son, sin duda, los rasgos que mejor
definen el carácter del personaje que
llamamos “voz poética”, en cuanto amante del
río. En el primer poema del libro se
presenta “desnuda como el viento”. En este
otro se identifica con la luz, que proyecta
la paz y la eternidad:
«Y me dejo arrastrar para dejar de ser.
Y ser solo luz, paz absoluta.
Eternidad, un instante.»
Otra extraordinaria y sugerente metáfora:
“ser solo luz”. A lo largo del libro, la luz
es la clara luminosidad, tersa y pura, del
amanecer o, las más de las veces, la
amorosamente cálida llama de la tarde, que
se dibuja así:
«Cuando el día se va recogiendo
por la
cancela malva de la tarde
y teje la ribera
su verde celosía
de pájaros y ramas,»
En otro poema, fíjense con qué identifica,
metafóricamente, el color del atardecer:
«Y ahora que el crepúsculo lleva
en las
mejillas
el rubor encendido de una
hortelana»
La luz es también su ausencia, es decir, la
noche, poblada de estrellas, donde reina la
luna. En una ocasión se ve así la noche, de
la que nace la luna en la falda del monte, y
de la que vienen las estrellas al río para
que él las ofrezca en vaso de lirio:
«Destilará la noche en la faz de aquel cerro
el metal de la luna con su gris embeleso.
Y tú, desde tu cauce, en un lirio pequeño
me
darás a beber las estrellas del cielo.»
|
|
|
|
 |
|
|
Alzadas se quedaron
tus paredes de
encaje.
En blasonadas rejas,
tu alegría de río.
Bajo esta misma luz
donde buscan los
sauces
el turbado perfume
de las dalias
azules. |
|
|
|
La calidad estética de estos versos es
inmensa, basada en metáforas y
personificaciones que transmiten visiones de
la realidad que solo se conceden a los
grandes poetas.
Por su parte, el viento, que aparece
moviendo las plantas y los seres,
acariciándolas también, es el elemento
dinámico, dentro de un panorama en donde
reina la quietud y el sosiego, paralelos al
estado de ánimo que domina todo el libro,
también contenido y mesurado. El viento
nunca es huracán, ímpetu, sino suave brisa
(“la brisa ardiente del estío”, se le
denomina) o un soplo misterioso, “arcano
viento” que se dice en estos versos, en los
que descubrimos una de las varias alusiones
explícitas a la mitología clásica que
aparecen en el libro:
«Sirinx, mecida por el viento,
A Pan conmovía con su voz plañidera.»
«Esta
tarde, tocando está de nuevo
en el arcano viento de este valle,»
Excepcionalmente, en el poema “Lágrima” se
nombra un “viento de codicia”, que troncha
un árbol de un “golpe seco”. Este poema
constituye, por otra parte, la única nota
trágica y aciaga, inquietante, dentro del
ambiente de placidez, armonía y serenidad
del lugar que se describe, que podemos
identificar con el “locus amoenus” de los
clásicos. Sin duda es el estado interior de
sosiego y calma el que en él se manifiesta y
que son la condición para el disfrute y su
objeto. Es así en todos los 25 poemas.
Hay varios componentes de este paisaje que,
en algunos poemas, cobran protagonismo y se
convierten en tema absoluto: el olmo, la
alameda, la casa, Pomona (otro ser mítico),
las adelfas, etc. Todos dan lugar a
extraordinarias poesías “de objeto”, un
tanto singulares dentro del resto y del hilo
argumental que desarrollan, tal como más
adelante veremos.
A modo de conclusión de este primer
apartado, diré que estamos ante una poesía
de la naturaleza, donde se expresa la dicha
y el gozo que produce el sentirla, el vivir
en ella, el poder mirarla, olerla, tocarla,
amarla. La naturaleza, concretada en el
paisaje que rodea al río, es en sí misma un
núcleo temático fundamental, es decir, una
fuente del sentir poético del que nace el
libro. En buena medida, este libro es poesía
de la naturaleza, hacia la cual demuestra la
autora una sensibilidad especialísima. Las
flores, los árboles, los pájaros, la luz, la
noche..., pese a ser acompañantes
cotidianos, mil veces vistos, la conmueven,
la emocionan, guían su mano y arrastran su
pluma para escribir versos que emergen del
corazón. Es un fenómeno poco frecuente poder
descubrir la belleza de lo acostumbrado, de
lo cercano y familiar. Después volveré sobre
ello.
PERSONAJES
Paso ahora al segundo elemento: los
personajes. Decíamos que eran dos los
protagonistas: la voz poética, que narra o
describe, y el río. Los demás son
secundarios. Como es una historia en primera
persona, es esa voz poética la que narra en
nombre de un ser cuya identidad se oculta.
Su interlocutor es el río en muchos poemas,
casi la mitad. En el resto, no hay un
destinatario concreto y, como suele ocurrir,
ese papel lo ocupa el lector. En la mayoría
de estos últimos, no está ausente el río,
pues, aunque no es con él con quien
conversa, sí que se habla de él. De este
modo, en una función u otra, el río siempre
se halla presente, como tema principal o
como interlocutor. Puede afirmarse, sin
lugar a duda, que el río es el tema por
excelencia del libro, dentro de la temática
general sobre la naturaleza, según decía yo
arriba. No en vano se titula Desde la
orilla. Se entiende, desde la orilla del
río.
Veamos los poemas del
primer tipo, aquellos donde la voz poética
habla con el río. Es para decirle lo que
pasó, lo que está pasando o lo que pasará
entre ellos. Los tres ciclos de
acontecimientos son de naturaleza emocional,
sentimental, y nutren otras tantas series de
poemas.
Veamos un solo ejemplo:
«En la luz generosa de otro día
vuelvo al espejo de tu cauce.»
«Me embriagué de todo bebiéndome a tu paso
el dorado silencio de las rubias espigas.»
Tendríamos que saborear, oír, mirar lo que
encierra la metáfora “el dorado silencio de
las rubias espigas”.
En los poemas del segundo tipo, o bien se
habla del río directamente o de algún otro
objeto o situación en donde tiene algo que
ver o aparece el río. Diríamos que su
proximidad o relación con él justifican
emocionalmente, poéticamente, su inclusión
junto a los anteriores. Los siguientes
versos son de los que se refieren al río:
«Sabéis que siempre amé lo que de mí se
aleja.
Lo aprendí del rumor de estas aguas
cercanas,
que, al bajar al mar, me empujaron a
quererlas,»
Hago un paréntesis para poner de relieve la
afirmación acerca de que “siempre amé lo que
de mí se aleja”. Misteriosa atracción por lo
que se va, por lo que fluye, como el río,
hacia su desaparición. Pero nos preguntamos:
¿es el amor al río lo que ha despertado el
afecto a lo que se marcha o, al revés, es
este lo que provoca el amor al río?
Dejémoslo ahí, no sin antes comprobar que,
en el fondo da lo mismo, porque vaya el
sentimiento en una dirección o en otra, lo
importante es que ha sido en él donde se ha
gestado un extraordinario libro, Desde la
orilla.
Algunos otros poemas miran hacia diferentes
elementos del paisaje, relacionados con el
río. Ya aludía antes a ellos. Comienza así
el titulado
“Casa”:
«Alzadas se quedaron tus paredes de encaje.
En blasonadas rejas, tu alegría de río.
Bajo esta misma luz donde buscan los sauces
el turbado perfume de las dalias azules.»
No puedo pasar sin poner de relieve
construcciones metafóricas como “paredes de
encaje” o, la más mágica aún, “tu alegría de
río” (esa alegría es una alegría proyectada
por la voz poética en la casa, o sea, la
casa siente la misma alegría que ella). Y,
por último, dos personificaciones y alguna
otra de carácter metonímico, de enorme valor
expresivo: la sombra de los sauces va
avanzando hacia donde están las dalias, como
aturdidas, se dice así: “buscan los sauces
el turbado perfume de las dalias azules”.
|
|
|
|
 |
|
|
Absorta en tu belleza, como
cautiva hurí,
te asomas al muro de la tapia en
ruinas.
Y en el alma del río se deshoja
liviana
la pena legendaria de tu nombre. |
|
|
Volviendo a los dos personajes
protagonistas: ¿cómo se caracterizan
poéticamente uno y otro? La que venimos
llamando “voz poética” es un personaje
femenino, seguramente trasunto de la autora.
El río es el Genil, tal como se nos
explicita en varios poemas. La primera se
presenta
«...desnuda como el viento
y un jornal de palabras a ti debida.
...con la luna creciente
y un vértigo de adelfas en la boca.»
Es una mujer cargada de palabras, o sea, de
poesía, que el río ha hecho florecer en
ella. En otros poemas, se insiste en eso:
«Solitaria conmigo,
y el canto por las manos derramado,»
o bien:
«Recién abierta la flor
candeal de la palabra.»
El río es el “tú” de ella. Así lo llama, con
ese pronombre que, en su sencillez y
brevedad, tanto encierra cuando aparece en
el diálogo amoroso. Ella, por su parte, es
“yo” y toda la declinación personal o
posesiva: “me”, “mí”, “mío”, “conmigo”, etc.
El río se llama simplemente “río”, otra
palabra que en el contexto del libro se
carga de connotaciones estéticas y
sentimentales. Hay un par de versos
maravillosos en su concisión, que recogen la
escena del encuentro, donde aparecen así
nombrados:
«Tú, solo río como entonces,
frente a mí,»
que después se repite con alguna variación:
«Tú, frente a mí, solo río como entonces,»
En algunos poemas se refiere o se dirige al
río con su nombre propio: “Desde el Genil a
la casa.”, o bien “Tu voz, Genil, me trae
violonchelos de agua.”. Y en otros, se añade
y se destaca algún rasgo, siempre
subjetivamente apreciado:
«Tú, asombro imborrable a mi dolor ceñido.»
(llamo la atención sobre este verso, donde
la eterna y fascinadora comunión entre ella
y el río se manifiesta con expresión plena
de suavísima musicalidad, gracias en parte
al oportuno hipérbaton: “asombro imborrable
a mi dolor ceñido”); “vuelvo al espejo de tu
cauce”, o bien “estas aguas cercanas que al
bajar al mar me empujan a quererlas”. Y,
para terminar con este apartado, oigamos
otro sin par verso, donde se insinúa
pudorosamente (gracias al uso de las
metáforas, que la autora maneja tan bien) el
primer amor, el primer contacto adolescente:
“fuiste la tibieza que arropó mi despegue”.
ACCIÓN
Porque, pasando ya al tercer y último
elemento, la acción, esto es, lo que sucede
entre ella y él, ¿quién podría negar que es
una bellísima historia de amor? Desde la
orilla se titula el libro. Ella a la
orilla de él, a su lado, cogidos de la mano
y, luego, abrazándose, amándose. Es el
corazón lírico del libro, el acercamiento y
la eclosión amorosa entre el río y ella.
Comienza la amante en el primer poema con
estas palabras de muchacha ilusionada que,
recordando quizás su infancia (“fuimos
melodía de auroras / con luna en el aljibe”)
se siente, como es habitual, objeto ya único
de atracción y de deseo:
«Me aguardaba tu corazón antiguo»
poema que termina así:
«Y llegué sonriendo mi pena
para saciar la sed de conocerte.»
Encuentra al río en actitud que describe de
esta manera:
«Tú, frente a mí, solo río como entonces,
celebras ufano este encuentro,
en el que atrás dejé sin darme cuenta
la luna azul que me abrigaba.»
Llegado es, entonces, el primer momento de
amor, en un decorado mitológico:
«Y en las verdes almenas de aquel valle
tendido
donde Ceres buscaba a Proserpina,
fluvial enredadera, los dos nos abrazamos.»
Ella, inundada de gozo, de fruición, por las
aguas del río que la envuelven amorosamente,
estalla en exclamaciones donde expresa su
visión transfigurada del río y de su
entorno:
«¡Qué delicia sentirte en la voz del
silencio,
bramando en la atarjea tu abundante desvelo!
¡Qué delicia la rueda aliada del viento,
la acequia y el molino, la viña y el
almendro!»
No se puede pasar por estos versos con
actitud impasible o desafecta.
Concentrando en poco espacio medios tan
usuales como la exclamación, la paradoja
(“la voz del silencio”), el contraste
(“bramando”) y la personificación metafórica
(“abundante desvelo”), la insistente anáfora
(“qué delicia”, qué delicia”) y, creando y
contagiado ya el estado de exaltación
anímica, la simple y pura mención directa,
escueta, de los elementos que la generan:
“el viento, la acequia y el molino, la viña
y el almendro”. No se puede pasar por estos
versos, decía, por estos cuatro renglones de
lírica, sin sentir auténtica veneración.
Por fin llega la unión suprema, la entrega
amorosa, que se condensa en el penúltimo
poema (“Sueño de Agua”), uno de los que
mayor excitación anímica revela y que
constituye el auténtico clímax poético del
libro. Es un bellísimo poema de amor, a la
altura de cualquiera de los que tantos
poetas nos han ido dejando, siglo a siglo,
en nuestra larga historia literaria.
Permítanme su redacción completa. Las
invenciones formales, del estilo de las
mostradas en las citas anteriores, marcan
también una cumbre. No me pararé
expresamente ya en ninguna, para no estorbar
la emoción que nos despierte.
«Bajo el mirto de aquella primavera
crucé en una barca hasta tu orilla.
El jazmín y la luna codiciaban la noche
y tú, en tu derroche, me codiciabas toda.
De la insondable luz que vertían tus ojos
despertaron los juncos su esbeltez
solitaria,
y a la sombra de los delgados chopos
dejé junto a tu boca mis errantes palabras.
Era imposible retroceder del sueño,
era imposible arrojarse al agua
cuando tus manos se fueron enredando
por la fría penumbra de mi espalda.
El viento depositó sus dedos
en la seda de mi blusa blanca
y no recuerdo si soñamos despiertos
bajo los sauces de la orilla cercana,
pero sé que tus labios y los míos
juntos se bebieron toda la luz del alba.»
Y, por último, la despedida, en la final
“Carta al Genil”. Ella, amante y poeta, que
ansía y que canta “la plenitud de un río y
sus orillas”, saciada ya y con proyección de
eternidad, anuncia una promesa:
«Me llevo tu voz alzada a la esperanza
para cantar contigo más allá de la vida.»
Promesa que, al cumplirse, ha dado a luz
Desde la orilla.
|
|
|
|
 |
|
|
Hablaré de la
estrella que,
rayando tus ojos,
cada tarde me llama
a la orilla
sedienta,
mientras velan los
míos el perfil de tu
rostro
y mis dedos dibujan
una canción de agua. |
|
|
|
FORMA
Finalmente haré una breve alusión general a
algunos aspectos formales que creo
interesante destacar. El libro lo componen,
como dije, 25 poemas. Todos son breves,
algunos de apenas cuatro o cinco versos. La
mayoría de los versos no pasan de las 11
sílabas y muchos son de arte menor. Todo
esto nos da idea de la concentración lírica
que caracteriza el poemario. Por otra parte,
en la casi totalidad de los casos, los
poemas van sin rima y con metros no
regulares. Es una expresión, pues, libre, no
sujeta a moldes externos, que fluye por
donde la lleva la índole de la emoción en
cada momento. Pese a ello, hay una muy
agradable musicalidad en los poemas, suave,
calmosa, como la naturaleza de la actitud
interior que la infunde, de alegre
tranquilidad y contenido júbilo; un ritmo
lejano a lo estruendoso, también leve,
aquietado, mansamente acompasado.
Hay un poema que quisiera destacar por un
rasgo formal muy característico, “Sueño de
Agua”. Es el penúltimo que he citado, donde
ocurre la unión amorosa y que he calificado
de verdadero clímax del poemario. Empieza
con verso blanco y, conforme va avanzando y
creciendo la agitación interior, va a
apareciendo la rima, a modo de
acompañamiento enfático. El poema es
realmente un prodigio creativo.
En su aparente sencillez, por lo dicho y por
el lenguaje empleado, perteneciente al
léxico común del campo y el paisaje, sin
grandes alardes ni rebuscamientos, tiene una
retórica muy elaborada, con creaciones
verdaderamente complejas y figuras
expresivas preñadas de arte y densas de
contenido. Pero, como ocurre en los grandes
poetas, todo este cincelado de la forma,
viene tan a propósito del significado, que
apenas si sobresale ni cobra falso
protagonismo.
FINAL
Termino ya, confesando que, mientras iba
leyendo estos días anteriores el libro de
Encarna y viviéndolo y disfrutándolo, a mí
se me venían a la memoria los clásicos. Los
clásicos antiguos y modernos. Creo que es
dignísimo hijo de Virgilio y de los que
luego, siguiéndolo, admiraron la naturaleza
en sus poemas y confesaron su amor (o
desamor), como Petrarca o nuestro insigne
Garcilaso, sobre todo el de las églogas.
(Más lo relaciono con ellos que con la
barroca Fábula del Genil, de Pedro
Espinosa, pese a que remiten al mismo río).
Pero aún más presente se me hacía la lírica
que entronca con una cierta vena del llamado
Modernismo literario, sobre todo la
simbolista, o sea, Verlaine, que da savia a
poemas de Antonio Machado y Juan Ramón
Jiménez. También, luego, a los de Cántico,
de Jorge Guillén. Pero Juan Ramón, ¡ay, Juan
Ramón! ¡Cómo resuena en la poesía toda de
Encarna su devota admiración por Platero
y yo y lo demás del “universal andaluz”!
Los simbolistas creían y querían mostrarnos
una realidad más allá de la visible,
sugerida no obstante por la visible.
Encarna Lara, en fin, nos ha regalado un
mundo nuevo, visto, sentido y querido por
ella, el mundo que se extiende en torno a un
río y lo trasciende, el más allá poético del
Genil, al que tiene cogida apretadamente su
mano desde niña.
|