|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
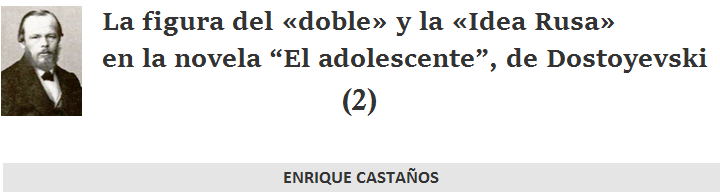 |
|
|
|
IV
AHORA QUIERO DECIR unas palabras acerca de uno de los
personajes más entrañables y conmovedores de toda la
novela, Makar Ivánovich Dolgorukii, el esposo legítimo
de Sofía Andréyevna y padre ante la ley del adolescente.
Su presencia casi no se hace notar, como corresponde a
su auténtica sencillez, a su humildad, a su absoluta
falta de soberbia o de vanidad (lo que no significa que
no poseyese «cierta maliciosa sagacidad, sobre todo en
los escarceos polémicos»), a su profunda espiritualidad,
que prefiere mantenerla escondida, porque ése es su
carácter, su natural temperamento, ocupar siempre un
papel secundario entre los hombres, aunque termina
siendo para el lector una persona de extraordinaria
relevancia, pues refleja meridianamente la pureza y la
limpieza de corazón, la incapacidad absoluta para el
resentimiento, el odio o la venganza, el sincero amor al
prójimo, la voluntad de servicio, el no querer
constituir un estorbo para los demás; pasar, en suma,
desapercibido, atravesar la existencia en silencio. Es
evidente que su figura nos está anunciando ya al
stárets Zósima de los Karamásovi, como el
obispo Tijón de Demonios nos anticipa a Makar. Y
eso que Makar Ivánovich tiene razones sobradas para que
su alma se haya enturbiado, se haya ennegrecido, pues
«el amo», Versílov, cuando sedujo a Sonia, para remediar
lo que había hecho, estando como estaba dispuesto a
renunciar a ella si era preciso, le propuso que aceptase
una compensación económica, en concreto tres mil rublos,
se quedase o no Makar con su legítima esposa. Al
principio, Makar calla. Se siente profundamente
ofendido. Sólo después de insistir varias veces Versílov,
acepta Makar esos tres mil rublos, aunque eso ocurrió
algún tiempo después, y esa es la razón de que Versílov
se los entregase en dos tandas: setecientos y dos mil
trescientos; esta segunda con los intereses. ¿De verdad
los quería Makar para sí? ¿Los admite por codicia? ¿Es
que acaso está aceptando la venta de su esposa?
El adolescente descubre la verdad cuando Versílov, en un
arranque de sinceridad, le confiesa que la aceptación de
ese dinero por parte de Makar no tenía otro fin que
asegurar el futuro de Sofía. Así es; Makar había
dispuesto que los tres mil rublos, más sus intereses, de
los que no había tocado ni una copeica, pasasen
íntegramente a Sofía cuando él falleciese (1.ª parte,
cap. VII, II). Makar no sólo no acepta esta suerte de
mezquino soborno pensando en sus intereses, sino que no
ejerce la más mínima violencia o intimidación sobre los
verdaderos sentimientos de Sofía. Por eso ella termina
marchándose con Versílov, no produciendo ese hecho el
que germinase la planta del odio o de la venganza en
Makar. Por supuesto que la quiere, que ama a su niña
como si fuese su propia hija, pero puede más su sentido
de la libertad inalienable del corazón humano. Makar
sufrirá en silencio. Antes nos hemos referido al sincero
e infinito agradecimiento de Sofía, que es plenamente
consciente de su culpa, pero que también sabe que su
destino es inevitable; como concluía Romano
Guardini, creía en Dios y amaba a Cristo, pero no le era
posible desprenderse de su pecado. Al fin tendrá
oportunidad de demostrar el amor de hija, el profundo
respeto que siente por su esposo al que ha abandonado. Y
lo hace acogiéndolo periódicamente en su casa, pues
Makar tiene la costumbre de visitarla unas tres veces al
año, sin importunarla, quedándose cada vez muy pocos
días, sólo para saber cómo está ella, si es feliz. Estas
visitas ponían muy nervioso a Versílov, que, con esa
habilidad suprema que sólo él posee, desaparece durante
esos días o se mantiene completamente al margen. La
presencia de Makar era como un aldabonazo en su
conciencia. A la postre, Sofía aceptará recoger a Makar
amorosamente en su casa, cuando él presiente encontrarse
en la recta final de su vida, después de su dilatado
peregrinaje por la existencia, y no en sentido figurado,
pues constantemente ha ido de un lugar a otro, de una
aldea o un monasterio a otro, de tal manera que lo que
Makar Ivánovich encarna de modo arquetípico en toda la
novelística dostoyevskiana es la figura del peregrino
ruso, una figura consustancial a la historia espiritual
de esa gran nación y de ese gran pueblo, uno de los dos
o tres pueblos verdaderamente decisivos en la historia
que comienza con la era cristiana, y del que todavía no
podemos saber con exactitud qué papel jugará en el
futuro. De lo que sí estamos convencidos es que ocupará
una posición determinante en lo que de verdad importa,
que no es otra cosa que el recinto del interior del
hombre y el reino del Espíritu. El extraordinario
florecimiento de la cultura, del pensamiento, de la
literatura y de la religiosidad en Rusia durante el
siglo XIX y los primeros decenios del siguiente,
indiscutiblemente un caso único en el mundo, no puede
caer en saco roto. Se produjo incluso una fractura, que
duró unas siete décadas, que parecía ahogar para siempre
a Rusia en la ciénaga del materialismo ateo. Pero no ha
sido así; Rusia, como creía Dostoyevski, parece poseer
un alma, y esa alma es eterna, aunque pueda estar por
mucho tiempo adormecida. Ni siquiera se vislumbran hoy,
cuando escribo estas páginas, señales, por tímidas que
sean, de recuperación, de regeneración, de reencuentro
con un pasado que hay que volver a releer, a reescribir,
a criticar, a analizar, pero no a olvidar. Y, sin
embargo, a pesar de los densos nubarrones que se ciernen
todavía sobre el horizonte de Rusia, la semilla acabará
dando su fruto. ¿Cuánto tardará? Eso no lo sabemos,
nadie lo sabe; probablemente, mucho tiempo; no decenios,
sino incluso siglos. Pero Rusia, como proféticamente
entrevieron Dostoyevski y Vladímir Soloviev—cada uno,
claro está, de un modo distinto—está predestinada a
decir cosas, no ya importantes, sino decisivas para el
futuro de la comunidad de los hombres, para su destino
espiritual, pues nada tiene que ver con el Poder, con la
conquista del Poder político y económico, con la
geopolítica. Y no se trata de una predestinación
irracional, ilógica, insensata, fanática, sino de algo
que descansa sobre un magma muy denso y profundo, en
intermitente ebullición.
|
|
Pues bien, Makar Ivánovich es un hito en ese proceloso y
accidentado itinerario espiritual de la vasta e infinita
Rusia, de la santa Rusia. Una de las mejores síntesis
sobre la historia espiritual de Rusia la llevó a cabo
Helen Iswolsky en El alma de Rusia, un libro
fundamental que vio la luz en los Estados Unidos en
1943, gestándose entre París y Nueva York durante los
terribles años de la última guerra mundial. Helen había
nacido en Alemania, en 1896, y murió en la ciudad de los
rascacielos en 1975, el mismo año que falleció Hannah
Arendt. El padre de Helen, Alexander Iswolsky (Moscú,
1856 – París, 1919), era político y diplomático, y, como
Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno zarista en
el crucial bienio de 1907-1908, llegó a ser el principal
artífice de la alianza entre Rusia y el Imperio
británico en los años inmediatamente anteriores a la
Gran Guerra, los años de la Paz Armada [87]. Interesa, a
nuestro propósito, detenerse en las breves pero
luminosas páginas que Helen Iswolsky dedica, en el
capítulo VIII de su precioso libro, bajo el epígrafe «La
llama blanca» (una expresión recogida de Nicolás
Berdiaev), a San Serafín de Sarov (1759-1833), cuyo
nombre real era el de Prokhor [Prócoro] Moshnin, quien
con tan sólo diecinueve años entró en el monasterio de
Sarov (al SE de Moscú, en el oblast de Nizhny Novgorod).
San Serafín de Sarov, una de las cimas de la
espiritualidad rusa del siglo XIX, que Helen Iswolsky
compara con el santo cura de Ars y con Santa Teresa de
Lisieux, era hijo de mercaderes, de Kursk, y su vida la
conocemos por un discípulo suyo, Nikolay Motovilov
(1809-1879), también mercader. Un biógrafo reciente de
San Serafín, citado por Helen Iswolsky, llamado Ivan
Aleksandrovich Il’in (1883-1954), describe el rostro del
santo como de una «blancura deslumbrante». Esta
descripción coincide con un suceso que narra Motovilov,
y que no fue otro que solicitarle al santo varón que le
revelase algo del secreto de la verdad a la que había
llegado en su aislada contemplación extática. Serafín le
ordenó que lo mirase, y Motovilov «casi encegueció por
la luz que se desprendía de la cara del viejo», como si
se hubiese producido una transfiguración [88].
|
|
Pues bien, San Serafín de Sarov, que nos evoca
inmediatamente al stárets Zósima (aunque sabemos
que Dostoyevski inspiróse en el stárets Ambrosio
Grénkov, nacido en 1812 y fallecido en 1891, del
monasterio de Optyna Pustyn [89], para crear al guía
espiritual de Alíoscha Karamásov), también nos viene a
las mientes cuando conocemos el comportamiento y leemos
las palabras que pronuncia Makar Ivánovich,
especialmente aquellas que dirige al adolescente [90].
Para Makar, la alegría es inseparable de la verdadera
existencia, de esa que se trasluce en aquellos que
poseen un carácter alegre y sano. Se transparenta así el
profundo sentido evangélico del personaje, su
aproximación a la figura de Jesús. No importa que no
exista ningún pasaje concreto en los sinópticos y en el
Evangelio de Juan en el que expresamente Jesús se ría.
No hace falta. Toda la buena nueva que nos
anuncia está íntimamente relacionada con la alegría del
corazón de las personas sencillas que oyen su Palabra y
se reencuentran con el Padre. Lo que distingue sobre
todo a Makar es la íntima percepción que tiene del
misterio del mundo, que, para él, es el misterio de
Dios, que todo lo impregna. Ese misterio inunda la
naturaleza entera con todas sus criaturas, de tal modo
que Dios, la naturaleza y el hombre forman una armonía
unitaria [91], pero «el misterio más grande es qué
aguardará al alma del hombre en el otro mundo» (3.ª
parte, cap. I, III) [92]. Todo «es tanto más hermoso
cuanto que es misterio». Sofía, su esposa legítima, lo
cuida con abnegación, pues, como queda dicho, lo «había
honrado mucho toda su vida, con temor y temblor» [93].
El ateísmo es terrible para él, porque «vivir sin Dios…,
ése es todo un tormento», pero casi más perniciosos que
los que son «francamente ateos» son los idólatras, los
que «van con el nombre de Dios en los labios» y no creen
en Él. Así se explica Makar ante Versílov (3.ª parte,
cap. II, III) en un breve diálogo sobre el ateísmo.
Escasas líneas antes, ha expresado Makar Ivánovich su
creencia de que cuanto más se ilustra el hombre más se
aparta de Dios; pero esta idea no hay que entenderla en
un sentido reduccionista, simplista, maniqueo, o,
simplemente, como una fanática andanada contra la
cultura. No; lo que Makar quiere expresar es algo muy
profundo, pues está refiriéndose a cómo se aparta el
hombre de Dios cuando el hombre se endiosa, cuando sólo
se centra exclusivamente en él mismo, en sus
potencialidades y capacidades. Esta tendencia del hombre
a convertirse en Dios, que arranca desde los
prolegómenos del Renacimiento ya en el siglo XIV, la
comprendió con particular hondura Nicolás Berdiaev en un
breve ensayo al que he tenido ocasión de referirme en
otro contexto [94].
|
|
Al adolescente le encanta escuchar las historias del
viejo, pues era muy aficionado a narrarlas. Le sorprende
mucho, por ejemplo, pues de esa vida «no tenía yo hasta
entonces ninguna idea», la de Santa María Egipcíaca
(344-421), quien, después de una existencia dedicada a
la prostitución y a los placeres, se convirtió en una
ferviente asceta, siendo posteriormente muy venerada por
la Iglesia copta de Egipto [95]. Al interrogarle sobre
el suicidio, le responde: «El suicidio es el pecado más
grande del hombre»; hacía ya un lustro que había
concebido Dostoyevski su encarnación individual más
poderosa en este sentido, el ingeniero Kirillov de
Demonios, quien pretende demostrar con su «suicidio
lógico» la inexistencia de Dios, desafiándolo y dejando
clara constancia de la libertad absoluta de decisión del
hombre. Naturalmente, con ello no logra demostrar
aquello que pretendía, sino sólo que es una víctima,
grandiosa, pero víctima al fin y al cabo, de la idea, de
su idea, que terminará tragándoselo, a él, que
«se mata para ser dios» [96]. El hombre, piensa Makar,
no puede erigirse en juez de sí mismo; esa tarea sólo le
corresponde a Dios. Makar, un peregrino, ponía a veces
la vida de los conventos y de los monasterios por encima
del peregrinaje mismo. Esto lo desaprueba el
adolescente, que ve en los monjes aislados del mundo un
ejemplo de egoísmo, pudiendo entregarse a una causa
filantrópica, o a salvar vidas, o a ser útiles a
los demás. Makar, al principio, parece no comprenderlo,
pero termina contestándole: «En el convento, el hombre
se fortifica hasta toda suerte de hazañas […] ¿qué es lo
que hay en el mundo? […] ¿No es sólo un sueño?» Le
recuerda las palabras de Cristo: «Ve y reparte tus
riquezas y hazte el servidor de todos». Si las cumples
«serás más rico que antes infinitas veces, porque no con
la pitanza sólo, ni con suntuosos trajes, ni con el
orgullo y la envidia serás feliz, sino con el amor que
se multiplica sin cuento». Cuando eso ocurra, cuando
hagamos nuestros a los que nos rodean, hasta el último
mendigo, en ese momento no sacaremos «la sabiduría»
únicamente «de los libros», sino que veremos «a Dios
cara a cara; y resplandecerá la tierra más que el sol, y
no habrá ni pena ni zozobra, sino que todo será un
paraíso…». Daba esa vez la casualidad que Versílov se
hallaba delante, y como el adolescente replicase a Makar
que aquello que decía era comunismo, puro comunismo, y
aquél no entendiese el significado de tal término,
Arkadii intentó explicárselo, pero acabó haciéndose un
lío. Versílov dio por zanjada la tertulia, aunque
resolvió pasarse un momento por la habitación de su
hijo, ponderándole a Makar Ivánovich, un hombre de
«convicciones» «firmes», «claras» y «verdaderas». «Al
lado de una ignorancia absoluta—continúa diciéndole
Versílov a Arkadii—, es capaz inopinadamente de
sorprenderle a uno con un conocimiento inesperado de
ciertas ideas, que ni siquiera le suponíamos. Pondera el
yermo con entusiasmo, pero ni al yermo ni al convento
por nada del mundo se retira, porque es en alto grado
vagabundo […] con arrechuchos de esa ternura universal
que tan ampliamente pone nuestro pueblo en su
sentimiento religioso» (3.ª parte, cap. III, II). Makar
morirá como ha vivido: sin hacer ruido. Sólo Liza estaba
en ese momento a su lado, pero cuando el anciano cayóse
de pronto a un lado con todo el peso de su cuerpo, pues,
como dijo después Versílov, le «reventó el corazón», los
desesperados gritos de Liza hicieron que al instante
acudiesen los demás que se encontraban en la casa. Al
entrar en la habitación donde yacía el cadáver del
anciano, el adolescente vio a Versílov y a Sofía juntos:
«Mamá estaba echada en sus brazos, y él la estrechaba
fuerte contra su corazón» (3.ª parte, cap. VI, II).
Precisamente el día anterior había recordado Arkadii que
Versílov «dio a Makar Ivánovich su palabra de noble
de casarse con mamá, caso de quedarse viuda» (3.ª parte,
cap. IV, II).
|
|
Antes de morir, aún tiene tiempo Makar Ivánovich de
contar una larga y conmovedora historia (un relato
intercalado dentro del relato, indudable homenaje de
Dostoyevski a su admirado Don Quijote), íntegramente
escuchada por el adolescente, que es toda una parábola
sobre el fenómeno cultural y espiritual del peregrinaje
en Rusia, esto es, de qué modo una persona puede acabar
su existencia convirtiéndose en un peregrino de
monasterio en monasterio, a modo de expiación de sus
pecados anteriores, pues su protagonista, un rico
comerciante de la imaginaria ciudad de Afimievskii,
llamado Maksim [Máximo] Ivánovich Skotobóinikov, ha
actuado cruelmente con una pobre viuda y el único hijo
que le había quedado a ésta, y si bien intentó después
reparar su crimen protegiendo al muchacho y tratando de
hacerlo un hombrecito de provecho, el infante, con sólo
ocho años, tanto miedo le había tomado a su nuevo tutor,
que se lanzó desesperado al río y murió. Anonadado por
la tragedia, Maksim, que tanto había hecho sufrir a
aquella viuda, y a quien, aunque involuntariamente,
habíale arrebatado ahora el único hijo que le quedaba de
los cinco que llegó a tener, propúsole, nada menos, que
casarse con ella y reparar de este modo su execrable
conducta. Después de mucho insistirle los vecinos, la
viuda, que tenía sobradas razones para rechazarlo por
naturales escrúpulos de conciencia, finalmente accedió,
e incluso llegaron a tener un hijito, pero a los ocho
días de nacer—es decir, el mismo número de días que de
años tenía el anterior hijo de la viuda que se había
suicidado—, el niño se puso enfermo y murió
repentinamente. Fue entonces cuando el comerciante, que
había consultado algunas de sus anteriores actuaciones
con un archimandrita [97] y que incluso había encargado
también un cuadro con el retrato de un arjiereo [98] a
modo de exvoto, entrególe todo lo que poseía, que era
mucho, a la viuda, y, a pesar de las súplicas de la
mujer para que no lo hiciese, inició una peregrinación
hacia lejanas tierras, no volviéndose a saber nunca nada
más de él (3.ª parte, cap. III, IV).
Hemos definido a Makar Ivánovich Dolgorukii como un
acabado ejemplo literario de peregrino ruso. Alexis
Marcoff se ha referido a cómo la cruel política
represiva del segundo periodo del reinado de Iván IV
el Terrible, iniciado en febrero de 1565, desatada
por la temible Opríchina (Oprichnina), una
auténtica milicia policiaca que puede considerarse el
embrión del Estado totalitario que comenzará a
pergeñarse en época de Pedro I el Grande, provocó
no sólo el fenómeno del «cosaquismo» y del bandidaje,
sino también la proliferación de santones y benditos que
recorrían los caminos de Rusia sin un lugar fijo al que
dirigirse. Estos peregrinos pacíficos, a diferencia de
los cosacos violentos esparcidos por las tierras de
Ucrania, se dirigieron a las ignotas zonas del norte,
siendo el etnógrafo Sergei Maximov (1831-1901), que
escribió un libro sobre este capítulo de la historia
rusa titulado La Rusia errante (San Petersburgo,
1877), uno de sus principales estudiosos, cuyas
conclusiones resume espléndidamente Marcoff [99]. Pero a
Makar Ivánovich habría que relacionarlo sobre todo de un
modo muy especial con uno de los principales textos de
la espiritualidad rusa del siglo XIX, por fortuna muy
difundido también en Occidente, los siete Relatos de
un peregrino ruso, de autor anónimo, que narra las
peripecias de un peregrino también anónimo que busca de
manera incesante a alguien que le enseñe a orar. La más
antigua redacción de los cuatro primeros relatos,
conservada en el monasterio de Optyna Pustyn,
corresponde a 1859, descubriéndose los tres restantes en
1911 entre los documentos del stárets Ambrosio de
ese mismo monasterio. Aunque la primera edición de los
cuatro relatos inicialmente conocidos se llevó a cabo en
Kazán en 1881, bajo los auspicios del higúmeno Paisy
Fiódorov (los otros tres fueron publicados por vez
primera en 1911 por el monasterio de la Santísima
Trinidad y San Sergio—Troitse-Sérguieva Lavra—, a 71 km
al nordeste de Moscú, en la antigua ciudad de Zagorsk,
hoy Sérguiev Posad), hay que tener presente que tales
breves narraciones pudieron ser perfectamente conocidas
por Dostoyevski, que, al igual que otros escritores e
intelectuales rusos, según hemos indicado anteriormente,
visitó el monasterio de Optyna Pustyn. El alimento
espiritual más importante del peregrino de la anónima
narración, además de la Biblia, es la Filocalia, es
decir, una colección de textos ascéticos y místicos de
autores sagrados, que, en el caso de Rusia, fue la
llamada Dobrotoliubie, cuya primera edición data
de 1793. Los textos contenidos en la Filocalia, es
decir, en ese libro que enseña a rezar, conforman una
doctrina que se conoce con el nombre de «hesicasmo» (el
término «hesiquia» es una traducción literal del griego
ἡσυχία,
que significa «quietud», «calma», «reposo»,
«tranquilidad»), definida por Sebastián Janeras y Vilaró
como «un sistema espiritual de orientación esencialmente
contemplativa que pone la perfección del hombre en la
unión con Dios por medio de la oración continua». Ahora
bien, aunque el ideal del peregrino está íntimamente
vinculado al de los hesicastas, el peregrino ni es un
monje ni es un hesicasta. Es «un laico, hombre sencillo
del pueblo», cuya aspiración máxima es hallar el método
de la oración pura, a fin de poder encontrarse con Dios
[100]. Eso es lo que era exactamente nuestro Makar
Ivánovich, el esposo de Sofía Andréyevna.
|
|
También se ocupa ampliamente en su estudio, y con
evidente delectación, Romano Guardini de Makar Ivánovich,
bajo el epígrafe, que ya no puede sorprendernos, de «Makar,
el peregrino». Acierta plenamente el eximio teólogo de
Tubinga (profesor de Joseph Ratzinger, es decir,
Benedicto XVI) cuando afirma que el alma de Makar, quien
no confía en Versílov y en su proceder con Sonia, «es un
alma que posee medios de comprensión mucho más profundos
que los de la razón, pues posee fuera de ella, muy fuera
de ella, un punto de referencia que le permite superar
todas las diferencias del mundo sensible y comprenderlo
todo, soportarlo todo, penetrarlo todo con amor, sin
que, empero, ninguna de esas diferencias [con Versílov]
quede de alguna manera anulada» [101]. A fin de
complementar y contextualizar la andadura emprendida por
Makar, Guardini, además del anónimo libro de los
Relatos de un peregrino ruso, que menciona con el
título de Vida de los peregrinos de Rusia, en una
edición berlinesa de 1925, también se refiere al breve
libro Caminantes de Dios, que él cita según una
edición muniquesa de 1927, pero que es más conocido como
El peregrino encantado (1873), del escritor
Nikolai Semiónovich Leskov (1831-1895), cuyo
protagonista ha sido comparado con una especie de Gil
Blas ruso [102]. Makar, viene a concluir Romano Guardini,
es una pura expresión de las fuerzas vivas del pueblo
ruso [103], que yacen diseminadas por las vastas
llanuras y bosques de ese inmenso y misterioso país.
|
|
V
Ha llegado el momento de dirigir nuestra atención al
principal objeto de este ensayo: la figura de Andrei
Petróvich Versílov. Quiero decir, en primer lugar, que
las opiniones de Ortega y Gasset sobre algunos
personajes dostoyevskianos parecieran escritas como si
hubiesen tenido por modelo a Versílov. Por ejemplo,
cuando afirma que, al principio, el lector puede
llevarse la impresión de que tales personajes están
definidos de una vez y para siempre, pero lo cierto es
que su carácter, su comportamiento y su evolución
espiritual son mudables, inestables e incluso
contradictorios. El perfil del personaje ha cambiado por
completo en el ánimo del lector cuando termina de leer
determinadas novelas del inabarcable escritor moscovita.
Esta manera de proceder adquiere una de sus cimas en
El adolescente, tanto en lo que se refiere a Arkadii
como, sobre todo, a su padre. Es el propio lector el que
se ve obligado a perseguir con suma atención el
itinerario vital de ambos, y en esta actividad, hasta
cierto punto detectivesca, lo que hace es definirlo él,
no el novelista; dicho más precisamente: es Dostoyevski
quien nos impele a que vayamos dibujando los
serpenteantes contornos psicológicos de Versílov, a fin
de que podamos construir una imagen coherente de tan
complejo, versátil, resbaladizo y problemático
personaje. Éste es, de hecho, uno de los principales
nexos de unión entre las novelas de Dostoyevski y la
vida real, pues, como sabemos y hemos experimentado
múltiples veces, la existencia de una persona no viene
dada de una vez, como algo inmóvil y definitivo, sino
que, por su propia esencia es mudable, variable,
oscilante, contradictoria, inestable. Éste sería, sin
duda, uno de los grandes descubrimientos del genial
escritor ruso [104].
Como todos los grandes personajes de Dostoyevski, puede
afirmarse que Versílov es la encarnación de una idea,
pero, como muy bien supo apreciar Berdiaev y después
corroboró Pareyson, no se trata aquí de ideas rígidas,
anquilosadas, hieráticas, sino de ideas dinámicas,
vivientes, imbuidas de una extraordinaria dialéctica en
continuo proceso de transformación [105], de tal modo
que puede afirmarse sin ambages que, en los personajes
dostoyevskianos, la personalidad se manifiesta a través
de las ideas [106]. Las ideas, ya lo hemos dicho antes
por boca del propio adolescente, absorben por completo a
estos personajes, que lo mismo pueden entregarse al bien
que al mal más bajo y abyecto. Estos personajes son
absolutamente libres de elegir; la libertad es
consustancial a su propia naturaleza, como lo es a la
del hombre; de ahí que su elección pueda inclinarse
hacia uno u otro lado, o se muevan a veces en una
desesperante duda y ambigüedad respecto de su destino.
Versílov, ya lo hemos apuntado, es arquetípico en este
sentido: equívoco, contradictorio, hermético, culto,
astuto, inteligente, apuesto, amante de la belleza, a
veces inmoral, pero contiene en lo más profundo de su
ser una pequeña llama encendida, muy débil, sí, pero
encendida al fin y al cabo, que es la que, precisamente
porque nunca termina por apagarse, acabará permitiendo
su regeneración futura, o, al menos, que podamos
presumir que esa renovación positiva de su persona, de
su espíritu, es posible e incluso bastante probable,
aunque Dostoyevski deja al final de la novela una
especie de interrogante que debe resolver el lector.
Hasta ese punto límite lleva Dostoyevski su concepción
de que cada hombre posee, como uno de sus bienes más
valiosos, una idea; cada hombre es portador de una idea,
y esa idea constituye su secreto. Los personajes de
El adolescente se devanan por averiguar cuál es ese
secreto de Versílov [107], que enclaustra en las más
recónditas profundidades de su alma, porque, no nos
engañemos, todo lo esencial de la vida humana se
resuelve a la postre en el seno del corazón del hombre
[108]. No es el dinero, ni el poder, ni el sexo, ni la
lucha de clases, lo que mueven el mundo, sino las ideas,
ideas filosóficas, morales, o bien concepciones y
creencias religiosas, que, como hemos dicho ya, pueden
ser nobles, inclinadas hacia el bien, o abyectas,
inclinadas hacia el mal. Eso también lo vio con prístina
claridad Berdiaev a través de la lectura de Dostoyevski:
si el hombre pretende convertirse en un super-hombre, si
quiere convertirse en un dios y sustituir a Dios, si se
ensoberbece y se cree infalible y con capacidades
ilimitadas, engreído de que todo lo puede él solo,
entonces el hombre acabará convirtiéndose en un
homúnculo, en un sub-hombre, en un Hombre-dios que
perderá la verdadera libertad, la dignidad y el sentido
de la justicia, y, por lo tanto, estará dispuesto, en
determinadas circunstancias y en aras de la pretendida
felicidad del género humano, a construir un despiadado
Estado totalitario que destruye la libertad individual
como consecuencia de negar la trascendencia divina en el
hombre; pero si el hombre, humildemente, acepta sus
limitaciones, cree en la trascendencia, se ve hecho a
imagen y semejanza de Dios, toma a Cristo como modelo y
faro de su existencia, entonces, no sólo alcanzará la
libertad, la que de verdad libera, sino que se
reconocerá en su prójimo y alcanzará la vida eterna
[109].
|
|
Si hay algo en el mundo que quiera desentrañar Arkadii,
es el enigma y el secreto que se ocultan detrás de ese
hombre impenetrable que es Versílov. Dostoyevski, como
en otras novelas suyas, encuéntrase aquí en su verdadero
elemento: en un espacio y un tiempo humanos, pero,
asimismo, un espacio y un tiempo determinados por los
acontecimientos espirituales que sin interrupción se
suceden, donde todo transcurre en muy pocos días y en
reducidos y angostos espacios, casi claustrofóbicos, en
tabucos, buhardillas, tabernuchas, habitaciones
alquiladas o mansiones, pero, si se trata de estas
últimas, sin que el escritor se detenga en mostrarnos
sus magnificencia, como hace con tanta maestría Tolstói,
pues lo suyo es mostrarnos lo que acontece en los
oscuros recovecos interiores de los seres que las
habitan. Ni rastro alguno de naturaleza, sólo algunas
leves indicaciones sobre el río Neva, pero como mera
orientación topográfica, al referirse, por ejemplo, a
los puentes que lo atraviesan, para que el lector sepa
hacia qué calle se dirigen estos atareados y siempre
ocupados personajes, que, como muy bien observó
Pareyson, no trabajan como las personas normales, no
laboran en nada en concreto, pues están febrilmente
dedicados a resolver, como obsesos, como seres
paranoicos y pacientes de una dolencia patológica, el
enigma insondable del destino del hombre [110].
A Versílov le preocupa que sus palabras no puedan ser
entendidas, que no consiga transmitir a través de ellas
lo que piensa o lo que siente. De ahí que le diga a su
hijo en una de sus frecuentes conversaciones: «¡Ah,
también a ti te hace sufrir que el pensamiento no cuaje
en palabras! Es un noble sufrimiento, amigo mío, y que
sólo sienten los escogidos; el imbécil siempre está
contento de lo que ha dicho, y siempre, también, dice
más de lo necesario» (1.ª parte, cap. VII, I). Repárese
en su sentimiento de superioridad, en su soberbia, en su
dificultad para expresarse sin poder rebajar
simultáneamente a otra persona; y eso, con independencia
de que lleve razón, de que la mayor parte de las cosas
que dice en estas u otras circunstancias parecidas sean
verdad y respondan a la percepción de la mediocridad de
los seres a los que se refiere.
En este mismo diálogo, padre e hijo hablan de Sofía
Andréyevna. Versílov, como siempre, inesperadamente, le
dice una de sus enigmáticas frases: «La mujer rusa…
nunca es mujer». Es una especie de paradójica respuesta
a la pregunta de Arkadii, poco antes, sobre qué pudo
Versílov amar en Sonia. Las relaciones entre ambos
amantes se han basado en veinte años de silencio. Sonia,
la mujer abnegada, callada, sufriente, enamorada; pero
aquí Versílov rompe una lanza por ella, ¡y qué lanza!
Porque al expresarle confidencialmente a su hijo que «la
mujer rusa… nunca es mujer», lo que quiere decirle es
que la mujer rusa no es una prostituta; que, aun siendo
aparentemente una prostituta y venda su cuerpo para
poder vivir, su alma no está envilecida, pues se
mantiene limpia, como siempre se mantuvieron puras Sonia
Marmeládov o Nastasia Filíppovna. La mujer rusa, para
que no haya equívocos aquí con respecto a Sofía, no
practica un amor mercenario cuando ama. Por eso no es
mujer, en el sentido prosaico y pedestre del término,
adquiriendo así caracteres espirituales de virgen y de
santa, y no olvidemos que, en algunos casos, en muchos
casos incluso, esas mismas vírgenes y santas han sido
las más grandes «pecadoras». Pero, sin embargo, están
limpias de pecado. Estas paradojas, como señalaría
Kierkegaard, no están hechas para que las comprenda la
razón, sino para que las sienta el espíritu, que está
situada en un plano, por infinitamente más elevado,
distinto.
|
|
Antes hemos reproducido las palabras de Versílov acerca
de Sofía Andréyevna, en las que ponderaba su
mansedumbre, sumisión y timidez, pero reconociendo
asimismo la extraordinaria energía que la
caracterizaba. En la frase inmediatamente anterior, sin
embargo, le decía a su hijo Arkadii que, cuando
inopinadamente se iba de casa, volvía siempre, porque
los hombres vuelven siempre, siendo éste un rasgo de su
magnanimidad: «Si el matrimonio dependiese únicamente de
la mujer…, ni un solo matrimonio duraría». Son estos
giros bruscos de su pensamiento, de sus sentimientos,
estas contradicciones de su personalidad, los que
fascinan a Arkadii, provocándole al mismo tiempo
sentimientos de amor y de rechazo hacia su padre. En
otra ocasión (2.ª parte, cap. I, III) le confiesa a su
hijo que, al principio de su relación con Sofía, solía
decirle que, aun cuando le hiciese sufrir, si ella se
muriese, él se mataría luego, pues no podría soportarlo.
Aquellos sentimientos se manifestaban de modos diversos.
Una vez, cogióle [Arkadii] la mano a Versílov y se puso
a besársela con ansia repetidamente (2.ª parte, cap. I,
II). Algún tiempo antes de esa demostración de cariño,
miró con malos ojos Versílov a su hijo, por algo que no
viene al caso, o así creyó percibirlo él, y, sin
embargo, pensó para sí Arkadii: «Si yo no lo quisiese,
no me alegraría tanto con su odio» (1.ª parte, cap. IX,
III). Versílov ha hablado de la energía de Sonia. Para
Dostoyevski, la mujer rusa no sólo es valiente, sino que
posee un innato sentido de la justicia y es capaz de una
inmensa capacidad de sacrificio. Así lo expresa en el
famosísimo discurso sobre Puschkin, inserto en el
Diario de un escritor (año 1880, agosto, cap. I, II),
que pronunció el 8 de junio de 1880, en Moscú, con
motivo de erigírsele una estatua al padre de la
literatura rusa contemporánea: «La mujer rusa es
valerosa. La mujer rusa va derecha con intrepidez a lo
que cree justo, y así lo tiene demostrado». Esa
capacidad de sacrificio, es decir, sustancialmente no
alcanzar la felicidad propia a costa de hacer infeliz a
otro, la ve Dostoyevski reflejada, cual en ningún otro
lugar, en el extraordinario personaje de Tatiana Larina
de la «novela inmortal» Yevguenii Onieguin [111],
una mujer llena de «pureza y delicadeza, y con el propio
corazón henchido de amargura», precisamente porque,
amando con toda su alma y todo su corazón a Onieguin,
que, en cambio, la ama a ella por capricho y de manera
voluble e inconstante, no puede irse con él, tan joven y
apuesto, porque le ha dado «su palabra […] a ese viejo
general, a su marido, al hombre honrado que la ama, la
estima y está de ella orgulloso». Tatiana sabe, a pesar
de su juventud, y ahí está la grandeza de su
espíritu—como la Liza de Nido de nobles de Iván
Turguéniev [112] (quien no se esperaba en absoluto,
sentado como estaba entre el auditorio, que, salvo la
natural referencia constante a los personajes y obras de
Puschkin, fuese ésta la única alusión a un personaje de
la literatura rusa en todo el insuperable discurso,
hasta el punto que, siendo como eran adversarios y tan
distintos en todo, se fundieron en un abrazo al terminar
la conferencia)—, que «la dicha no se cifra únicamente
en las delicias del amor, sino también en la superior
armonía del espíritu» [113].
|
|
La intención de Versílov en los extensos diálogos que
mantiene con Arkadii no es explícitamente pedagógica, ni
tampoco pretende ejercer una especie de magisterio moral
o intelectual sobre el adolescente, al que repetidas
veces llama algo así como «joven amigo» o «querido
amigo» o «palomito mío». Versílov habla, habla mucho
cuando se decide a hacerlo, no sólo porque sea un hombre
locuaz cuando las circunstancias predisponen a ello,
sino porque hablando, dando libre curso a sus ideas,
pensamientos y creencias, él mismo, simultáneamente, se
las aclara, ordena y organiza, aunque lo fundamental es
la necesidad que tiene de exteriorizarlas cuando se
halla cómodo, rodeado de buena compañía, y desde luego
la de Arkadii le transmite una sensación muy positiva,
le despierta sus mejores sentimientos, que, como
decíamos antes, irá su hijo descubriendo por sí mismo de
manera paulatina.
Entre las ideas que expresa Versílov está la alabanza
que hace del silencio: «Amigo mío, ten presente que
callar es bueno, inofensivo y hermoso […] El silencio es
siempre bello». La ponderación acerca del silencio—y no
debemos olvidar que la conversación está girando
indistintamente sobre ideas políticas, filosóficas,
morales y religiosas—, ha sido una constante tanto del
monacato y de la mística occidental como de los Padres
de la Iglesia oriental. En el libro del Beato Enrique
Suso al que ya nos hemos referido, hay una explícita
exhortación al silencio, «De la útil virtud llamada
silencio», que es como se titula el capítulo 14: «El
Servidor sentía en su interior el deseo de llegar a la
verdadera paz de su corazón y pensaba que el silencio le
sería útil» [114]. Algunos críticos mostrencos, que se
empeñan en convertir a Dostoyevski en un eslavófilo
fanático e integrista, guiados quizás por las páginas
del Diario de un escritor, aunque en absoluto
sean razón suficiente para fundamentar la caricatura que
pretenden hacer del gran escritor ruso, no sólo olvidan
con demasiada frecuencia el contenido de sus novelas, lo
que dicen, piensan y sienten sus personajes, sino que
también ignoran, no sé si maliciosamente, la formidable
cultura respecto de la civilización europea cristiana
occidental que poseía Dostoyevski, especialmente de
España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. No debe
sorprendernos, pues, su conocimiento, directo o
indirecto, de la mística renana bajomedieval. A esos
críticos les ocurre un poco lo que, entre nosotros,
algunos han intentado hacer de don Miguel de Unamuno:
una ridícula y esperpéntica caricatura, cuando el
verdadero esperpento son ellos mismos. Se aferran
patéticamente a unas cuantas frases tópicas, que sacan,
naturalmente, de contexto, violentándolas y
tergiversándolas. Por ejemplo, las célebres de que
hay que españolizar Europa o el ¡Que inventen
ellos! Se agarran a ellas como a un clavo ardiendo,
y, por lo que suelen decir del Rector salmantino, se
infiere que prácticamente no lo han leído. Si lo
hubiesen hecho, reconocerían que el pensador bilbaíno
era, en su tiempo, y muy posiblemente en todo el primer
tercio del siglo pasado, el español que mejor conocía la
cultura y la civilización europeas, en algunos aspectos
con mayor profundidad que el propio Ortega, estando
perfectamente enterado de lo mejor que se publicaba en
los ámbitos de la literatura, el pensamiento y la
teología en el viejo continente. Un libro como Del
sentimiento trágico de la vida, rezuma cultura
europea, alta cultura europea, por todos sus poros. Pero
los mediocres y los mezquinos sienten envidia, una
envidia atroz, del espíritu selecto y superior. Ésa es
la envidia que mejor los caracteriza, al tiempo que los
convierte en irrelevantes.
|
|
No obstante la referencia a Enrique Suso, es indudable
que la tradición que mejor conocía Dostoyevski en
materia religiosa era la de la Iglesia ortodoxa y la de
los Santos Padres del Oriente cristiano, que es la que
le inspira esas figuras de honda significación religiosa
de algunas de sus novelas, más puntos de referencia y
modelos morales que personajes entremezclados en las
luchas y avatares del mundo, tales como el obispo Tijón
Sandoskii de «La confesión de Stavroguin», el capítulo
suprimido de Demonios, el stárets Zósima
de Los hermanos Karamásovi o el propio Makar
Ivánovich de El adolescente. Al comentar el
sentido de la plegaria espiritual o la contemplación que
lleva a la paz absoluta y al reposo, de que habla San
Isaac Siríaco, el estudioso Vladímir Lossky relaciona
las palabras del santo—tales como: «Al haber adquirido
la pureza absoluta, los movimientos del alma participan
en las energías del Espíritu Santo […] La naturaleza
permanece sin movimiento, sin acción, sin memoria de las
cosas terrenales»—con «“el silencio del espíritu”, que
es superior a la oración, [con el] “arrobamiento” del
espíritu en estado de “silencio”» [115].
Otra idea de Versílov es esa en la que antepone el
heroísmo a la felicidad, idea desprendida como el fruto
maduro del árbol después de haberle manifestado
inmediatamente antes a Arkadii, en la misma frase, que
nunca le impondría «ninguna virtud burguesa» a cambio de
sus ideales, pues hace algún tiempo que viene
advirtiendo que Arkadii persigue un ideal. La exaltación
del heroísmo, el escepticismo ante la felicidad y la
subordinación de las virtudes burguesas, esto es,
europeas, respecto de los ideales, revelan que Versílov
no sólo es consecuente con esos ideales que debieran
distinguir a la clase noble a la que pertenece por
nacimiento, sino que, a pesar de su «liberalismo» y de
su confianza en el desarrollo económico y cultural de
Rusia, es también un crítico de la razón ilustrada
burguesa, especialmente de esa «virtud burguesa» que se
emparenta con el utilitarismo y el grosero beneficio
económico.
Pero no olvidemos que Versílov, como analizaremos más
detalladamente después, es una víctima del
desdoblamiento, y su alma y su pensamiento está
aprisionados por terribles contradicciones, por ideas
enfrentadas, por juicios morales que se contrarrestan
los unos a los otros. A veces se deja llevar por un
realismo que casi nos recuerda a Maquiavelo o a Hobbes,
o, si se prefiere, por un inevitable pesimismo respecto
de la condición humana, de su ruindad intrínseca y de la
imposibilidad que tienen los hombres de amar
desinteresadamente a sus semejantes. Así se lo
manifiesta a un desconcertado, al tiempo que embelesado
Arkadii, en otra conversación posterior a la que
acabamos de aludir, al final del primer capítulo de la
2.ª parte. Le dice: «Amigo mío…, amor a la gente, tal y
como es, resulta imposible. Y, sin embargo, es un deber.
Así, que hazles bien, contrariando tus sentimientos,
tapándote la nariz y cerrando los ojos […] Sufre el mal
que te hagan; no te enojes con ellos, a ser posible,
teniendo en cuenta que también tú eres hombre […]
Los hombres, por naturaleza, son ruines y gustan de amar
por miedo; no les inspires un amor así, y no dejarán de
despreciarte. No sé dónde, en el Corán, manda Alá al
Profeta mirar a los tercos como a ratones,
hacerles bien y pasar de largo… [116] Es un poco
arrogante, pero verdad. Aprende a despreciarlos también,
aunque sean buenos, porque es lo más frecuente que sean
también antipáticos […] Amar al prójimo y no
despreciarlo… es imposible. A mi juicio, el hombre ha
sido criado con la imposibilidad física de amar a su
prójimo […], y eso del amor a la Humanidad ha de
entenderse sólo para aquella humanidad que tú mismo has
creado en tu alma…». Arkadii le replica: «¿Cómo después
de esto pueden llamarle a usted cristiano?» «Pero ¿quién
me llama a mí eso?», contesta Versílov, y dio por
zanjada la conversación.
|
|
Nunca podemos perder de vista que Versílov habla como si
lo estuviese haciendo en realidad consigo mismo, y que
sus profundos juicios son cambiantes, contradictorios,
no por inmadurez, frivolidad o inconsistencia
espiritual, sino, precisamente, por todo lo contrario,
por el tremendo combate que tiene lugar en su alma, por
su desgarramiento interior, por su permanente balanceo
entre el bien y el mal, entre la generosidad y el
egoísmo, entre el amor y el desprecio. Las fuerzas del
bien acabarán triunfando en su seno, pero la lucha ha
tenido que ser titánica, casi sobrehumana, y no cabe
duda alguna que la actitud de la dulcísima Sofía
Andréyevna y la paz interior que emana tan naturalmente
de Makar Ivánovich han sido determinantes en esa
victoria.
En otra ocasión, en presencia de Tatiana Pávlovna y de
Sofía Andréyevna, en un diálogo al que ya he hecho
referencia, le dice Versílov a su hijo que «sin
desdicha, no vale la pena vivir». Arkadii lo tilda
entonces de «feroz reaccionario» y le reprocha que no
les diga a los demás francamente las cosas a la cara, a
lo que Versílov le responde que ni quiere ni puede
«juzgar a nadie». «¿Por qué no quiere, por qué no
puede?», le pregunta en el fondo irritado Arkadii; y
Versílov da una de esas respuestas suyas al mismo tiempo
profundas, enigmáticas, paradójicas y misteriosas: «Por
pereza y por repugnancia. Una mujer inteligente
[inmediatamente después se aclara que se trata de
Tatiana Pávlovna] me dijo una vez que yo no tenía
derecho a juzgar a los demás, porque no sabía sufrir,
y que para erigirse en juez del prójimo era preciso
adquirir mediante el sufrimiento el derecho a serlo»
(2.ª parte, cap. V, I). Evdokimov nos recuerda las
palabras de ese embarazoso y heterodoxo católico francés
que fue León Bloy: «El sufrimiento pasa; haber sufrido
no pasa jamás» [117]. El hombre del subterráneo, ese
«nihilista moral» en palabras de Cansinos Asséns, que a
sí mismo, en la primera línea de sus Memorias del
subsuelo (1864) se autocalifica de «malo», escribe
este par de sobrecogedoras frases: «Sin embargo, seguro
estoy de que el hombre no dejará nunca de amar el
verdadero sufrimiento, la destrucción y el caos. El
sufrimiento es la única causa de la conciencia» [118].
Versílov no se está refiriendo a ese sufrimiento inútil
de los débiles y de los indefensos que tanto laceraba a
Iván Karamásov, sino al sufrimiento como vía de
expiación, autopunitiva, sin la cual no puede alcanzarse
la auténtica libertad ni la verdadera regeneración. El
referente, una vez más, por supuesto que no puede ser
otro que el sufrimiento de Cristo como hombre. Pero el
hombre del subsuelo, como también Stavroguin, es un
descreído absoluto. No cree en Dios, luego no puede
regenerarse. En cambio, el Servidor, en el libro Vida
del Beato Suso, oye en su interior estas palabras de
Dios: «Debes traspasar mi humanidad sufriente, si has de
llegar verdaderamente a mi Deidad desnuda» [119].
|
|
VI
Junto con Iván Karamásov, Andrei Petróvich Versílov es
uno de los personajes más cultos e intelectuales de toda
la producción novelística dostoyevskiana. Además de
haber leído mucho y de haber asimilado una inmensa
multitud de ideas y de acontecimientos históricos,
Versílov es un hombre que tiene una refinada
sensibilidad estética, que sabe, sin duda, apreciar la
belleza, bien se encarne ésta en una mujer o en obras
plásticas y arquitectónicas. Una de las muestras más
sobresalientes de esa exquisitez es el ponderado juicio
estético que le hace a su hijo de un retrato fotográfico
de Sofía Andréyevna, un retrato que estaba colgado
«encima de la mesa escritorio» de una de las
habitaciones de un piso que había alquilado Tatiana
Pávlovna por orden de Versílov, y que cuando Arkadii
entró por vez primera allí llamó de inmediato su
atención, no ya por el «magnífico marco tallado» y «por
sus extraordinarias dimensiones», sino, sobre todo, por
el «extraordinario parecido […] espiritual» que guardaba
con la retratada, hasta el punto de que parecía pintura
y no una reproducción mecánica. A Versílov agradóle que
su hijo se fijase en esa rara, por lo inhabitual,
fotografía de su madre, y lo demostró, a pesar de su
«palidez», inundándosele los ojos, «intensos» y
«ardientes», de una radiante «alegría» llena de
«fuerza»; era la primera vez que Arkadii veía esa
expresión en los ojos de su padre. El entusiasmo de
Arkadii se muestra de golpe: «¡No sabía que usted
quisiese tanto a mamá!», comprensible efusión del joven
ante el hecho de tener el retrato colocado en lugar tan
principal y desde hacía algún tiempo, pues se trataba de
una fotografía de Sonia realizada en el extranjero, sin
duda una íntima demostración de cariño, que, además,
define perfectamente el carácter de Versílov, pues él no
es hombre que exprese sus sentimientos teatralmente y
con aspavientos, ni siquiera de manera explícita, sino
de manera recogida y casi secreta. Eso lo sabe muy bien
Sofía, y, desde hace algún tiempo, también está
empezando a descubrirlo Arkadii. La sonrisa beatífica de
Versílov— percibe de inmediato y piensa para sí su
hijo—«traslucía algo doloroso o, mejor dicho, algo
humano, elevado…, no acierto a expresarlo; pero las
personas muy cultas no pueden tener caras triunfal y
victoriosamente felices». Es entonces cuando Versílov,
después de descolgar y volver a colocar en su sitio el
retrato, le dice a su hijo: «…las fotografías rara vez
salen parecidas, y se comprende: el mismo original, es
decir, cada uno de nosotros, muy raras veces se parece a
sí mismo. Sólo en raros instantes la cara del hombre
expresa su rasgo principal, su idea más característica.
El artista estudia el semblante y adivina esa idea
principal de la persona, aunque en el momento en que la
está pintando no la tenga en su rostro. La fotografía
coge al hombre tal y como lo encuentra […] Pero aquí, en
este retrato, el sol, cual expresamente, encontró a
Sonia en su momento principal… de su púdico, íntimo amor
y su arisca, asustadiza castidad». Bellísima y agudísima
descripción, que revela que Dostoyevski, si bien no es
un escritor que se prodigue en hacer en sus novelas
análisis o descripciones de obras de arte, cuando lo
hace demuestra ser un esteta consumado, y ello está
relacionado de modo muy especial con el hecho de que
Dostoyevski, aun apreciando enormemente la técnica y los
valores formales de las obras artísticas, lo que de
verdad captaba en ellas era su espíritu, el componente
espiritual, misterioso, intangible, de esas creaciones,
que, al fin y al cabo, es lo que hace que una obra
artística se adentre en el ignoto territorio del Arte.
Ya lo demostró en El idiota con la sobrecogedora
descripción de Ippolit Teréntiev de una copia del
Cristo muerto de Hans Holbein el Joven del
Museo de Basilea, que tanto impresionó en el verano de
1867 al propio escritor. Y ahora, en esta descripción
del retrato de Sonia, es como si Versílov tuviese
delante una obra de la intensidad psicológica y
espiritual de la Betsabé de Rembrandt que guarda
el Louvre. Del mismo modo que en ese lienzo único en el
mundo nos muestra el genio holandés la quintaesencia de
la turbación femenina, Versílov se detiene en algo
dificilísimo, prácticamente imposible de capturar por
una cámara fotográfica o por el pincel de un pintor: el
íntimo pudor de una mujer limpia de corazón, esa
«asustadiza castidad», dos palabras que en sí mismas
constituyen una calificación insuperable y que consiguen
penetrar hasta en lo más escondido del ser de la mujer
amada. ¡Cuánto debió aprender Arkadii de estas palabras
de su padre! Pero no por la cultura estética que
rezuman, sino por su infinita sutileza espiritual. No
puede uno por menos de acordarse de otros dos retratos,
esta vez cinematográficos, del alma femenina,
verdaderamente insondables en su elevación estética y en
su intensa espiritualidad: el de Kenji Mizoguchi en
La emperatriz Yang Kwei-Fei (1955) y el de Dreyer en
Gertrud (1964). No obstante, por las palabras de
Versílov y la impresión causada por el retrato a Arkadii,
que para él semejaba una pintura, podemos deducir que
estamos ante uno de esos retratos fotográficos
pictorialistas en los que la fotógrafa inglesa Julia
Margaret Cameron alcanzó una maestría inigualable, llena
de fascinación, misterio, indagación psicológica,
radiografía del alma a través del semblante y dominio de
los contrastes de luz y sombra. Magníficos ejemplos de
lo que digo son dos retratos, dos copias a la albúmina,
realizados por ella en 1867, uno al escritor Thomas
Carlyle y el otro a la señora Herbert Duckworth (luego
Leslie Stephen), madre de la turbadora escritora inglesa
Virginia Woolf, en el que resulta evidente el gran
parecido físico entre una y otra. En el de Carlyle, que
nos lo muestra de frente, con los ojos bajo la penumbra,
la cámara deliberadamente se ha movido y es como si el
retrato presentase un ligerísimo y casi imperceptible
desenfoque. Es con seguridad el mejor retrato del autor
de Los héroes, pero no debió agradarle mucho
cuando le escribió en una carta a la fotógrafa: «Es como
si de repente comenzara a hablar, terriblemente feo y
abatido». La referencia al habla no extraña en quien
hizo de la conferencia un auténtico arte. El de Leslie
Stephen nos la muestra con el esbelto cuello ligeramente
de lado, de tal modo que el músculo
esternocleidomastoideo lo divide de manera simétrica en
una zona oscura y otra intensamente iluminada, mientras
que el rostro de perfil, iluminado graduando sutilmente
las oscuras sombras, nos evoca la estética
prerrafaelista de un Dante Gabriel Rossetti [120]. En
cuanto a la decisiva importancia de la figura humana en
el nuevo arte fotográfico, fue certeramente señalada por
Walter Benjamin en 1931: «… para la fotografía, la
renuncia al hombre es la más irrealizable de todas»
[121].
|
|
De igual modo que Versílov ha elogiado tan delicadamente
la belleza de Sofía, reflexiona con semejante
profundidad sobre la ineluctable relación entre la
rápida decadencia física de la mujer rusa y su inmensa
capacidad de amor y de entrega al ser amado: «Las
mujeres rusas se afean aprisa, su belleza no hace más
que pasar, y, a decir verdad, eso se debe, no sólo a las
peculiaridades étnicas del tipo, sino también a que
saben amar sin reservas. La rusa lo da todo de una vez
cuando ama…, así el momento actual como su destino, el
presente y el futuro; no saben ahorrar, no guardan
provisiones y su belleza no tarda en consumirse en bien
del que aman» (3.ª parte, cap. VII, I).
|
|
VII
Orientemos nuestra mirada ya sobre varias de las más
caudalosas corrientes de ideas que surcan El
adolescente, que son las que tienen que ver con la
actividad política, la organización de la sociedad, otra
vez el ateísmo, la «Idea Rusa» y la Filosofía de la
Historia en general, principalmente en lo que conciernen
al personaje de Versílov, que es el que ofrece, con
abrumadora diferencia, una mayor riqueza de pensamiento
sobre todos estos asuntos, íntimamente vinculados tanto
a la potencia y desarrollo del intelecto como a la
esencia y evolución del espíritu en el hombre.
Siempre que tiene oportunidad, Versílov le da buenos
consejos a su hijo, por ejemplo, cuando le recomienda
que lea los diez mandamientos, que sea honrado y que no
mienta, que no sea codicioso ni ambicione los bienes de
su prójimo. En este mismo diálogo (2.ª parte, cap. I, IV),
se traslucen algunas de las ideas más arraigadas de
Versílov, en las que no podemos por menos que deducir
que es el propio Dostoyevski el que está hablando por
boca de su personaje; en realidad, Dostoyevski habla por
boca de todos sus personajes [122], pues todos ellos
manifiestan en alguna u otra ocasión sentimientos, ideas
y creencias muy enraizadas en el escritor; de ahí la
imposibilidad, como han pretendido algunos críticos con
una evidente falta de rigor, de constreñir y de reducir
al gran escritor moscovita a una personalidad maniquea,
simplista y sectaria, pues de ese modo terminan por
hacer de él una mezquina caricatura, negando la
extraordinaria riqueza dialéctica de su dinámico
pensamiento. En ese diálogo, decía, le hace Versílov a
su hijo una sutil e inteligente crítica de Juan Jacobo
Rousseau, a quien no nombra directamente, limitándose a
esclarecer, ante la incomprensión de Arkadii por la
expresión que emplea su padre, que «la idea ginebrina
es… la virtud sin Cristo, amigo mío; la idea actual, o,
mejor dicho, la idea de toda la civilización actual». La
frase, como habrá captado de inmediato el lector, es
extraordinariamente profunda, por afilada y penetrante.
No sólo muestra su rechazo Versílov a la razón ilustrada
deísta o simplemente atea, a esa virtud que se
manifestará tan sangrientamente en Robespierre y en
Saint-Just, sino que su dardo lo está dirigiendo,
principalmente, contra la descreída intelligentsia
nihilista de su época, esa misma que nutrirá muy pocas
décadas después las filas del bolchevismo. Ahora bien,
lo que Versílov denomina «idea ginebrina», en principio,
se refiere directamente a Juan Jacobo Rousseau, esto es,
a un heredero, en lo que concierne a la concepción del
Estado, de Nicolás Maquiavelo y de Thomas Hobbes. Porque
esa «idea ginebrina» alude de manera implícita al plan
de cómo deben estar configurados la sociedad y el
Estado, afectándole, por tanto, de manera principalísima
al individuo, al individuo concreto con nombre y
apellidos, supuesto poseedor, desde finales del siglo
XVIII, de unos derechos inalienables que nadie está
autorizado a conculcarle, pero que, de hecho, le han
sido sistemáticamente conculcados desde entonces,
incluso en los Estados democráticos contemporáneos, que,
no está de más recordarlo, son palmariamente escasos. Me
interesa aquí sobre todo precisar un par de cuestiones
sobre Maquiavelo, antes de centrarme, muy brevemente, en
Rousseau, por el que sentía Dostoyevski desde hacía
tiempo una particular aversión. Recordemos a este
propósito las palabras del hombre del subsuelo (Memorias
del subsuelo, cap. XI): «Según [Heinrich] Heine,
Rousseau, por ejemplo, mintió en sus Confesiones,
y hasta lo hizo adrede, por vanidad. Seguro estoy de que
Heine acertó; comprendo que alguna vez y por vanidad
únicamente será posible acusarse de culpas, así como
concibo la índole de tal vanidad. Pero Heine juzgaba así
de un hombre que se confesaba con el público» [123].
|
|
En los capítulos VI y VII de El Príncipe, se
ocupa expresamente Maquiavelo de poner de relieve la
importancia de la virtù y de la fortuna
para la más eficaz conservación del poder del Estado por
el príncipe. El término virtù en Maquiavelo, como
comprendieron lúcidamente, entre otros, Friedrich
Meinecke (1862-1954), Ernst Cassirer (1874-1945) y
George Holland Sabine (1880-1961), es un vocablo
extremadamente rico, variado, fluctuante, dinámico y
acomodaticio, «tomado de la tradición antigua y
humanista, pero sentido y conformado por él de una
manera rigurosamente individual; un concepto que
abarcaba elementos éticos» y que se relaciona con el
«heroísmo y fuerza para grandes hazañas políticas y
guerreras, y, sobre todo, para la fundación y
mantenimiento de Estados florecientes, especialmente los
Estados basados en la libertad» [124]. En ese mismo
párrafo, el gran profesor de Berlín subraya la
importancia que en la teoría política de Maquiavelo
tiene la división entre una virtù «originaria» y
otra «derivada», pues con ello está indicando que «lejos
de creer ingenuamente en la virtud natural e
inquebrantable del republicano […] consideraba la
república más desde arriba, desde el punto de vista del
gobernante, que desde abajo, desde el punto de vista de
la forma democrática». La fortuna, de otro lado,
es un concepto incómodo para Maquiavelo, pues introduce
un elemento irracional, azaroso, incontrolable,
caprichoso, en la dirección del Estado. A este
ineludible factor le dedicará el curioso capítulo XXV de
El Príncipe, concluyendo que «creo que quizás es
verdad que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras
acciones, pero que también es verdad que nos deja
gobernar la otra mitad, o casi, a nosotros» [125]. Uno
de los que mejor han sabido ver esta lucha de Maquiavelo
contra el hecho de que no todo puede explicarlo la
razón, y, de ahí, la presencia de la fortuna, ha
sido el eminente filósofo neokantiano Ernst Cassirer
[126]. Pero aún hay otro tercer elemento, la
necessità, en la que se detiene sobre todo en los
Discorsi. Meinecke la define como «la fuerza causal,
el medio para dar a la masa inerte la forma requerida
por la virtù» [127]. Sobre ella, dice Maquiavelo
en el Libro I de los Discorsi: «Ya que los
hombres obran por necesidad o por libre elección, y
vemos que hay mayor virtud allí donde la libertad de
elección es menor» [128], constatamos que «la necesidad
nos lleva a muchas cosas que no hubiéramos alcanzado por
la razón» [129]. El Príncipe no es un tratado de
ética ni un manual de virtudes políticas, sus juicios no
son morales, sino políticos, y lo que de verdad le
parece imperdonable a Maquiavelo en quien tiene la
responsabilidad de dirigir el Estado no son sus
crímenes, sino sus errores; en definitiva, como concluye
Cassirer, El Príncipe no es un libro moral ni
inmoral: es simplemente un libro técnico [130].
Cualquier medio es admitido siempre que le permita al
príncipe mantenerse en el ejercicio del Poder y
engrandecer el Estado: «Y aún más, que no se preocupe
[el príncipe] de caer en la infamia de aquellos vicios
sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado;
porque si consideramos todo cuidadosamente,
encontraremos algo que parecerá virtud, pero que si lo
siguiese sería su ruina y algo que parecerá vicio pero
que, siguiéndolo, le proporcionará la seguridad y el
bienestar propio» [131]. ¿Será El Príncipe
también—lo que resultaría escalofriante—un tratado
amoral? Tanto Sabine como Cassirer han resaltado la
indiferencia moral de Maquiavelo. Mientras Marsilio de
Padua—afirma Sabine—relegaba la religión cristiana a una
esfera ultramundana y defendía la autonomía de la razón,
Maquiavelo ve en la religión cristiana una muestra de la
debilidad del carácter, no siendo convenientes sus
principios éticos para la dirección del Estado, a
diferencia de las religiones griega y romana de la
Antigüedad, mucho más viriles [132]. Maquiavelo lo
expresa de esta manera: «Nuestra religión ha glorificado
más a los hombres contemplativos que a los activos. A
esto se añade que ha puesto el mayor bien en la
humildad, la abyección y el desprecio de las cosas
humanas, mientras que la otra lo ponía en la grandeza de
ánimo, en la fortaleza corporal y en todas las cosas
adecuadas para hacer fuertes a los hombres» [133]. Sin
pretender hacer retórica fácil, es muy posible que esta
última cita de Maquiavelo la suscribiesen sin ambages
hombres como Hitler y Stalin. ¿Qué pensaría Dostoyevski
de este furibundo desprecio hacia el mensaje evangélico?
Lo que sí que sabemos es que no aprobaba ni la felicidad
que se sustenta en la injusticia, ni la superioridad del
Estado sobre el individuo, lo que significa negar
rotundamente la razón de Estado: «…¿qué felicidad
es esa que se logra al precio de la injusticia y los
desollamientos? Lo que es verdad para el hombre en
cuanto individuo, verdad debe ser también para el
Estado», nos dice en el Diario de un escritor
(febrero 1877, cap. I, IV) [134].
|
|
En cuanto al ciudadano de Ginebra, él es, antes de Hegel
y después de Hobbes, uno de los inventores de la idea
abstracta del Estado. Entre los primeros espíritus rusos
que advirtieron la falacia de Rousseau, su profunda
concepción autoritaria y estatalista de la sociedad, se
halla Mijaíl Bakunin, que, aunque ateo, participa con su
alma romántica de parecidas contradicciones a las
dostoyevskianas y está muy preocupado, si bien con una
solución claramente errónea e innegablemente
destructiva, por preservar la libertad individual, a la
que serían indiferentes o ajenos Carlos Marx y Lenin. En
uno de sus textos más importantes, dice Bakunin: «Fue
una gran falacia por parte de Jean Jacques Rousseau
haber supuesto que la sociedad primitiva se constituyó
por un contrato libre pactado entre salvajes […] Las
consecuencias del contrato social son de hecho
desastrosas, porque llevan a una absoluta dominación por
parte del Estado, aunque el propio principio, tomado
como punto de partida, pareciese extremadamente liberal
en cuanto a su carácter» [135]. La mixtificación, la
hipocresía y la asfixia de la libertad que contiene en
buena dosis el pensamiento de Rousseau, queda patente en
su obra máxima: «A fin, pues, de que el pacto social no
sea un vano formulario, implica tácitamente el
compromiso, el único que puede dar fuerza a los demás,
de que quien rehúse obedecer a la voluntad general será
obligado a ello por todo el cuerpo: lo cual no significa
sino que se le forzará a ser libre» [136]. Ya tenemos
aquí la dictadura de la libertad de Robespierre avant
la lettre. En Rousseau, antes que en Hegel,
advertimos un siniestro sometimiento del individuo al
Estado: «Quien quiere el fin quiere también los medios,
y estos medios son inseparables de algunos riesgos, de
algunas pérdidas incluso. Quien quiere conservar su vida
a expensas de los demás, debe darla también por ellos
cuando hace falta. Ahora bien, el ciudadano no es ya
juez del peligro al que la ley quiere que se exponga, y
cuando el príncipe le ha dicho: es oportuno para el
Estado que mueras, debe morir; puesto que sólo con esta
condición ha vivido seguro hasta entonces, y dado que su
vida no es sólo un beneficio de la naturaleza, sino un
don condicional del Estado» [137]. Cualquiera que haya
leído ciertos textos de Lenin y de Mussolini podrá
comprobar cuál era para ambos una de sus principales
fuentes nutricias. Las ideas de Rousseau, como discernió
muy bien el intelectual anarquista alemán Rudolf Rocker
(Maguncia, 1873-Chicago, 1958) [138], contienen un
aspecto antihumano y dictatorial ajeno por completo al
espíritu del liberalismo de John Locke. Dice de nuevo
Rousseau: «Quien se atreve con la empresa de instituir
un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por
así decir, la naturaleza humana; de transformar cada
individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y
solitario, en parte de un todo mayor, del que ese
individuo recibe en cierta forma su vida y su ser; de
alterar la constitución del hombre para reforzarla; de
sustituir por una existencia parcial y moral la
existencia física e independiente que todos hemos
recibido de la naturaleza. En una palabra, tiene que
quitar al hombre sus propias fuerzas para darle las que
le son extrañas y de las que no puede hacer uso sin la
ayuda de los demás. Cuanto más muertas y aniquiladas
están esas fuerzas, más grandes y duraderas son las
adquiridas, y más sólida y perfecta es también la
institución» [139]. El individuo, pues, como parte de un
engranaje y de una maquinaria al servicio del Estado,
llevada posteriormente a la práctica por los regímenes
totalitarios. Este ciudadano de Ginebra, que tanto
preconizaba la «vuelta a la naturaleza», nos muestra la
fría lógica abstracta de un deshumanizado matemático:
«El hombre de la naturaleza lo es todo para sí; él es la
unidad numérica, el entero absoluto que no tiene más
relación que consigo mismo o con su semejante. El hombre
civilizado es una unidad fraccionaria que determina el
denominador y cuyo valor expresa su relación con el
entero, que es el cuerpo social» [140].
Pero quien de veras desenmascaró la falacia hipostática
roussoniana de la volonté générale, que aplasta y
suplanta a la volonté de tous, fue Hannah Arendt
en su célebre ensayo Sobre la Revolución (1962),
donde, con una lucidez crítica difícilmente comparable,
afirma que la diferencia de principio más importante,
desde el punto de vista histórico, entre la Revolución
norteamericana y la Revolución francesa, estriba en la
«afirmación únicamente compartida por la última, según
la cual “la ley es expresión de la Voluntad General”
(como puede leerse en el artículo VI de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789), una fórmula que no se encontrará, por más que
se busque, en la Declaración de Independencia o en la
Constitución de los Estados Unidos». La «voluntad
general» de Rousseau, que es la única que admite
Robespierre, es todavía esa «voluntad divina» de la
monarquía absoluta «cuyo solo querer basta para producir
la ley». Esta argucia jurídica tiene su fundamento y su
explicación en la deificación del «pueblo» que se llevó
a cabo en la Revolución francesa, y que, para Hannah
Arendt, «fue consecuencia inevitable del intento de
hacer derivar, a la vez, ley y poder de la misma fuente.
La pretensión de la monarquía absoluta de fundamentarse
en un “derecho divino” había modelado el poder secular a
imagen de un dios que era a la vez omnipotente y
legislador del universo, es decir, a imagen del Dios
cuya Voluntad es la Ley». Los Padres Fundadores
no cometieron la desastrosa equivocación posterior de
los revolucionarios franceses de confundir el origen del
poder con la fuente de la ley. Para los Padres
Fundadores, el origen del poder brota desde abajo, del
«arraigo espontáneo» del pueblo, pero la fuente de la
ley tiene su puesto «arriba», en alguna región más
elevada y trascendente. Es en el curso de los
acontecimientos revolucionarios franceses, y, sobre
todo, después de que los jacobinos se hiciesen con el
poder tras el fracaso e incapacidad de los girondinos,
cuando la volonté générale de Rousseau sustituirá
definitivamente a la volonté de tous del pensador
ginebrino. La «voluntad de todos» suponía el
consentimiento individual de cada uno, y ello no se
ajustaba a la dinámica propia del proceso
revolucionario. De ahí que fuese reemplazada por esa
otra abstracta «voluntad» que excluye la confrontación
de opiniones y es una e indivisible. La república es,
así, sustituida por le peuple, lo que, en
palabras de Arendt, «significaba que la unidad
perdurable del futuro cuerpo político iba a ser
garantizada no por las instituciones seculares que dicho
pueblo tuviera en común, sino por la misma voluntad del
pueblo. La cualidad más llamativa de esta voluntad
popular como volonté générale era su unanimidad,
y, así, cuando Robespierre aludía constantemente a la
“opinión pública”, se refería a la unanimidad de la
voluntad general; no pensaba, al hablar de ella, en una
opinión sobre la que estuviese públicamente de acuerdo
la mayoría» [141]. La ventaja inmensa de la Revolución
que dio lugar a los Estados Unidos fue el haber tenido
como modelo a Montesquieu, es decir, el principio de la
división de poderes, mientras que la desgracia de la
Revolución francesa fue el haber tenido como modelo a
Rousseau, es decir, la dictadura de la volonté
générale, una pura abstracción racional que oprime
la libertad. De ahí el carácter mucho más violento y
sangriento de la Revolución francesa y el embrión
totalitario que se incubó en su seno. De hecho,
Robespierre y la actuación del Comité de Salvación
Pública fueron uno de los principales referentes para
Lenin.
|
|
La apreciación de Hannah Arendt fue ya entrevista con
similar lucidez y un decenio antes por Albert Camus en
El hombre rebelde (1951), que bautiza el epígrafe
dedicado a Rousseau en su deslumbrante ensayo con las
palabras de «El nuevo evangelio», pues de eso
precisamente se trata, de una nueva religión y de una
nueva mística, de la deificación del «pueblo» a través
de la volonté générale y de construir los
cimientos de la «tiranía de la virtud». Dice Camus: «El
Contrato social es también un catecismo con el que
comparte el tono y el lenguaje dogmático […] El
Contrato social da una larga extensión y una
exposición dogmática a la nueva religión cuyo dios es la
razón, confundida con la naturaleza, y su representante
en la tierra, en lugar del rey, el pueblo considerado en
su voluntad general […] Es claro que con el Contrato
social asistimos al nacimiento de una mística, al
postularse la voluntad general como la divinidad misma»
[142]. No debe sorprendernos que quien manifiesta este
juicio demoledor sobre la biblia del pensamiento burgués
revolucionario de la razón abstracta ilustrada, que
quien comprendió perfectamente que fue Louis de Saint-Just
quien puso en práctica las ideas de Rousseau (no se
trataba, al ejecutar en la guillotina a Luis XVI,
principalmente de eliminar físicamente al soberano de
Francia, sino de matar el principio mismo de la
realeza—es la teoría del regicidio: la monarquía «es el
crimen», dirá Saint-Just, no dejándole al rey otra
salida que la del patíbulo [143]—, lo que, a la postre,
resulta inviable, puesto que a las ideas no puede
asesinárselas, sino vencerlas con otras ideas a
través del convencimiento que ofrecen los argumentos),
que quien vislumbrase con tanta claridad el reino de la
formalidad moral y la dictadura de la virtud durante la
época del Terror, fuera también de los primerísimos
intelectuales de izquierdas en Europa en no querer ser
«compañero de viaje» de los comunistas, como sí lo fue
Jean-Paul Sartre, y en denunciar los horrendos crímenes
del estalinismo, él, Albert Camus, que se había jugado
de verdad la vida en la Resistencia—tan exigua en
Francia—contra la ocupación de la Alemania nazi. Pero el
decurso del tiempo, tan implacable, termina siempre por
poner las cosas en su sitio. La creciente estatura moral
del autor de La peste es un ejemplo de ello, de
los más incontestables.
Uno de los escasísimos intelectuales franceses que sí
acertó a percibir, dado su espíritu tolerante y
humanitario, los inmensos beneficios que necesariamente
habrían de desprenderse de lo ocurrido en la Revolución
norteamericana, fue Marie Jean Antoine Nicolas Caritat,
Marqués de Condorcet, nacido en 1743, que fue diputado
durante la Asamblea Legislativa y la Convención, pero
que el 8 de abril de 1794, después de haber sido
encarcelado, murió en su celda como consecuencia,
quizás, de haber ingerido veneno, temiendo, muy
fundadamente, el terrible fin que podía esperarle. En
1788 publicó un breve ensayo, muy enjundioso y preñado
de amor a la libertad y a la tolerancia, titulado
Influencia de la Revolución de América sobre Europa,
concluido antes de que se terminase de redactar la
Constitución de los Estados Unidos, pero que es un canto
lleno de nobleza a la tarea llevada a cabo por los
Padres Fundadores y el pueblo de los Estados Unidos. Por
desgracia, su voz, como demostraría el curso de los
acontecimientos, no fue escuchada en Francia [144].
|
|
En cuanto a la primera persona en darse cuenta en toda
Europa del peligroso sendero que estaba tomando la
Revolución francesa, es muy probable que fuese el
genuino padre del pensamiento conservador, el británico
de origen irlandés Edmundo Burke (1729-1797), quien, en
su temprano y denostado [145], aunque brillantísimo,
ensayo de historia y filosofía política titulado
Reflexiones sobre la Revolución en Francia [146],
publicado en el país galo el 1 de noviembre de 1790, es
decir nada menos que casi ocho meses antes de producirse
la huida de Luis XVI a Varennes (21 de junio de 1791) y
diez meses antes de votarse la Constitución de 1791 (3
de septiembre), hace una serie de valiosas
consideraciones acerca de lo que estaba sucediendo en el
país vecino, sin perder nunca de vista la comparación
con la propia monarquía parlamentaria inglesa.
En diversas ocasiones de la narración, Versílov se
muestra contrario al fenómeno histórico de las
revoluciones, que son siempre sangrientas, afirmándolo
de un modo muy explícito al final de su honda reflexión
acerca de la Edad de Oro perdida de la humanidad, cuando
se refiere al incendio del Palacio de las Tullerías
durante los acontecimientos de la Comuna de París de
1871 (3.ª parte, cap. VII, II).
En lo que atañe al problema social en Rusia, a la
superioridad de unas clases sobre otras, a las
consecuencias de la emancipación de los siervos y al
papel que debiera desempeñar todavía la aristocracia
rusa, se pronuncia Versílov por primera vez de modo
explícito en una conversación en casa del príncipe
Seríocha (2.ª parte, cap. II, II). Para él, el honor
debe equipararse con el deber. Es necesario que exista
una clase superior que se señoree en el Estado, pues
«entonces la tierra es fuerte». Los que no pertenecen a
esa clase, sufren, especialmente los siervos, y el único
modo de evitarlo es que se alcance la igualdad de
derechos. Pero esta igualdad de derechos, según ha
podido comprobarse en la reciente historia europea, trae
también consigo una merma del sentimiento del honor y
del deber. «El egoísmo reemplazó a la antigua idea
coherente, y todo fue a parar a la libertad personal».
Por «idea coherente» debemos entender aquí la cohesión
social que conlleva para Versílov la existencia de la
aristocracia que cumple con su deber de dirigir
adecuadamente el Estado, aunque también puede haber una
alusión a la fe cristiana ortodoxa, mientras que por
«libertad personal» parece referirse a la libertad que
campeó durante los sucesos revolucionarios de la Francia
de 1790, que, para Versílov, no es una auténtica
libertad, pues no emana del mensaje de Cristo. De tal
manera, que, cuando los siervos fueron liberados, «los
emancipados, al quedarse sin la idea consolidadora,
hasta tal punto acabaron por perder todo vínculo noble y
elevado, que hasta dejaron de defender la libertad
adquirida». Esa «idea consolidadora», esto es, cohesiva,
sólo puede traerla la aristocracia, de tal manera que,
al no tener ya los campesinos emancipados un modelo en
el que mirarse, dejan que la libertad que acaban de
obtener se disgregue y se diluya. Es evidente que
Versílov posee una idea demasiado idealizada de la
realidad de la aristocracia rusa, pues esa aristocracia,
en número muy mayoritario, no dio muestras de querer
dirigir el Estado, hasta el momento en que se produce la
emancipación de los siervos, orientándolo hacia un
desarrollo económico y cultural en beneficio de todos
los grupos sociales, sino sólo de una minoría
privilegiada, permitiendo que los campesinos viviesen en
una miseria desconocida desde hacía ya tiempo en
extensas regiones de la Europa occidental. Y cuando se
promulgó el decreto de la emancipación de los
campesinos, el 19 de abril de 1861, la situación no
cambió, ni mucho menos, en lo sustancial. Pero hay que
tener en cuenta que Versílov no está hablándole al
príncipe Seríocha en términos de lo que es, sino
de lo que debería ser, o, al menos, de lo que a
él le gustaría que fuese. En cualquier caso, entre la
aristocracia rusa y la europea, existen para él
diferencias profundas. «Nuestra aristocracia—continúa—,
aún hoy mismo, después de haber perdido sus derechos [se
refiere a la entrada en vigor de la ley de liberación de
los siervos, en abril de 1861, bajo Alejandro II, la
cual, al menos en el terreno estrictamente jurídico, sí
supuso un avance, pues, sin ocultar el predominio de la
formalidad sobre la realidad estricta de los hechos,
todos los rusos eran ya hombres libres desde entonces],
podría seguir siendo la clase superior, manteniendo su
concepto del honor, la cultura, la ciencia y las altas
ideas, y, sobre todo, no encastillándose ya en el
concepto de casta aparte, lo que equivaldría a la muerte
de la idea. Por el contrario, el acceso a la clase está
franco entre nosotros desde hace mucho tiempo; ahora es
el momento de abrirlo definitivamente. Que cada proeza
de honor, de cultura y bravura confiera a cada cual el
derecho a ingresar en la clase social más alta. De este
modo, la clase misma se convertiría de por sí en una
simple reunión de los mejores, en un sentido literal y
verdadero, y no en el sentido rancio de casta
privilegiada. Desde este punto de vista nuevo, o cuando
menos renovado, podría mantenerse la clase».
|
|
Es evidente que quien habla, y de ahí la natural
incomodidad de su interlocutor, el príncipe Seríocha, es
un miembro «liberal» de la vieja nobleza rusa, como de
hecho hubo docenas de ellos en Rusia en la segunda mitad
del siglo XIX, una persona cuyas ideas no diferían mucho
de las que pudiesen mantener por entonces algunos
diputados liberales del Parlamento británico, una
persona, en fin, que creía sinceramente en la
profundización de las reformas sociales, en el
mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de
los campesinos, que es un claro partidario del avance de
las ciencias, de la industria y de la cultura, y que—lo
expresa bien claro—no se niega al trasvase entre las
clases; más exactamente, que defiende la meritocracia,
esto es, que sean los mejores los que ocupen los puestos
de dirección del Estado, aunque, eso sí, convencido de
que esas personas aún pueden encontrarse en el seno de
la aristocracia rusa, al menos de esa porción de ella
que no ha perdido sus ideales humanitarios, su creencia
en una mayor justicia social y en la erradicación de la
ignorancia. No se olvide que Dostoyevski escribe esta
novela en pleno periodo de una sincera política de
reformas emprendida por el Gobierno de Alejandro II, que
intentó que los cambios fuesen lo menos traumáticos
posible, sin menoscabo de las incontrovertibles
limitaciones prácticas de tal política [147]. Pero el
radicalismo ideológico de los grupos revolucionarios,
así como el asesinato del propio zar en 1881, fueron
factores decisivos que truncarían definitivamente la
senda reformista emprendida, tan distinta de la
despótica autocracia del zar anterior, Nicolás I. Debo
matizar, sin embargo, que, a pesar de la innegable y
real voluntad reformista de Alejandro II, aquellas
limitaciones prácticas ya se hicieron demasiado visibles
cuando el propio zar «detuvo sus actividades
reformadoras y volvió a la autocracia» [148].
Aun admitiendo las profundas divergencias del carácter
de los acontecimientos, del modelo de civilización y de
la propia evolución histórica de España y de Rusia,
desde que ésta empezó a configurarse como Estado bajo
los príncipes de Kiev en el último tercio del siglo IX,
no puede tampoco negarse que ha habido concomitancias
históricas entre ambos países, y una de ellas ha sido la
exangüe minoría selecta, la raquítica clase
aristocrática reformista—en comparación con el conjunto
de la población en general y con la totalidad de la
clase alta en particular—que, tanto en Rusia como en
España han lastrado un proyecto reformista sólido y
suficiente para modernizar de verdad las viejas
estructuras sociales, económicas y culturales.
|
|
De ahí la relevancia de las reflexiones de José Ortega y
Gasset sobre el papel decisivo que la minoría selecta
debe tener en el curso de los acontecimientos históricos
y la función que, asimismo, corresponde asumir a la
nobleza, en consonancia con el origen etimológico del
vocablo. El pensador madrileño dedicó luminosas páginas
dirigidas al correcto entendimiento de lo que la
aristocracia y la nobleza significaron en sus orígenes y
cuáles han sido las características que verdaderamente
las han distinguido durante siglos, hasta que, por
diversas y complejas circunstancias (entre las que la
molicie, la estulticia, el egoísmo y la codicia de los
hombres y de los pueblos no son ni mucho menos
irrelevantes) terminaron corrompiéndose y disolviendo
esa función de minoría selecta y directora que nunca
deberían haber perdido. Ya en España invertebrada
(1921)—mucho antes de sus reflexiones sobre el
imperium y el sentido exacto del «mando» que hace en
Una interpretación de la historia universal (cuyo
origen se halla en un curso de doce lecciones dictado en
1948-1949 en el que hace un examen crítico de la obra de
Arnold Toynbee, A Study of History)—, nos dice
Ortega que «mandar no es simplemente convencer ni
simplemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas
cosas. La sugestión moral y la imposición material van
íntimamente fundidas en todo acto de imperar» [149]. En
este mismo ensayo, es decir, nueve años antes de La
rebelión de las masas (1930), se lamenta Ortega de
que una de las mayores desgracias de la vida pública
española sea la ausencia de una minoría selecta rectora,
la retirada de los mejores, mientras que, por el
contrario, se ha impuesto el imperio de las masas: «En
suma: donde no hay una minoría que actúa sobre una masa
colectiva, y una masa que sabe aceptar el influjo de una
minoría, no hay sociedad, o se está muy cerca de que no
la haya» 150]. Repárese en la importancia que concede
Ortega a la docilidad de la mayoría, en el mejor
sentido, sin asomo alguno de gregarismo, que es una de
las mayores virtudes del pueblo británico. La sociedad,
para Ortega, no puede subsistir sin una jerarquía de
funciones. Es necesaria la ejemplaridad de los mejores,
el entusiasmo de los integrantes de la sociedad por lo
óptimo, la existencia de arquetipos [151]. No debe
confundirse obediencia con docilidad: «La obediencia
supone, pues, docilidad. No confundamos, por tanto, la
una con la otra. Se obedece a un mandato, se es dócil a
un ejemplo, y el derecho a mandar no es sino un anejo de
la ejemplaridad» [152]. Entre las principales causas del
atraso histórico de España, señala Ortega: «La rebelión
sentimental de las masas, el odio a los mejores, la
escasez de éstos—he ahí la raíz verdadera del gran
fracaso hispánico» [153]. En cuanto a la burguesía
española, es en buena medida mezquina, corta de miras e
indiferente a la alta cultura: «Y es que la burguesía
española no admite la posibilidad de que existan modos
de pensar superiores a los suyos ni que haya hombres de
rango intelectual y moral más alto que el que ellos dan
a su estólida existencia. De este modo se ha ido
estrechando y rebajando el contenido espiritual del alma
española…» [154].
|
|
Pero es en La rebelión de las masas donde Ortega
aquilata aún más su pensamiento en esa misma dirección.
«El hombre selecto está constituido por una íntima
necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de
él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone»
[155]. Una vez hecha la distinción entre «hombre
excelente» (el que se exige mucho a sí mismo) y «hombre
vulgar» (el que no se exige nada) [156], Ortega subraya:
«Contra lo que suele creerse, es la criatura de
selección, y no la masa, quien vive en esencial
servidumbre […] Esto es la vida como disciplina—la vida
noble. La nobleza se define por las obligaciones, no por
los derechos. Noblesse oblige. “Vivir a gusto es
de plebeyo: el noble aspira a ordenación y ley”
(Goethe)» [157]. Le irrita la degeneración sufrida por
el vocablo «nobleza». La «nobleza» no es, propiamente,
la «nobleza de sangre» hereditaria, que es lo que cree
la mayoría, pues eso la convertiría en algo inmóvil e
inerte, sino que la «nobleza» como clase social debe ser
entendida como algo esencialmente dinámico. Ser noble
estaba en su origen relacionado con esforzarse o ser
excelente [158]. Y concluye: «Para mí, nobleza es
sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a
sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se
propone como deber y exigencia. De esta manera, la vida
noble queda contrapuesta a la vida vulgar o inerte, que,
estáticamente, se recluye a sí misma, condenada a
perpetua inmanencia, como una fuerza exterior no la
obligue a salir de sí. De aquí que llamemos masa a este
modo de ser hombre—no tanto porque sea multitudinario,
cuanto porque es inerte» [159].
Volviendo al diálogo entre Versílov y el príncipe
Seríocha, a éste le intriga qué quiere decir exactamente
Andrei Petróvich cuando, con tanta frecuencia, dice algo
así como «idea elevada», «idea consoladora», «gran
idea». Pero Versílov, dado que se trata ante todo de un
sentimiento, de algo que no procede de la región del
intelecto, no acierta a definir el término o la frase
como pudiera precisarse un razonamiento puramente
matemático. En su intento de hacerlo, es cuando inserta
la expresión «vida viva», sobre la que ya hemos hecho
referencia por boca de Arkadii en un diálogo entre padre
e hijo posterior a este que describimos ahora. A la
pregunta del príncipe, le responde Versílov: «Una gran
idea… suele ser, con harta frecuencia, un sentimiento
que, en ocasiones, tarda mucho en definirse. Sólo sé que
fue siempre aquello de donde procede la vida viva; es
decir, no intelectual ni romanceada, sino, por el
contrario, espontánea y alegre; de suerte que la idea
elevada de que se deriva es decididamente indispensable,
a despecho de todos, claro». «¿Por qué a despecho?», le
pregunta Seríocha. «Porque vivir con ideas es triste, y
sin ideas es siempre alegre», contesta Versílov. Y como
el príncipe insistiese acerca del significado de «vida
viva», responde Andrei Petróvich: «Tampoco lo sé,
príncipe; sólo sé que debe ser algo enormemente
sencillo, lo más vulgar, y lo que más salta a los ojos,
cosa de todos los días y todos los minutos, y hasta tal
punto sencillo, que nos resistimos a creer que sea tan
sencillo, y, naturalmente, llevamos ya miles de años de
pasar junto a ello, sin advertirlo ni reconocerlo».
|
|
Lo verdaderamente importante en estas respuestas, que
nos iluminan mucho acerca de la concepción del hombre y
del mundo de Versílov, y, por tanto, en cierta medida,
de la propia de Dostoyevski, es el hecho de que, aun
proporcionándolas un hombre extraordinariamente culto,
una persona proclive al desarrollo de las ciencias y de
la industria, sin embargo, antepone la esfera del
sentimiento a la de la razón, pero no en cuanto haya que
despreciar a ésta, lo cual no sería más que una
vulgaridad, una grosería y una muestra de falta de
finura, de indigencia espiritual, sino en cuanto que el
sentimiento, esto es, aquello que procede del ámbito más
íntimo del ser, nos proporciona las auténticas claves de
la existencia, que, ni mucho menos, son tan complicadas,
sino todo lo contrario, naturales y sencillas, tanto,
que ni siquiera, después de miles de años, nos hemos
percatado que las tenemos junto a nosotros, es decir, no
las vemos, y no las vemos porque no pueden ser
percibidas con los órganos de los sentidos que nos
proporcionan la visión puramente fisiológica de las
cosas, ni tampoco pueden ser aprehendidas por el frío y
perfectamente trabado discurso racional, sino
entrevistas, sentidas con los ojos del espíritu, que se
hallan escondidos en esa extraña región que es la única
que puede medio intuir el misterio de lo que en verdad
somos y de cuanto nos rodea.
Sus ideas sobre Rusia, las expresa Versílov en una de
las más intensas conversaciones que tiene con Arkadii
(3.ª parte, cap. VII, II-III). Le habla de cuando se fue
por última vez a Europa, a vagabundear por Europa,
olvidándose incluso de dejarle dinero a Sofía Andréyevna,
no con la intención, como presupone impacientemente
Arkadii, al que le echaban chispas los ojos, de unirse a
ninguna conspiración, no con el propósito de ligar su
destino a Alexander Herzen [160], que residía exiliado
en Londres y era uno de los principales teóricos del
populismo ruso, sino que se fue «de puro triste, de una
pena impensada. Era la pena del aristócrata ruso». Su
hijo de nuevo se anticipa afanoso y atolondrado. Cree
que esa pena es por haberle sido concedida la
emancipación a los siervos. Pero, ¡qué va! Versílov
mismo se siente miembro del grupo de los emancipadores.
Lo nombraron juez de paz y se comportó con liberalismo,
aunque no lo compensaron por ello. La verdadera razón de
su marcha de Rusia es que se fue «más bien por orgullo
que por arrepentimiento», y para nada pesaba el que
pudiese caer en la miseria: «Je suis gentilhomme
avant tout et je mourrai gentilhomme!» (Ante todo
soy un noble y moriré siendo noble). Y ahora viene una
observación decisiva, que es cuando le dice a Arkadii
que, como él, puede haber, como mucho, mil personas en
Rusia, pero sólo esas mil personas son suficientes «para
que no perezca la idea. Nosotros… somos los portadores
de la idea, rico mío…». Recordemos las anteriores
reflexiones de Ortega y Gasset sobre la minoría selecta,
sobre el enorme poder de persuasión que puede llegar a
tener. Arkadii, ingenuamente, le pregunta si le resucitó
Europa. La respuesta, asombrólo por completo: «¿Que si
me resucitó Europa? Pero si yo fui a enterrarla». Para
que su hijo comprenda el sentido y el significado de
esos primeros instantes suyos en su último viaje a
Europa, la Europa de 1871, le relata un sueño, un sueño
que tuvo en una fonda de un pueblecito alemán, recién
llegado de Dresde. Es el famoso sueño, capital en esta
novela, en el que Versílov habla de la Edad de Oro, que
él ve reflejada en el cuadro Acis y Galatea, de
Claude Lorrain, que tanto le ha gustado en su visita a
la Gemäldegalerie de la capital de Sajonia, y con el que
cree estar soñando, pues lo que ve en el sueño ofrecía
un extraordinario parecido con el contenido de la
pintura. Aclaremos, antes de proseguir, que se trata del
mismo sueño y del mismo lienzo que aparecen
minuciosamente descritos en «La confesión de Stavroguin»,
el capítulo suprimido de Demonios, que el
novelista desistió, finalmente, de incluir en la versión
definitiva, después de dárselo a leer a varios amigos y
a su editor. Cansinos Asséns nos informa que ese
capítulo se lo dio a conocer Anna Grigórievna (que lo
encontró entre los papeles de Dostoyevski, pues el
escritor nunca se resolvió a destruirlo), en 1906, a
Dmitri Merejkovski, quien recibió de su lectura una
vivísima impresión, «diciendo que en él el arte supera
los límites de sus posibilidades mediante la
reconcentrada expresión de horror». Anna Grigórievna no
autorizó nunca su publicación íntegra, y se limitó «a
dar algunos trozos como apéndice a Demonios»
[161]. Tanto la alusión a la Edad de Oro como la
descripción del cuadro de Lorrain son prácticamente
idénticas en uno y otro lugar. En El adolescente,
Versílov le cuenta a su hijo que siempre ha llamado ese
cuadro El Siglo de Oro. Aunque el sueño era algo
impreciso y difuso, recordaba de él algunas cosas
concretas: «Un rincón del archipiélago griego, en el que
el tiempo hubiera retrocedido tres mil años. Azules,
amables nubes, islas y rocas, floridas riberas, amplio
panorama; a lo lejos, el sol poniente, invitador…: no lo
puedes reproducir con las palabras. Allí tuvo su cuna el
hombre europeo, y esa idea parecía despertar en mi alma
un filial amor. Allí estuvo el paraíso terrestre de la
Humanidad; los dioses bajaron del cielo y alternaron con
los hombres… ¡Oh, allí vivían unos hombres magníficos!
Se levantaban y se acostaban felices e inocentes;
praderas y bosques henchíanse de sus cantos y alegres
gritos; el gran excedente de no gastadas fuerzas
cambiábase en amor y en ingenua alegría. El sol vertía
sobre ellos calor y luz, complaciéndose en sus hermosos
hijos… Sueño maravilloso, sublime ilusión del hombre. El
Siglo de Oro, sueño inverosímil de todos cuantos haya,
pero por el que las gentes daban toda su vida y todas
sus fuerzas, por el que morían y eran inmolados los
profetas, sin el cual los pueblos no querrían vivir, y
ni morir podrían».
|
|
Aquí, en estas hermosísimas palabras, se nos muestra el
Versílov más pagano, más mediterráneo, más griego, más
entusiasta admirador de la gigantesca e inagotable
cultura greco-latina, más reconocedor de las raíces más
antiguas de Europa; no las más decisivas, no las
verdaderamente fundamentales, pues éstas son para él y
lo eran también para Dostoyevski, las raíces cristianas,
pero sí las más antiguas, las primeras, sin las que
Europa no sería en absoluto comprensible, no abríase
configurado como lo que históricamente ha sido, pues su
destino hubiese recorrido otros caminos, nunca sabremos
si mejores o peores, aunque sin duda por completo
distintos. Y eso que sueña Versílov, lo siente también
Dostoyevski. Pero el sueño de Versílov es también una
parábola, en cuanto que no sólo no puede ya volver, si
es que alguna vez efectivamente la hubo, una nueva Edad
de Oro, sino que todos los que a lo largo de la historia
de la humanidad han intentado hacerla renacer en la
tierra, han hecho de ésta un infierno. El sueño utópico
de un mundo mejor, se trastoca en su contrario. Los
totalitarismos del siglo veinte no han sido más que
intentos de crear y hacer realidad una sociedad
perfecta, y para ello no se han escatimado sacrificios,
atropellos, falacias y crímenes atroces, hasta
genocidios inenarrables. La concepción utópica es muy
antigua en nuestro mundo occidental, remontándose a
Platón [162]. Su desenvolvimiento a través de la
imaginación del hombre puede ser maravilloso, un
verdadero hechizo para los hombres, pero en cuanto éstos
tratan de plasmar en la realidad concreta tales
visiones, sobreviene la catástrofe, la tiranía, la
deshumanización completa, el hormiguero humano, la
destrucción sistemática de la libertad individual a fin
de poder imponer el sueño o la aspiración utópica. Por
eso le dice Hiperión (trasunto de Hölderlin) a Alabanda
(que cree en el uso de la despiadada y sangrienta fuerza
con tal de que la Revolución se haga realidad desde
arriba) que el Estado «no tiene derecho a exigir lo
que no puede obtener por la fuerza. Y no se puede
obtener por la fuerza lo que el amor y el espíritu dan.
¡Que no se le ocurra tocar eso o tomaremos sus leyes y
las clavaremos en la picota! ¡Por el cielo!, no sabe
cuánto peca el que quiere hacer del Estado una escuela
de costumbres. Siempre que el hombre ha querido hacer
del Estado su cielo, lo ha convertido en su infierno»
[163]. Ésta última frase es la decisiva e imperecedera.
Dostoyevski la habría suscrito; Vladimir Soloviev,
también. De ahí, por esta seductora y tentadora
literatura utópica, la contrarréplica, tan necesaria, de
las antiutopías, siendo una de las más lúcidas, pero
también de las más terribles, por su contenido de verdad
(en cuanto que la realidad supera a la ficción), la que
describiese Aldous Huxley en Un mundo feliz
(1932) [164].
|
|
La estrecha relación entre el cuadro de Dresde y el mito
de la Edad de Oro no es casual. Acis y Galatea lo
pintó Claude Lorrain, el gran representante, junto con
Nicolás Poussin, del paisaje clasicista francés del
siglo XVII, en 1657, en plena madurez, con más de
sesenta años. Su tema remite directamente al más grande
poeta latino, a Virgilio, al igual que otro cuadro suyo,
Las Horas del día, que se guarda en el Hermitage.
La raigambre virgiliana y bucólica del cuadro de Dresde
fue percibida desde el primer momento de su realización.
Kenneth Clark se ha referido a ambos de un modo muy
exacto y penetrante: «Son estas obras tardías las que,
sea cual sea su tema ostensible, están más llenas del
espíritu virgiliano […] por encima de todo su sentido de
una Edad de Oro, de rebaños que pacen, aguas inmóviles y
un cielo tranquilo, luminoso, imágenes de una armonía
perfecta entre el hombre y la naturaleza, pero teñidas,
como él las combina, de una tristeza mozartiana, como si
supiera que esta perfección no puede durar más que el
preciso momento en que toma posesión de nuestras mentes»
[165]. Es digno de notar la suave melancolía, «tristeza
mozartiana» la llama, que detecta el historiador de arte
inglés, pues también hay cierta nostalgia en el recuerdo
que tiene Versílov de su sueño, ya que se trata de una
época que no podrá volver nunca; es la inocencia
perdida. La conexión entre Claudio de Lorena y Virgilio
también fue nítidamente establecida por Anthony Blunt.
Según este refinado historiador inglés, profundo
conocedor del Grand Siècle francés, para Lorrain
«la Antigüedad era la de los poemas bucólicos de
Virgilio, el primer poeta que cantó la belleza del
paisaje italiano. Ante todo a Claudio le gustaba la vida
que llevaban Virgilio y sus contemporáneos en sus
villas, y en segundo lugar le inspiraba la época
anterior descrita por el poeta, la Edad Dorada de los
tiempos en que Eneas desembarcó y fundó Roma», con lo
que, en resumen, «el contenido de los cuadros de Claudio
es la representación poética del ambiente de la campiña
romana, con sus luces cambiantes y sus asociaciones
complejas», por completo distinto de los heroicos
paisajes de Poussin, construidos «en torno a un tema
estoico de acuerdo con una serie de cálculos lógicos»
[166]. No obstante, acabamos de insinuar, basándonos en
las investigaciones de Panofsky, que, sin excluir ese
cálculo racional, incluso profundamente matemático y
cartesiano, que hay en las composiciones de Poussin,
también se tiñen a veces, incluso en el mismo lienzo, de
melancolía y de añoranza. Pero volvamos por un instante
al cuadro Acis y Galatea de Lorrain, sólo para
compararlo con la imagen del mismo que sueña Versílov.
El lienzo de Dresde, de aproximadamente 100 x 135 cm, se
parece bastante a la descripción proporcionada por
Andrei Petróvich, hallándose los amantes, a punto de
fundirse en un abrazo, en la zona central inferior de la
composición, guarecidos bajo una primitiva tienda y
rodeados de un paisaje idílico, dominado por la
inmensidad del mar, un país feliz donde los amantes
retozan, la naturaleza no está constreñida por el
hombre, y la inocencia, representada en el niño que hay
a los pies de la joven pareja, parece presidirlo todo.
|
|
La primera vez que se mencionan los amores de Acis y
Galatea en la literatura, es en el Libro XIII 750-895 de
las Metamorfosis de Ovidio. El gran poeta latino
nos narra los trágicos amores de ambos, junto al Etna,
en Sicilia, y cómo odiaba Galatea a Polifemo con la
misma intensidad con la que amaba a Acis. Cuando el
Cíclope, devorado por los celos, lo sepulta por
completo, Galatea transforma a su amante en río [167].
En los albores del Renacimiento italiano, el gran
mitógrafo Giovanni Boccaccio vuelve a narrarnos la
historia de estos trágicos amores, que para él encierran
una alegoría: «Galatea es la blancura de las olas que se
rompen; y ama a Acis, esto es, acoge al río, porque
todos los ríos se vuelven al mar. Pero Teodoncio dice
que bajo esta ficción se oculta la historia real del
tirano Polifemo de Sicilia» [168].
En cuanto a la Edad de Oro, sólo recordarle al lector
algunas de las principales alusiones que a ella se han
hecho, empezando por el Libro I del célebre poema de
Hesíodo, Los trabajos y los días, que nos cuenta
cómo fue esa época creada por los Inmortales, a fin de
que los hombres viviesen como dioses, dotados de un
espíritu tranquilo, sin conocer ni el trabajo, ni el
dolor ni la vejez, muriéndose durmiendo, después de
haber poseído todos los abundantes bienes de la fértil
tierra que habitaban; Platón, por boca del personaje del
Extranjero, también la menciona en El Político,
271e-272b; el esbozo más completo de la misma en la
literatura latina, quizá sea el de Ovidio en el Libro I
89-113 de las Metamorfosis; otra referencia
importantísima en la Antigüedad latina es la égloga
cuarta, «Polión», de las Bucólicas de Virgilio,
así como la mención del poeta Tibulo, muerto el mismo
año que Virgilio, en una de sus Elegías; en la
Edad Moderna, nada es comparable a la imperecedera
síntesis de la Edad de Oro que don Quijote les hace a
unos cabreros en el capítulo XI de la Primera Parte de
la inmortal obra cervantina.
|
|
Pero ya que hemos mencionado a Boccaccio y el
melancólico cuadro de Poussin, convendría recordar que
también hubo otros pintores, es verdad que muy pocos,
que no nos presentan esa visión idílica y bucólica de la
Edad de Oro, tal como lo hace Lorrain, sino una
interpretación más crítica, más áspera, que era sin duda
una forma de ir contra las convenciones de su tiempo. El
caso más notable es el del extraño y original pintor
italiano, a caballo entre el Quattrocento y el
Cinquecento, llamado Piero di Cósimo, que no imaginó
esa época primigenia de la humanidad como una Arcadia
feliz, ni como una Edad Dorada, sino como un tiempo en
el que los hombres tuvieron que sobreponerse a duras
adversidades, dificultades e infortunios, a través de su
esfuerzo y de su trabajo. Es verdad que no renuncia,
como ha estudiado y demostrado incontestablemente
Panofsky, a inspirarse en Virgilio y en Ovidio, pero
también tiene muy presentes a Lucrecio Caro y al
tratadista Vitrubio. Así lo plasmó en la serie de
cuadros, de los que se conservan cinco, que realizó a
finales del decenio de 1480 para un excéntrico
comerciante, cuadros que describen la transición entre
«una aera ante Vulcanum a una aera sub Vulcano»
[169], esto es, desde una época en la que los hombres
vivían como los animales y no poseían el control del
fuego, hasta otra en que sí tienen el poder sobre tan
preciado elemento. La serie de Cósimo que continuaría la
anterior, realizada hacia 1498, y que describe el
tránsito desde «la aera sub Vulcano a una aera
sub Baccho» [170], no nos interesa ya aquí. ¿Por qué
nos hemos decidido a este breve excurso al haber
nombrado a Boccaccio y su Genealogia Deorum?
Pues porque en ella el escritor y mitógrafo italiano,
cuya obra sobre los dioses conocía Piero di Cósimo,
considera a Vulcano «como el genuino fundador de la
civilización humana» [171], y para apoyar su tesis cita
un conocido y extenso pasaje de Los diez libros de
Arquitectura de Vitrubio [172], pasaje que llegaría
a encontrar su expresión definitiva en el quinto libro
de De rerum natura, de Lucrecio [173], el cual,
en consonancia con el evolucionismo epicúreo, «concebía
a la humanidad no en función de una creación y
supervisión divinas, sino en función de un desarrollo y
progreso espontáneos» [174]. No hace falta insistir que
la visión que arranca con Hesíodo terminaría entroncando
con una interpretación religiosa y con la doctrina del
pecado original, mientras que la de Vitrubio y la de
Lucrecio nutriría una corriente materialista e
irreligiosa de pensamiento. Ahora nos explicamos por qué
Versílov, en su sueño, se inclina por la interpretación
virgiliana, esto es, quasi cristiana.
«Allí tuvo su cuna el hombre europeo, y esa idea parecía
despertar en mi alma un filial amor», dice Versílov al
recordar lo que había soñado. En efecto, a Versílov le
importaba mucho Europa, tanto o casi como le afectaba
Rusia, pues sabe muy bien que una y otra se necesitan
mutuamente, ya que Europa puede continuar aportándole
grandes dones culturales y científicos a Rusia, pero
ésta puede reconducir la pérdida de rumbo espiritual del
viejo continente, alienado como está por la nueva
religión del cientificismo positivista, por el
materialismo ateo y por el socialismo que prescinde del
misterio de la Cruz. Pero, lo más grave de todo, es que
estos males hace ya tiempo que aquejan también a Rusia.
Versílov se aviene incluso a comprender, como
algo lógico, es decir, como un acontecimiento
histórico que puede entender la razón después de
analizar sus causas, los sucesos de la Comuna de París
de 1871, «pero, cual portador de la alta idea cultural
rusa, no puedo consentir eso, porque la alta idea rusa
es la conciliación universal de las ideas. ¿Y quién
habría podido comprender entonces semejante idea en todo
el mundo? Yo vagaba solo. No digo esto personalmente por
mí…; hablo de la idea rusa […] Entonces en toda Europa
no había un europeo», pero él podía decirles a los
alemanes, a los franceses, que lo del incendio de las
Tullerías podía ser lógico, aunque se trataba de
un error, «y eso porque, hijo mío, sólo yo, como ruso,
era entonces en Europa el único europeo. Y no
hablo de mí…, hablo de todo el pensamiento ruso».
|
|
Sigamos oyéndole hasta el final de la conversación, que
duró toda la tarde y con la que concluye el cap. VII de
la 3.ª parte. Aquí se nos vierten algunas de las ideas
más esenciales de Dostoyevski, a través de Versílov,
sobre el alma de Rusia, su destino, el sentido de la
eslavofilia, el significado del ateísmo, la fe en
Cristo, y, en definitiva, sobre la libertad y la
Filosofía de la Historia, esto es, sobre el hombre y su
existencia trágica. Arkadii deberá emplear mucho tiempo
para recapitular, reflexionar y asimilar las
profundísimas ideas de Andrei Petróvich, su padre, al
que ya admira extraordinariamente.
De nuevo, la supremacía espiritual y cultural de ese
grupo reducido y selecto de la aristocracia rusa: «… yo
no puedo menos de estimar mi aristocracia. Entre
nosotros han creado los siglos un alto tipo de cultura
aún no alcanzado en parte alguna, que en todo el mundo
no existe… El tipo del universal sufrimiento por todos.
Este… es el tipo ruso; pero como se da en la alta clase
cultural del pueblo ruso y, por tanto, tengo el honor de
pertenecer a él. Guarda en su seno a la futura Rusia.
Nosotros, puede que sólo seamos por junto mil hombres,
más o menos; pero Rusia toda ha vivido hasta aquí
únicamente para producir ese millar». Yéndose de Rusia,
Versílov afirma servirla mejor aún, así como engrandecer
su «idea». La servía mejor que si se hubiese quedado, si
sólo hubiese sido un ruso, como les ocurre a los
franceses o a los alemanes: «En Europa eso aún no lo
comprenden. Europa ha engendrado los nobles tipos del
francés, el inglés, el tudesco; pero de su hombre futuro
todavía no saben nada. Y, según parece, aún no quieren
saberlo. Y se comprende: ellos no son libres, y nosotros
lo somos. Sólo yo, que andaba por Europa con mi pena
rusa, era entonces libre. Fíjate en esto, amigo mío, que
es una cosa extraña: todo francés puede servir no sólo a
su Francia, sino también a la Humanidad, sólo a
condición de seguir siendo lo más francés posible, y lo
mismo les ocurre… al inglés y al alemán. El ruso es el
único, incluso en nuestro tiempo, es decir, mucho antes
de constituirse en un todo general, que posee ya la
propiedad de volverse más ruso precisamente cuando más
europeo se hace. Esta es la más esencial diferencia
entre nosotros y todos los demás, y entre nosotros en
este sentido… como en ninguna parte». Los europeos que
Versílov visitó y conoció, estaban todavía por mucho
tiempo condenados a ser sólo franceses, alemanes o
ingleses, «estaban condenados a combatirse», pero para
los rusos «es Europa tan preciada como Rusia […] Europa
fue también nuestra patria, lo mismo que Rusia». Y ello
es así porque «Rusia es la única que vive, no para sí,
sino para la idea […] es un hecho significativo el de
que haga casi un siglo que Rusia vive decididamente no
para sí, sino sólo para Europa. ¿Y ellos? Ellos están
condenados a pasar por terribles tormentos antes de
alcanzar el reino de Dios […] Ellos se habían declarado
entonces ateos…, una partida de ellos, porque eso es lo
mismo; ésos son los primeros batidores, ése era el
primer paso dado… He ahí lo grave. Aquí también
salto su lógica; pero es que en la lógica siempre hay
tristeza […] No puedo menos de imaginarme los tiempos en
que el hombre habrá de vivir sin Dios y si será esto
posible algún día. Mi corazón decidió siempre que eso es
imposible; pero en algún periodo puede que sea posible…
Para mí ni siquiera cabe duda de que ese periodo vendrá
[…] Me imagino […] que la guerra ha terminado y la lucha
cesó […] se hizo la paz, y los hombres se quedaron
solos, como querían; la gran idea anterior abandonólos;
la gran fuente de energías, que hasta allí los
sustentara y diera calor, se fue como ese magnífico
invitante sol en el cuadro de Claudio Lorrain; pero
aquel era ya el día postrero de la Humanidad. Y los
hombres, de pronto, comprendieron que se habían quedado
completamente solos, y sintieron súbitamente una gran
orfandad […] Los hombres que se habían quedado
huérfanos, en seguida se pondrían a apretujarse unos
contra otros, más íntima y amorosamente; se cogerían de
las manos al comprender que de ahora en adelante ya no
contaban más que con ellos mismos. Desaparecería la gran
idea de la inmortalidad y habría que sustituirla; y todo
el gran torrente del antiguo amor a Aquel que era
también la inmortalidad convertiríanlo todos a la
Naturaleza, al mundo, a las gentes […] Amarían la tierra
y la vida de un modo irrefrenable y en la medida en que
gradualmente fueran reconociendo su caducidad y finitud
[…] Advertirían y descubrirían en la Naturaleza tales
misterios como no habrían podido suponerlos antes,
porque la mirarían con nuevos ojos, con ojos de amante
para su amada. Se despertarían y se apresurarían a
abrazarse unos a otros, ávidos de quererse, reconociendo
que los días son breves, que eso es… todo lo que les
queda. Trabajarían unos para otros, y cada cual daría
todo lo suyo, y así sería dichoso. Todo niño sabría y
sentiría que cada cual en la tierra… eran su padre y su
madre. “Bueno…, que mañana sea mi último día”, pensaría
cada hombre al mirar al sol poniente. “Es igual, me
moriré; pero quedan todos ellos y, después de ellos, sus
hijos”. Y esta idea de quedar ellos, amándose y
temblando unos por otros, reemplazaría a la de un
encuentro de ultratumba». Continúa diciéndole a su hijo
que todo lo que acaba de expresarle es una especie de
fantasía, pero de la que no puede prescindir, que le
viene una y otra vez: «No hablo de mi fe: mi fe es
grande, soy… deísta, deísta filosófico, como todo
nuestro millar de marras, […] pero es notable que yo
siempre haya rematado mi cuadro con una aparición, como
en Heine, el poema de Cristo en el mar Báltico
[175]. No podía prescindir de Él, no podía menos de
imaginármelo, finalmente, en medio de los hombres en
orfandad. Acudía a ellos, les tendía las manos y decía:
“¿Cómo pudieron olvidarlo?” Y he aquí que de pronto caía
la venda de los ojos todos y se oía el magno,
entusiástico himno de la nueva y última resurrección».
Como el adolescente le confesara que, a pesar de todas
las penas y sufrimientos que estaba contándole, lo
consideraba un hombre feliz y dichoso, contesta el
padre: «No hay nadie más libre y feliz que el ruso
europeo que peregrina […] Sí; yo mi tristeza no la
hubiera cambiado por la felicidad de nadie».
|
|
No voy a reproducir aquí, naturalmente, lo que a
propósito de Rusia expresé que pensaba Dostoyevski, por
boca del príncipe Mischkin, en mi ensayo sobre El
idiota. Aunque no recurriré de nuevo, en auxilio de
mi comentario, pues lo estimaría repetitivo, a Dmitri
Merejkovski (me refiero, sobre todo, a su libro
Dostoievsky: profeta de la revolución rusa), sí
habré de echar mano otra vez, por supuesto que
completándolas, a ciertas reflexiones de Nicolás
Berdiaev. De todas maneras, las ideas sobre Rusia que se
vierten en El idiota, que no son especialmente
abundantes aunque sí muy intensas, se complementan con
estas otras de Versílov, mucho más explícitas, y ese
complemento resultaría prácticamente inviable negarlo,
aun a riesgo de que puedan encontrarse contradicciones
entre lo que dice el príncipe aquejado de epilepsia y lo
que dice el padre del adolescente, ese vástago de la
nobleza rusa, «liberal», culto y víctima del
desdoblamiento, que ama tanto a Rusia como a Europa; y
si digo que «aun a riesgo», no es, ni mucho menos,
porque me preocupen las contradicciones en que puedan
incurrir las ideas de Mischkin con las de Versílov, que
es tanto como admitir las contradicciones en que puede
caer el propio Dostoyevski, ya que tales discordancias
las considero connaturales e intrínsecas al espíritu de
Dostoyevski, que, precisamente por esa inagotable
dialéctica de las ideas que mueve todo su pensamiento,
se caracteriza por ser un hombre contradictorio, lo que
no significa que fuese voluble, frívolo o caprichoso.
Aun reconociendo que tales contradicciones las padecen
principalmente sus personajes, bien en el interior de
ellos mismos o unos respecto de los otros, personajes
que ya hemos dicho que son partes o miembros
inseparables del propio escritor, viéndose impelidos a
resolverlas, lo que consiguen en unos casos y no lo
logran en otros, lo prominente para nosotros son las
fecundísimas y originalísimas ideas y reflexiones que
Dostoyevski manifiesta a través de algunos de estos
complejísimos e inescrutables individuos, ideas que,
cuando dejan de habitar la forma puramente artística en
que con toda naturalidad viven, es decir, cuando
abandonan el misterioso ámbito estético de la novela, y
se concretan, e incluso—perdóneseme la expresión un
tanto exagerada y hasta grosera—se cosifican en
opiniones periodísticas, cotidianas, temporales…,
contemporáneas, entonces pierden buena parte de esa
vigorosa refriega dialéctica que tan supremamente las
enriquece, hacen dejación del simbolismo y del arcano
inaprehensible que las acompañaba cuando revoloteaban
por encima de las cabezas de los actores del drama, y—no
hay más remedio que reconocerlo—, al descender tan
realísticamente a la arena política, al debate
ideológico, al análisis histórico, tal y como suelen
manifestarse en una revista o en un periódico (aunque
sea del último tercio del siglo XIX; ¿qué les ocurriría
en uno de hoy en día?), entonces sí, en ese momento
Dostoyevski es mucho más vulnerable, se le puede
mixtificar más fácilmente, descontextualizar lo que
escribe, y los mezquinos cazarrecompensas, los filisteos
de toda laya, se frotan las manos, se atusan el bigote y
se acomodan el sombrero, envaneciéndose y
ensoberbeciéndose, porque han creído pillar in
fraganti al supuesto gran hombre, lo han
cogido—ellos, que se tienen, como les pasa a todos los
cretinos ignorantes, por unos críticos tan agudos e
inteligentes—, como se dice vulgarmente, con las manos
en la masa, ejerciendo de reaccionario recalcitrante, de
antioccidental, de eslavófilo irredento, de fanático
religioso, de flagelo de la razón, el progreso, la
ciencia, la felicidad, la igualdad, y no sé cuántas
bienhechoras aspiraciones más del «bípedo implume». Es
en ese mortecino amanecer de sus mediocres intelectos,
cuando esos enanos espirituales, esos «filisteos»
morales—como los llamaría sin morderse la lengua el
abismal solitario de Sils Maria, ese inoportuno espíritu
aristocrático al que le dio un colapso mental
irreversible, nada más ver cómo un cochero golpeaba a un
caballo, un aciago 3 de enero de 1889 en la Piazza Carlo
Alberto de Turín—, esas cucarachas humanas, babean y
retozan de gusto como los puercos en una charca barrosa.
¿Y cuándo acontece esa epifanía laicista y
extremadamente vulgar? Pues cuando leen y toman como la
biblia del pensamiento de Dostoyevski las voluminosas
páginas del Diario de un escritor, que, en
efecto, no alcanza las alturas siderales y los abismos
insondables en que tiene lugar el combate espantoso y
sobrecogedor en que se debate el corazón del hombre,
pero que, a pesar de lo que ellos creen, sí contiene
relatos de inalcanzable elevación (tales como «La
mansa», en ruso «Krotkaya», de noviembre de 1876),
páginas plenas de luz, párrafos y párrafos que
completan, perfilan y enriquecen muchas de las ideas
que, con insuperable libertad y sentido de la
trascendencia divina del ser humano, recorren con
existencial angustia los intensísimos, casi
insoportables, capítulos de sus grandes novelas. |
|
|
|
.../... |
|
|
|
|
|
87.
Erdmann Hanisch, Historia de Rusia, tomo II,
págs. 155, 174, 175, 176 y 180. Véase también, Wolfgang
Justin Mommsen, La época del imperialismo,
Madrid, Siglo XXI, 1971, págs. 213, 214 y 216. La
traducción es de los esposos Genoveva y Antón Dieterich
(por error, la edición escribe Dietrich; el nombre de
soltera de ella era Genoveva Arenas Carabantes, que no
sé por qué no conservó al casarse con un alemán,
viviendo como vivían desde muy jóvenes en Madrid). Por
su parte, George Vernadsky, que en su citada Historia
de Rusia se refiere al ministro Iswolsky en la pág.
200, nos informa con gran precisión, en la pág. 199, del
elevado número de asesinatos políticos cometidos por los
grupos revolucionarios rusos clandestinos en la época en
que Piotr Stolypin era Primer Ministro, quien llevó a
cabo una brutal represión (en 1908 fueron ejecutados 789
revolucionarios acusados de crímenes políticos, si bien
el número fue decreciendo hasta dictarse 73 condenas en
1911, precisamente el año, en septiembre, en que el
propio Stolypin cayó también asesinado). Stolypin
trataba de hacer compatible algo imposible en ese
momento: la autocracia con una política enérgica de
reformas a favor de la modernización económica.
88.
Helen Iswolsky, El alma de Rusia, Buenos Aires,
Emecé, 1954, págs. 104-107. La traducción es de Teresa
Reyles.
89.
En la ciudad de Kozelsk, en la región de Kaluga, al
oeste de Moscú. El atormentado y pesimista escritor
Konstantin Nikolaevich Leontiev (1831-1891), conoció
también en Optyna Pustyn a ese mismo stárets
Grénkov, criticando después con dureza la recreación
dostoyevskiana. En el verano de 1891 aceptó Leontiev
definitivamente ser monje en Optyna Pustyn. Murió en el
monasterio Serguiev Posad, cerca de Moscú, en noviembre
de ese año. Sobre el pensamiento de Leontiev, puede
consultarse el libro de Mijaíl Malishev, Boris Emelianov
y Manola Sepúlveda Garza, Ensayos sobre filosofía de
la historia rusa, Ciudad de México, Editorial Plaza
y Valdés, 2002, págs. 61-84, que es de donde he extraído
esta información.
90.
Al inicio de una de las más extensas intervenciones de
Makar (3.ª parte, cap. I, III), se desliza un topónimo
que resulta confuso. La traducción de Cansinos Asséns,
dice: «Hay, amigo—prosiguió—, en el Convento de
Guedáviev…». La traducción inglesa de Richard Pevear y
Larissa Volokhonsky, dice: «Gennadiev desert». Esta
segunda parece más exacta, pues es muy probable que
Makar haga alusión a San Gennadiev o San Gennade de
Kostroma († 1565), higúmeno (abad
de un cenobio del monte Athos o de un monasterio
ortodoxo de la Iglesia oriental) del monasterio Lioubemov (Liubimograd), situado en
una foresta cerca de la ciudad de Kostroma (al NE de
Yaroslavl), cuya vida escribió Alexis, otro higúmeno del
mismo monasterio. Cuando nació, San Gennadiev se llamaba
Gregorii. El citado monasterio se denomina también
Gennadiev Spaso-Preobrazhensky Monastery (es decir,
monasterio de la Transfiguración del Señor, que es lo
que significa «Spaso-Preobrazhensky»).
91. Luigi Pareyson califica de «panenteísmo» la armonía
de la que habla Makar, pero sería una equivocación
relacionarla con el panteísmo tipo spinozista, pues sólo
es comprensible si la entendemos presidida por Cristo,
es decir, por una unión entre Dios, el hombre y la
naturaleza con todas sus criaturas. Dostoyevski:
filosofía, novela y experiencia religiosa, págs. 139
y 141.
92. Véase,
http://www. enriquecastanos.com/ unamuno_ manuel_ bueno.htm
93. Aunque es bastante probable que el título de la
célebre obra Temor y temblor, de Søren
Kierkegaard, publicada el 16 de octubre de 1843, proceda
de un versículo de la Epístola a los Filipenses
de San Pablo (2, 12)—«…trabajad con temor y temblor por
vuestra salvación»—, versículo que sin duda conocía muy
bien Dostoyevski, resulta curiosa la coincidencia del
uso de la expresión paulina en el autor danés y en el
ruso.
94. Nicolás Berdiaeff, Una nueva Edad Media,
Barcelona, Apolo, 1938, especialmente las págs. 9-50.
Traducción de José Renom. En la pág. 12, afirma: «A
través de su autoafirmación, el hombre se ha perdido, en
lugar de encontrarse». En la 13: «Su alejamiento del
centro espiritual le ha hecho cada vez más superficial».
Y en la 18, por no extenderme más: «El triunfo del
hombre natural sobre el hombre espiritual en la historia
moderna, debía conducirnos a la esterilidad creadora, es
decir, al fin del Renacimiento, a la autodestrucción del
humanismo».
|
|
95.
Algunas de las mejores representaciones iconográficas de
esta santa se las debemos a los iconos de la Iglesia
ortodoxa griega, al Tintoretto y a José de Ribera.
96.
Albert Camus, El hombre rebelde, Madrid,
Alianza, 1982, pág. 200. La traducción es de Luis
Echávarri.
97.
En la Iglesia ortodoxa, un eclesiástico de rango
superior, que incluso podía ser obispo, arzobispo,
superior de un convento o abad de un monasterio
importante. Posteriormente, se convirtió en un cargo
honorífico.
98. Arjiereo o argiereo. El término aparece en un libro de
Félix de Latassa y Ortin titulado Biblioteca nueva de
los escritores aragoneses que florecieron desde el año
de 1600 hasta 1640, tomo II (Pamplona, en la Oficina
de Joaquín de Domingo, 1799). En la página 487, dice:
«…sui Illustrissimi Argiereos in suum Archiepiscopalem…».
Por la ya mencionada traducción inglesa de la novela,
que dice «chief priest’s», se deduce que se trata de un
alto cargo eclesiástico de la Iglesia ortodoxa. El
término «chief priest’s» aparece en algunas traducciones
inglesas del Evangelio de San Mateo (27, 62 y 28, 11),
que en la Biblia de Jerusalén aparece como «sumo
sacerdote». Pero está claro que no puede tratarse de un
sumo sacerdote de la jerarquía religiosa judaica de
tiempos de Jesús. De ahí que nos limitemos a calificarlo
como alto cargo eclesiástico de la Iglesia ortodoxa
rusa, equivalente quizás a lo que en las diócesis
católicas se entiende por arcipreste. En algunas
traducciones españolas, en vez del término empleado por
Cansinos Asséns, se traduce del ruso directamente como
«obispo», lo cual tampoco parece muy exacto, si bien
sería excesivo calificarlo de falso. En cualquier caso,
el vocablo «arjiereo» no aparece en ningún diccionario
de la lengua castellana consultado por mí: ni en el de
Covarrubias, ni en el de la Real Academia Española,
Autoridades, José Alemany, Corominas, Julio Casares,
María Moliner y Manuel Seco.
99.
Alexis Marcoff, El alma del pueblo ruso y su
evolución histórica, Barcelona, E.L.R., Tipografía
«La Educación», 1945, págs. 113-117.
100. Relatos de un peregrino ruso, Madrid,
Alianza, 2010. Los datos histórico-filológicos los he
extraído de la documentada Introducción que acompaña al
volumen, escrita por Sebastián Janeras y Vilaró (págs.
9-24 de la citada edición). La traducción de los
Relatos es de Victoria Izquierdo Brichs.
101. El universo religioso de Dostoyevski, pág.
69.
102. Kasimir Klemens Waliszewski, Historia de la
literatura rusa, Buenos Aires, Argonauta, 1946, pág.
286. No se especifica el nombre del traductor.
Waliszewski (1849-1935) fue un escritor e historiador
polaco formado en Varsovia y en París. La edición
original francesa de su libro es de 1900. En cuanto a
El peregrino encantado, hay una reciente edición en
español en Alba (2009).
103. El universo religioso de Dostoyevski, pág.
71.
104. Ideas sobre la novela, págs. 401-402.
105. El espíritu de Dostoyevski, pág. 6.
106. Dostoyevski: filosofía, novela y experiencia
religiosa, pág. 46.
107. Ibídem, pág. 43.
|
|
108.
Aunque ajeno por completo a la cosmovisión dostoyevskiana, el gran psicoanalista Erich Fromm
pensaba que por mucho que se endureciese, el corazón del
hombre no dejaba nunca de ser un corazón humano. Lo que
distingue al hombre, piensa Fromm, es su capacidad de
elección; el hombre se ve impelido a elegir
constantemente, y esta elección debe realizarse con
completa libertad. El conocimiento, la educación, la
rectitud moral, es muy probable que nos inclinen hacia
el bien; pero si el hombre pierde el sentido de la
piedad y de la compasión, si no se conmueve por el
sufrimiento de otro hombre, es también muy posible que
las vías de acceso al bien le sean cerradas para
siempre. Erich Fromm, El corazón del hombre. Su
potencia para el bien y para el mal, México D. F.,
Fondo de Cultura Económica, 1974, pág. 179. La
traducción es de Florentino Martínez Torner, que fue
diputado socialista durante la II República española,
desempeñó una tarea relevante en las Misiones
Pedagógicas, y se marchó al exilio en Méjico en 1939,
donde falleció en 1969.
109. El espíritu de Dostoyevski, pág. 54.
110. Dostoyevski: filosofía, novela y experiencia
religiosa, págs. 36-37.
111.
La edición española que poseo y mejor conozco, en la que
María Teresa Suero Roca traduce en prosa los versos del
autor, es: Aleksandr Pushkin, Eugenio
Onieguin, Barcelona, Bruguera, 1969.
112.
La edición conocida por mí es: Iván S. Turgueniev,
Nido de nobles, Madrid, Aguilar, 1988, traducida
por Rafael Cansinos Asséns.
113. Obras Completas, tomo III, pág. 1440.
114.
Heinrich Seuse, Vida, Madrid, Siruela, 2013,
pág. 65.
115.
Vladimir Lossky, Teología mística de la Iglesia
de Oriente, Barcelona, Herder, 2009, págs. 154-155.
La traducción de Francisco Gutiérrez es de la edición
original francesa de 1944. Isaac de Nínive o Isaac el
Sirio (Isaac de Sirine, 640-700), fue un monje, asceta,
místico y teólogo nestoriano (las dos personas de
Cristo, la divina y la humana, eran completas pero
independientes), proclamado santo por la Iglesia
ortodoxa. El repulsivo personaje de Smerdiákov, de la
novela Los hermanos Karamásovi, es un asiduo
lector de este teólogo. Los nestorianos defendían que
María fuese considerada Christotokos (madre de
Cristo), mientras que los partidarios de San Cirilo
(siglo V), que terminaron imponiéndose en el Concilio de
Éfeso de 431, defendían que María fuese Theotokos,
es decir, madre de Dios. La edición de las obras de
Isaac el Sirio que maneja Lossky es, principalmente, la
inglesa del holandés Arent Jan Wensinck, en realidad una
traducción del texto siríaco de la edición de Paul
Bedjan (París, 1909), y otras veces la de Nikephoros
Theotoki (Leipzig, 1770), con el texto en griego.
Vladímir Nikolayevich Lossky (1903-1958), Profesor de
Filosofía de origen ruso y teólogo de la religión
cristiana ortodoxa griega, se estableció en París en
1924.
|
|
116.
En el Corán (73, 10-11), en unas palabras
que le dirige el arcángel Gabriel a Mahoma, se lee:
«¡Ten paciencia con lo que dicen [los infieles] y
apártate de ellos discretamente! / ¡Déjame con los
desmentidores, que gozan de las comodidades de la vida
[alusión a los comerciantes acomodados de La Meca]!
¡Concédeles aún una breve prórroga!» Las citas proceden
de la edición del Corán preparada por Julio
Cortés (Barcelona, Herder, 2002), quien es el autor de
las notas aclaratorias que he puesto entre corchetes.
Ambas aleyas o versículos de la sura 73, es lo más
parecido que he podido encontrar en el texto sagrado
musulmán a las vagas palabras de Versílov.
117. Introducción a Dostoyevsky, pág. 44. También
Simone Weil (París, 1909 – Londres, 24 de agosto de
1943) vinculó de manera indisoluble la existencia humana
con la desdicha en sus últimos escritos. Véase de esta
originalísima e incómoda pensadora cristiana francesa,
especialmente, sus textos «El amor a Dios y la desdicha»
y «Nuevas reflexiones sobre el amor a Dios y la
desdicha», en Pensamientos desordenados, Madrid,
Trotta, 1995, págs. 61-89. Ambos textos fueron muy
probablemente escritos en Marsella entre octubre de 1940
y mayo de 1942.
118. Obras Completas, tomo I, pág. 1472.
119.
Heinrich Seuse, Vida, pág. 62.
120.
Ambos retratos están reproducidos en el clásico libro de
Beaumont Newhall, Historia de la Fotografía,
Barcelona, Gustavo Gili, 1983, págs. 78-79, que incluye
también la cita de Thomas Carlyle. La traducción es de
Homero Alsina Thevenet.
121.
Walter Benjamin, «Pequeña historia de la Fotografía», en Discursos interrumpidos I,
Madrid, Taurus, 1982, pág. 76. La edición es de Jesús
Aguirre. El breve ensayo de Benjamin se publicó en
Die Literarische Welt en 1931.
122.
Dostoyevski se escondía tras los personajes de sus
novelas, dice León Chestov en La filosofía de la
tragedia, pág. 28. En otro lugar, en Las
revelaciones de la muerte (pág. 75), insiste Chestov
sobre la misma convicción: que bajo las diferentes
máscaras de los personajes de Dostoyevski está siempre
el propio escritor.
123. Obras Completas, tomo I, pág. 1474.
124.
Friedrich Meinecke, La idea de la razón de
Estado en la Edad Moderna, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pág. 34.
Traducido por Felipe González Vicén, incluye un
espléndido estudio preliminar de Luis Díez del Corral.
La edición original alemana es de 1924.
125.
Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid,
Cátedra, 1989, pág. 171. La edición es de Helena
Puigdoménech.
126.
Ernst Cassirer, El mito del Estado, México
D. F., Fondo de Cultura Económica, 1993, págs. 185-193.
La traducción es del pensador mejicano de origen catalán
Eduardo José Gregorio Nicol y Franciscá. Se trata del
último libro de Cassirer, redactado en 1944 y publicado
póstumamente en 1946. En la pág. 189 de su libro
reproduce Cassirer, más ampliamente, la cita de El
Príncipe sobre la fortuna, en la que lo
relevante es ese «o casi», pues, como indica Helena
Puigdoménech, pudiera sugerirnos con ello Maquiavelo
«que también el control del hombre sobre la mitad de sus
acciones parece peligrar» (nota 5, pág. 171, de la
edición citada de El Príncipe).
|
|
127. La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna,
pág. 39.
128.
Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera
década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 2008, Libro
I, 1, pág. 31. La edición es de Ana Martínez Arancón.
129. Ibídem, Libro I, 6, pág. 51.
130. El mito del Estado, págs. 169, 173 y 181.
131. El Príncipe, cap. XV, pág. 131.
132.
George H. Sabine, Historia de la teoría política,
México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2006, pág.
271. Traducción de Vicente Herrero. La edición original
en inglés es de 1937.
133. Discursos sobre la primera década de Tito Livio,
Libro II, 2, págs. 198-199.
134. Obras Completas, tomo III, pág. 1186.
135. Mijaíl Bakunin, «Federalismo, Socialismo y
Antiteologismo», en Mijaíl Bakunin, Escritos de
Filosofía Política, 1, Madrid, Alianza, 1978, págs.
197-198. La compilación es de Grigori Petrovich Maximoff
(1893-1950), anarco-sindicalista ruso que falleció en
Chicago. La cita escogida procede del volumen I de la
edición francesa del libro de Bakunin. La traducción
española es de Antonio Escohotado.
136.
Jean-Jacques Rousseau, Del contrato social,
Madrid, Alianza, 2005, Libro I, cap. VII, pág. 42. La
edición es de Mauro Armiño.
137. Ibídem, Libro II, cap. V, pág. 58.
138.
Rudolf Rocker, Nacionalismo y Cultura,
Madrid, La Piqueta, 1977, págs. 199-210. La traducción
es de Diego Abad de Santillán.
139. Del contrato social, Libro II, cap. VII,
pág. 64.
140.
Jean-Jacques Rousseau, Emilio o la educación,
Barcelona, Bruguera, 1979, Libro primero, págs. 68-69.
La edición es de Ángeles Cardona de Gibert y Agustín
González Gallego.
141. Hannah Arendt, Sobre la revolución, Madrid,
Alianza, 2009, págs. 100-101 y 251-252. Traducción de
Pedro Bravo Gala, fallecido en junio de 2005 y que fue
letrado del Tribunal Constitucional de España.
142. El hombre rebelde, págs. 135-136.
143. Ibídem, pág. 139.
144. Condorcet, Influencia de la Revolución de
América sobre Europa, Buenos Aires, Elevación, 1945.
Traducción de Tomás Ruiz Ibarlucea. El volumen incluye
otros cinco escritos de Condorcet. El ensayo aquí
mencionado ocupa las páginas 21-62, siguiéndole un
Suplemento imprescindible que abarca las páginas 63-125.
145.
Especialmente por el estadounidense de origen inglés
Thomas Paine, quien contraatacó con la publicación, en
1791, de la primera parte de sus
Derechos del hombre (la segunda parte se publicaría
al año siguiente). Debe advertirse, no obstante, que
Paine se opuso a la ejecución de Luis XVI y fue detenido
durante el Terror, el 28 de diciembre de 1793, cuando ya
era miembro de la Convención Nacional francesa por
Calais. Hay una buena edición española, de Fernando
Santos Fontenla, en Alianza.
146.
Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en
Francia, Madrid, Alianza, 2003. La edición es de
Carlos Mellizo. Véanse, sobre todo, las páginas 79, 94,
103, 141, 146, 170, 193, 229 y 234.
147.
A pesar de sus innegables y profundas limitaciones, la
sinceridad y alcance de las reformas emprendidas bajo
Alejandro II ha sido reconocida por el historiador Peter
Scheibert (1915-1995). Véase, Manfred Hellamnn, Carsten
Goehrke, Peter Schibert y Richard Lorenz, Rusia,
Madrid, Siglo XXI, 2010, págs. 207 y ss. La traducción
es de María Nolla. La edición original alemana es de
1972. En el capítulo 4 del volumen, que es el redactado
por Peter Scheibert, se afirma también que «tras la
ejecución de los cinco decembristas ninguna otra persona
perdió la vida [por razones políticas, evidentemente]
durante el reinado de Nicolás I» (pág. 205).
|
|
148. Bohdan Chudoba, Rusia y el Oriente de Europa,
Madrid, Rialp, 1980, pág. 231. No especifica el nombre
del traductor.
149.
José Ortega y Gasset, Obras Completas,
Madrid, Revista de Occidente, 1947, tomo III, pág. 55.
150. Ibídem, pág. 95.
151. Ibídem, pág. 104.
152. Ibídem, pág. 106.
153. Ibídem, pág. 125.
154. Ibídem, pág. 127.
155.
José Ortega y Gasset, Obras Completas,
Madrid, Revista de Occidente, 1947, tomo IV, pág. 181.
156. Ibídem, pág. 146.
157. Ibídem, pág. 181-182.
158. Ibídem, pág. 182.
159. Ibídem, pág. 183.
160.
Dostoyevski visitó a Herzen en Londres en julio de 1862.
161.
Rafael Cansinos Asséns, Prólogo a «La confesión de
Stavroguin», Obras Completas, tomo III, pág.
1572.
162.
Una estupenda síntesis del recorrido de las diferentes
concepciones utópicas a lo largo del pensamiento
occidental, es el libro de María Luisa Berneri, Viaje a través de Utopía, Buenos Aires,
Proyección, 1975. Traducido por Elbia Leite, incluye un
Prólogo para la edición española de Lewis Mumford y el
Prólogo de la edición inglesa de George Woodcock,
estudiosos y ensayistas ambos muy relevantes. Este
libro, que leí con avidez en 1981, todavía me parece
difícilmente superable. Por desgracia, María Luisa
Berneri, mujer muy culta de ideas libertarias, que era
italiana y discípula intelectual de Rudolf Rocker, murió
muy joven, con tan sólo 31 años, en 1949, en Londres.
163.
Friedrich Hölderlin, Hiperión o el eremita en
Grecia, Pamplona, Peralta, 1978, págs. 53-54.
Edición de Jesús Munárriz.
164.
Una buena traducción es la de Luis Gutiérrez Santamarina (Luis Narciso Gregorio Gutiérrez Santa
Marina) en el volumen de las Obras Completas de
Aldous Huxley publicado en Barcelona por el editor José
Janés en 1952. La menciono por ser la que poseo y he
leído. Anterior a ella, de 1907, es la extraordinaria
distopía El amo del mundo, del también escritor
inglés Robert Hugh Benson, anglicano convertido al
catolicismo en 1903 y ordenado sacerdote en 1904, que
leí en la vieja y no muy correcta traducción del
presbítero Juan Mateos (Barcelona, Gustavo Gili, 1909).
El título en inglés, Lord of the World, significa
literalmente Señor del mundo.
|
|
165.
Kenneth Clark, El arte del paisaje,
Barcelona, Seix Barral, 1971, pág. 97. Traducción de
Laura Diamond. La edición original es de 1949. Sobre esa
melancolía y esa nostalgia, no cabe menos de recordar el
cuadro, fechado por Panofsky hacia 1635-1636, Et in
Arcadia ego, de Nicolás Poussin, palabras inscritas
en un sarcófago de piedra («Yo estuve en Arcadia»)
alrededor del cual se agrupan cuatro figuras y que nos
revelan la inevitable vinculación entre Arcadia, esto
es, la Edad de Oro, y la muerte, pues no sólo esa
persona que yace en la tumba murió en esa región
paradisiaca, sino que tampoco nos será posible volver a
esa época perdida de la infancia de la humanidad. Erwin
Panofsky, «“Et in Arcadia ego”: Poussin y la tradición
elegíaca», en El significado de las artes visuales,
Madrid, Alianza, 1980, págs. 323-348. Traducción de
Nicanor Ancochea.
166.
Anthony Blunt, Arte y arquitectura en Francia,
1500-1700, Madrid, Cátedra, 1992, pág. 311. Traducción
de Fernando Toda. La edición original es de 1953.
167.
Ovidio, Metamorfosis, Madrid, Cátedra, 2009,
Libro XIII 750-895, págs. 695-701. La edición es de
María Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias.
168.
Giovanni Boccaccio, Genealogía de los dioses
paganos, Madrid, Editora Nacional, 1983, Libro VII,
capítulo XVII, págs. 441-442. Esta magnífica e
insuperada edición también se debe a María Consuelo
Álvarez y Rosa María Iglesias.
169. Erwin Panofsky, Renacimiento y renacimientos en
el arte occidental, Madrid, Alianza, 1975, pág. 259.
Traducción de María Luisa Balseiro.
170. Ibídem, pág. 260.
171. Erwin Panofsky, «La historia primitiva del hombre
en dos ciclos de pinturas de Piero di Cósimo», en
Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1980,
pág. 50. Traducción de Bernardo Fernández.
172.
Marco Lucio Vitruvio Polión, Los diez libros de
Arquitectura, Madrid, Alianza, 2009, Libro II, cap.
1, págs. 95-96. Traducción de José Luis Oliver Domingo.
173.
Tito Lucrecio Caro, De la naturaleza de las
cosas, Madrid, Espasa Calpe, 1969, Libro V 187-189 y
257-277, págs. 195 y 197. La traducción es de José
Marchena y Ruiz de Cueto (el abate Marchena), que fechó
el manuscrito de su traducción en 1791.
174. Estudios sobre iconología, pág. 51.
|
|
175.
Se refiere Versílov al célebre poema del escritor alemán
Heinrich Heine titulado «La Paz» (en alemán, «Frieden»), que
forma parte del primer ciclo del poemario El Mar del Norte
(en alemán, Die Nordsee), escrito entre 1825-1826.
Enrique Heine, Poemas
y Fantasías, Madrid,
Librería de Hernando y Cª, 1900, págs. 99-101. La traducción del
alemán en verso castellano es de José Joaquín Herrero y contiene
un excelente prólogo de Marcelino Menéndez Pelayo de junio de
1883. La verosimilitud que imprime Dostoyevski a las encendidas
palabras de Versílov se acentúa por el hecho de que, en el
apasionamiento de sus palabras, confunde Mar Báltico con Mar del
Norte, pero esta equivocación es perfectamente normal en alguien
que está recordando, probablemente algo leído mucho tiempo
atrás. Pero lo fundamental es nombrar a Cristo y mencionar el
término «aparición», pues de eso se trata, de una aparición: «De
Jesucristo la imagen / Aparece ante mi vista», dicen dos de los
versos del poema de Heine.
El poema, en alemán y en francés, se encuentra en la web:
<http://www.heinrich-heine.net/haupt.htm>.
Hay una buena traducción inglesa, The North Sea, en la
web: <http:// www.archive.org/stream/poemsofheinrichh00heinuoft/poemsofheinrichh00 heinuoft_djvu.txt>. |
|
|
|
Continúa en el próximo número. |
|
|
|
Enrique Castaños Alés
(Málaga, 1956). Profesor de
Instituto de Enseñanza Media
desde 1982 hasta 2016.
Profesor asociado del
Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de
Málaga durante los cursos
2006-2011. Licenciado en
Filosofía y Letras en 1979,
se especializó en Historia
Medieval. Su Memoria de
Licenciatura, leída a
finales de 1981 y aprobada
con la calificación de
Sobresaliente por
unanimidad, versó sobre
El socialismo
postrevolucionario anterior
a Karl Marx: Charles
Fourier, Henri de Saint
Simon, Robert Owen y
Pierre-Joseph Proudhon.
Su Tesis Doctoral, defendida
en el año 2000 con la
calificación de
Sobresaliente cum Laude,
se centró en
Los orígenes
del arte cibernético en
España.
La experiencia del Centro de
Cálculo de la Universidad de
Madrid.
Es autor del libro La
pintura de vanguardia en
Málaga durante la segunda
mitad del siglo XX
(1997), reelaborado y
ampliado en 2011 bajo el
título Las artes
plásticas en Málaga en la
segunda mitad del siglo XX.
Crítico de arte del diario
SUR de Málaga entre 1996 y
2012. Colaborador de las
revistas Lápiz,
Galería, Cuadernos
Hispanoamericanos,
Boletín de Arte de la
Universidad de Málaga,
Arte y Parte y
Fedro. Revista de Estética y
Teoría de las Artes
(Universidad de Sevilla).
Ha sido Director de la Sala
de Exposiciones de la
Diputación de Málaga,
Coordinador de la Sala de
Exposiciones de la
Universidad de Málaga,
Director del Departamento de
Promoción Cultural de la
Fundación Picasso-Casa Natal
y comisario de múltiples
exposiciones, entre las que
destacan las antológicas y
retrospectivas dedicadas a
Manuel Barbadillo Nocea,
Stefan von Reiswitz,
Godofredo Ortega Muñoz,
Esteban Vicente y Francisco
Hernández Díaz. Ha
comisariado exposiciones
monográficas de Tomás García
Asensio, Lugán, Oriol
Vilapuig, Santiago Mayo,
Jordi Teixidor Otto, Andreu
Alfaro, Manuel Salinas,
Pablo Alonso Herráiz, Dámaso
Ruano Gómez, Manuel
Mingorance Acién y el
Colectivo Palmo de Málaga.
En 1992 fue comisario de la
exposición El arte de
construir el arte, con
los fondos del Colegio de
Arquitectos de Málaga.
Colaborador de la muestra
«Andalucía y la modernidad»,
del volumen Arte desde
Andalucía para el siglo XXI,
y del catálogo de la
exposición El discreto
encanto de la tecnología,
celebrada en el MEIAC de
Badajoz y el Museo ZKM de
Karlsruhe.
Ha impartido numerosas
conferencias y ha sido
ponente en diversos
seminarios organizados por
las Universidades de Málaga
y Alicante.
Ha escrito y publicado
en revistas especializadas
amplios artículos sobre
diversas novelas de Bram
Stoker, Nathaniel Hawthorne,
Anne Brontë, Miguel de
Unamuno y Fiodor
Dostoyevski, así como sobre
películas de Leontine Sagan,
Leni Riefenstahl, Philippe
Claudel, Leopold Jessner,
Ludwig Wolff y Paul Czinner.
Colaborador del Diccionario
Biográfico Español de la
Real Academia de la
Historia. En 1997 publicó
unas Consideraciones sobre «Ordet»,
de Carl Theodor Dreyer.
|
| |
|
|
|
|
GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.
Edición no venal. Sección 3. Página 15. Año XXII. II Época. Número 116.
Julio-Septiembre 2023. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2023
Enrique Castaños Alés. ©
Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010. © 2002-2023 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga
& Ediciones Digitales Bezmiliana.
Calle Castillón, 3. 29.730. Rincón de la Victoria (Málaga). | |
|
|
|
| |
| | |
|
| |