|
|
|
DIN. DIN. DIN. Din.
Silencio. Don. Don. Don.
Don. Don. Don…
Una tras otra desaparecen
las uvas de mi copa de
cristal. Uno tras otro
desaparecen los últimos
segundos del año. Una tras
otra, las campanadas suenan
tras los cuartos. Termino
mis uvas. Calla el reloj.
Los exageradamente
arreglados presentadores de
televisión sonríen de manera
forzada, aunque quizás más
sinceros que en ningún otro
momento. A sus espaldas,
bajo el imperioso reloj de
la Puerta del Sol, una
multitud brinda, grita,
baila, ríe… Dejo la copa
sobre la mesa. Se acabó. No
sé si el sentimiento de
final que me invadía
pertenece a la despedida del
año, al vacío de mi copa o a
todo en general.
Las Navidades siempre
fueron, desde mi infancia,
mis fiestas preferidas.
Cuando meses antes de que
llegara diciembre se
adornaban los escaparates,
se colocaban altavoces que
proclamaban con una voz
deformada los villancicos
más populares, cuando se
ponían las luces sobre las
calles esperando ser
alumbradas… me sentía bien.
Me invadía ese extraño
bienestar que se produce con
la súbita felicidad. Me
sentía generosa, tenía ganas
de ser amigable con todo el
mundo, olvidaba parte de mis
penas… Era el llamado
espíritu navideño, que yo
siempre entendí como las
almas de fallecidos que en
Navidad velaban por nosotros
más que nunca.
En mi casa se vivía la
Navidad como una fiesta
familiar, todos juntos, más
unidos que nunca,
prescindiendo de las
reuniones familiares en las
que nos salpicaba la
hipocresía y limitándonos a
ser nosotros, papá, mamá, mi
hermana y yo. La familia
real, al fin y al cabo. La
única que queda cuando el
resto se va.
Suspiro. Recordar me da
miedo. Recordar me duele.
Apago la televisión. Ya
estoy cansada de escuchar
las mismas tonterías. Todos
son felices. Todos están
contentos. Todos celebran la
llegada del nuevo año
esperando que les traiga más
alegría y menos problemas,
pidiendo a Dios o en lo que
quiera que crean, si es que
creen en algo, que les evite
tristezas, que les aporte
dicha y gozo. Como si eso
fuera cosa de un ser de
fuera, como si alguien
tuviera las cartas de
nuestro destino y jugara con
ellas cuan ludópata
tramposo. Y no es cierto.
Nadie juega nuestras cartas
por nosotros. Es solo un
consuelo para cuando la mano
sale mala. Yo lo sé, porque
mis cartas se rompieron hace
tiempo. Y nadie las
recompuso por mí. Nadie
apostó por ellas.
Mientras llevo con tristeza
la copa a la cocina y recojo
la solitaria mesa, pienso en
todo aquello en que no debía
pensar. Mis padres, mi
infancia… Lo único realmente
bueno de mi vida, aparte de
aquel pequeño que descansaba
a escasos metros de mí,
agotando cada segundo de su
expropiada vida. |
|
En el frigorífico,
pegada con un imán en
forma de trozo de pizza
que anuncia cierto
establecimiento, su
carta de letra redonda y
continuada, sacada de
caligrafías “Micho”,
pedía a los Reyes
millones de juguetes en
una eterna lista
elaborada durante los
engañosos anuncios de la
caja tonta (aunque
siempre he pensado que
no es ella la tonta,
sino aquellos que la
miran como si de sus
imágenes fueran a salir
las repuestas a sus
preguntas). Viniendo de
un crío de apenas seis
años, las peticiones
eran normales.
Sin embargo, bajo toda
la lista de juguetes,
pide un par de deseos,
deseos por los que
cambiaría todo lo
anterior. Deseos salidos
del rincón más profundo
de su alma, que me
congelaban las entrañas
cada vez que los leía:
«Sobre todo, me gustaría
no tener que ir más a
ver a ese médico barbudo
que me mira tanto, ni al
hospital donde todo es
tan triste, ni que me
doliera tanto la cabeza
algunas veces. Y me
gustaría ver a papá».
Cerré los ojos, como
siempre que leía estas
últimas palabras de mi
bebé, que ya no era tan
bebé, pero que estaba
condenado a no ser un
niño nunca. A no crecer,
a no ver más navidades,
a no saber qué es la
vida en realidad. Quizás
fuera lo mejor.
Regresé al salón. Sobre
la mesa pequeña
descansaban algunas
postales de Navidad que
pretendían hacerme creer
que aún tenía personas
que se acordaban de mí.
Personas que ahora me
escribían deseándome
todo lo mejor del mundo,
pero que nunca llamaron
para preguntar cómo
estaba, que no
lamentaron que mi hijo
naciera enfermo, que
nunca se preocuparon de
mí cuando me quedé sola,
cuando aquel hombre que
me hizo descubrir que,
cuando todas las puertas
se cerraban, siempre
quedaba una trampilla
por la que huir,
desapareció de mi vida
para siempre, jurando
que me vigilaría
dondequiera que
estuviera.
Los cogí y los rompí por
la mitad una y otra vez,
hasta que no quedaron de
ellos más que pequeños
trozos que no decían
nada, que nada querían
decir. Al fin y al cabo,
lo que eran en realidad.
Me asomé a la ventana.
No hacía demasiado frío,
y los jóvenes, felices e
ilusionados, se dirigían
con sus trajes de
chaqueta y sus vestidos
largos de princesitas de
cuento hadas hacia el
cotillón elegido. Yo
también lo había hecho
en mi día.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
Me asomé a la ventana.
No hacía demasiado frío... |
|
| |
|
|
|
Cuando la nostalgia pudo
conmigo, me aparté de la
ventana, apagué la luz del
salón y me dirigí a mi
habitación. En la camita de
la derecha descansaba mi
pequeño, respirando
levemente y con esfuerzo. Su
rostro, sin embargo, parecía
apacible. Tomé sus manitas y
las besé. “Feliz Año Nuevo”.
Le deseé. Creo que me
sonrió.
Antes de acostarme, observé
la foto de la mesilla de
noche que separaba ambas
camas. Desde ella, un hombre
alto y de ojos azules
parecía sonreírme. De su
brazo colgaba la desconocida
que antaño fui yo, con una
mirada radiante y un rostro
en el que la felicidad se
reflejaba intacta, pura,
clara. “Buenas noches,
cariño. Dondequiera que
estés, feliz Año Nuevo”.
Rocé con mis labios dos de
mis dedos y los posé sobre
su imagen. Minutos después,
la almohada recogía mis
dolores y los sueños me
llevaban de vuelta a tiempos
pasados…
Año Nuevo, vida idéntica.
Las mismas horas que pasan
lentamente sobre mí,
aplastándome un poquito más
en su ir y venir, robándole
a mi hijo un poco más de su
vida, una vida cuyo tablero
acortaron demasiado pronto.
Sé que le queda poco. No
hace falta que ese hombre
barbudo, como dice él, me lo
diga. Soy su madre y su
corazón late al compás del
mío. Por eso mismo sé que se
me va y que no lo puedo
retener. Como supe que se me
iba mi marido aquella mañana
que llamaron desde el
hospital. Era un día como
hoy. Uno de enero. Por aquel
entonces mi niño tenía solo
dos añitos escasos… ¡Era un
ser tan desvalido!… Le
sobrevino un dolor terrible
en la cabeza y mi marido, mi
otro hombre preferido, salió
corriendo a la farmacia.
Pero algún inconsciente no
quiso recordar aquel día
que, tras una noche entera
bebiendo, no debía conducir…
no podía conducir…
Nunca olvidaré el rostro de
mi marido la última vez que
lo vi. Entre tubos, en aquel
frío hospital que ya era
nuestro segundo hogar, me
observaba en la lejanía de
su situación. Antes de morir
prometió cuidar de mí y de
nuestro hijo desde
dondequiera que estuviera.
Prometió ser nuestro
espíritu de Navidad. Y así
es. Cuando mis tristezas son
demasiado grandes, cuando
empiezo a recordar, cuando
la vida presente me parece
insoportable, cuando el
pasado me duele demasiado,
cuando el futuro es
demasiado oscuro… siento su
mano rozando mi rostro, esas
manos condenadamente frías
por las que nunca correrá ya
la sangre. Y me siento un
poco en paz.
Hoy hace cuatro años que
desapareció de mi vida,
llevándose mucho más que su
cuerpo, llevándose parte de
mi corazón y de mi propia
existencia.
Es curioso. Desde niña, la
noche de Reyes ha tenido un
significado mágico. Aun
cuando mis padres me
descubrieron la realidad, yo
me resistí siempre a pensar
que parte de esa magia no
quedara nada más que en esa
noche, que no pasaran por mi
casa tres espíritus con
corona y dejaran tras de sí
un hálito de esperanza e
ilusión, esos sentimientos
con los que mi hermana y yo
nos despertábamos cada seis
de enero. |
|
|
Con esa ilusión me desperté
el primer año sin mis
padres, aun siendo
consciente de que nadie
había colocado regalos en
los zapatos. Ella murió
cuando yo cumplía veinte
años, de un infarto en su
frágil corazón, y un par de
meses después, mi padre
murió de dolor. Para mí,
ellos eran toda mi vida. Mi
hermana ya se había casado y
vivía en el extranjero. Me
había quedado sola,
completamente sola. Aquel
hombre de la foto apareció
en un momento clave de mi
vida y me hizo salir de mi
oscuridad. Sin él, yo…
Me levanto de la cama, donde
he permanecido todo este día
cinco, vigilando a mi hijo,
que ya no puede más. De la
cocina traigo tres vasos de
agua y algunos caramelos.
Los coloco cuidadosamente
sobre la mesa, cerca de mi
mágica foto. Bajo el triste
árbol de Navidad que siempre
empiezo a poner en noviembre
y que jamás llego a adornar,
dejo un par de zapatitos de
mi hijo y un par míos. Yo sé
que él no abrirá los ojos
mañana para ver el par de
paquetes que he podido
comprarle.
Antes de acostarme, les pido
a esas Mágicas Altezas que
me despierten antes de que
él decaiga. Y que cumplan
esos dos deseos de mi hijo.
Tres gotas de agua me
despiertan a mitad de la
noche. Mi hijo tose sangre.
Me levanto y agarro sus
manitas. Abre los ojos y me
observa. Sonríe brevemente y
vuelve a toser. No deja de
mirarme. Tras un último
retortijón, su aliento se me
escapa. Beso su frente, una
frente aún húmeda por el
sudor, aún tibia de vida.
Una frente que se enfría
poco a poco, entre mis
labios. Lloro. Lloro por él
y por mí. Lloro todo aquello
que no lloré en el entierro
de mis padres ni de mi
marido, cuando mi mirada era
limpia y fría. Lloro por
todos estos años que no fui
capaz de llorar.
La persiana que olvidé bajar
deja entrar los primeros
rayos de sol del día.
Levanto la mirada y veo que
tan solo uno de los tres
vasos de agua permanece
intacto y que han
desaparecido los caramelos.
En los zapatos de mi hijo ya
no están los paquetes mal
envueltos que dejé por la
noche. El árbol luce con una
dorada estrella en la punta
y alguna bola colocada al
capricho del destino en
alguna de sus muertas ramas.
Dejo caer dos lágrimas más,
sin entender nada. Una
esencia en el aire me hace
sonreír mientras el sol
ilumina mi rostro. En el
reflejo del cristal, mi
marido me observa con dos
paquetes en una mano y
nuestro hijo en la otra. Mi
pequeño me saluda con una
mano llena de caramelos. Y
en el silencio de la mañana,
puedo escuchar que mi marido
susurra: “Estaremos contigo
dondequiera que estemos…”. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
Y en el silencio de la
mañana, puedo escuchar que mi marido susurra:
“Estaremos contigo dondequiera que estemos…”. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
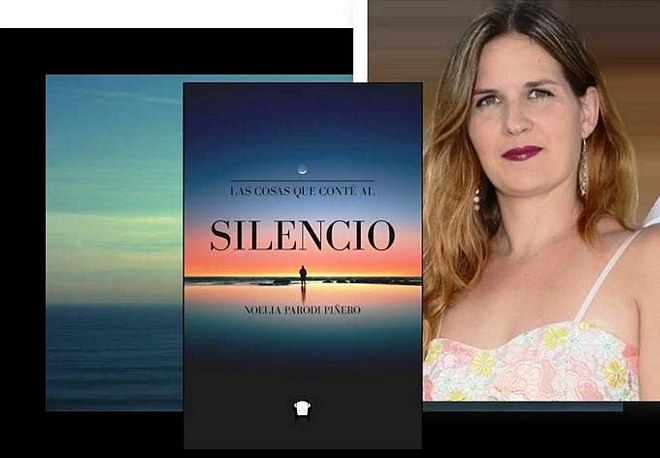 |
|
|
|
Noelia Parodi
Piñero
(Gran Canaria,
1987). Diplomada
en Magisterio de
Educación
Primaria y
licenciada en
Psicopedagogía
por la
Universidad de
Málaga, ejerce
su labor
educadora como
maestra de
Educación
Primaria.
Amante
de la lectura
desde que tiene
uso de
conciencia, ha
descubierto en
la palabra
escrita la mejor
forma de
expresar sus
sentimientos y
su visión de la
vida y del mundo
y sus cosas.
Noelia ya ha
publicado en
el número 65 de
Gibralfaro
el cuento
didáctico Por
si se hace tarde y el
relato
Soledad (N.º
66), y es autora
de los libros de
relatos y
microrrelatos
Las cosas que
conté al
silencio
(Editorial El
Ojo de Poe) y
Cuando aparezca
la Luna
(Editorial
Zandaia, 2020).
Nuestra revista
espera, el que
fue su profesor
espera, que se
decida a
continuar
colaborado con
sus relatos en
esta empresa de
animación a la
lectura y de
divulgación
cultural que
iniciamos hace
ya más de 20
años. Amén.
|
|
| |
|
|
|
GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral. Edición no venal. Sección 1. Página 4. Año XX. II Época. Número 108.
Enero-Marzo 2021. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2021 Noelia Parodi Piñero.
© Las imágenes que ilustran el relato han sido aportadas por el autor y se usan exclusivamente como ilustración del texto. En todo caso, los derechos que pudiesen concurrir sobre las mismas pertenecen en exclusiva a su(s) creador(es).
Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010.
© 2002-2021 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga & Ediciones Digitales Bezmiliana.
Calle Castillón, 3, Ático G. 29300. Rincón de la Victoria (Málaga).
| |
|
|
|
| | | | |