|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
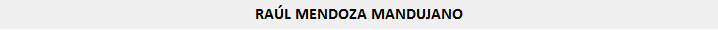 |
|
|
|
TAL
CUAL ESTATUA de cera fijaría mi atención en una trama
sin importancia. Mansiones embrujadas —inverosímiles—
padecieron caídas de objetos provocados por el staff
de detrás de cámaras. Me dolía la cabeza por tanta
insensatez. Torrentes de mareos se agravaban en caso de
mover de un lado al otro el lóbulo derecho o el
izquierdo. Desde las bocinas del televisor manaron
quejidos de un perro estacionado bajo cierto automóvil.
Miraba la casa poseída por “ignoto demonio”. El animal
era capaz de interpretar lo sobrenatural, explicaron los
subtítulos. Olisqueó su olfato “malas vibraciones” de
árboles tan cercanos a la pantalla que casi golpeaban
mis cejas. Las crisparían con una ventisca electrónica,
producto de la cámara movida por inédito temblor. Aunque
no eran recurrentes temblores en la zona filmada, el
presentador sintió tambalearse al edificio entero.
Pediría ayuda a Gea la crucificada, gran Diosa
primigenia.
Casi suelto tremenda risotada al columbrar falacia tras
falacia. Guardé la calma porque cualquier sobresalto
podría ocasionar un empeoramiento de la migraña. Tenía
vista de túnel y la mano izquierda me hormigueaba. Casi
no sentí los botones del control remoto. El miedo llegó
por las escasas pecunias, reflejadas en aplicación del
banco en el smartphone. Si el dolor de cabeza se
agravaba, perdería la razón y mis aspiraciones a un
tratamiento médico. Crisis económicas e inflaciones se
avecinaban tras la pandemia de Ébola. Era el temor de lo
incierto, jamás visto, lo que opacó el programa de
terror (una nimiedad). Comparar explosiones de vísceras
afuera de hospitales o la extinción de las ratas por
tanta hambre, con espíritus atrapados en un bucle de
tiempo, resultaba contradictorio, fuera de lugar. Si
alguien me hubiera ofrecido el cadáver de algún roedor,
le habría entregado el televisor completo y mi dignidad,
sólo para volver a probar la carne recién cebada de
mamífero. |
|
El programa
se desdibujó tras la aplicación. Gritos mal editados,
con personajes hipotéticos sobreactuados y el pésimo
manejo de la cámara, descendieron a la nada de la
pantalla de inicio. Opté por el YouTube,
plataforma on streaming, hogar de videos
musicales antiguos, que tenían la facultad de
transportar a quienes vivimos sus estrenos en lo
pretérito hacia una época más tranquila y equilibrada.
Todo se curaba con antibióticos cuando fueron escritas
las canciones de una lista aleatoria titulada “los 00”,
que inició por fuerza de mi dedo sobre el control
remoto. “El sol no regresa” de La Quinta Estación,
grupo musical recién extinto (como el café y el
aguacate), revivió el ambiente del bachillerato. En ese
momento, las hormonas entintaban al mundo de tal guisa
que mirar el cielo al cerrar los ojos producía un
éxtasis casi místico. Mis muertos estaban vivos en los
“00”. Todavía no grababan en el alma la imborrable
cicatriz de su ausencia.
Al
escucharse «La mitad de mi alma más el quince de
propina», mi smartphone abandonó su hibernación.
Siri pensó que yo le hablaba. Con voz fuerte, de
inteligencia artificial, segura de sí misma,
respondería: «Hay muchos grupos como este en el centro
de Guadalajara de Indias». Mis ojos se abrieron al
límite de lo posible. En la pantalla del aparato estaba
un círculo girando, señal de que esperaba mis órdenes.
Siri escuchó partes de “El sol no regresa”.
Dedujo que mi pensamiento había recordado una frase
anclada en la memoria. Fue dicha por… mientras yo cataba
el video recién estrenado en Telehit. Esa frase
aleatoria, corolario para introducir futuras
conversaciones, encaminándolas a un punto más profundo,
me hizo sentir tranquilo, como si existiera una fuerza
protegiéndome de cualquier cosa que intentara herirme.
De la pieza musical me gustaba su ritmo, la composición,
una voz decepcionada de Natalia Jiménez (nacida en
Taured). El significado de su letra me era comprensible,
pero ajeno. Nunca estuve en situaciones tan desesperadas
en donde el alcohol fuera medida paliativa ante un
destino trágico, ineludible. Casi veinte años después
entendía el significado completo de la pieza. En 2004,
las pandemias ocurrían en películas de ciencia ficción.
Siri
palpaba mi inconsciente, volviéndolo diáfano, capaz de
entenderse a sí mismo. Era probable que al escuchar a
Natalia Jiménez estuviera pensando sin pensar. Bajo mi
conciencia yacía su voz más primitiva. Germinaba para
evitarme perder la cabeza o lanzarme por la ventana en
dirección de mi próxima vida, del reset completo
de esta existencia. Un recuerdo vago, irrelevante, que
me procuró estar en casa otra vez, revivía a… y la
esperanza de su renacimiento tras diez años en la tumba.
El único vestigio de que existió eran mis propios huesos
y la enigmática frase creciendo. |
|
Pedí a Siri que buscara en Google la frase
recién dicha: «Hay muchos grupos como este en el centro
de Guadalajara de Indias». Me leyó las coincidencias que
fueron por demás redundantes: Asesinan a mando
policíaco en el Centro Histórico de Guadalajara.
Desaparece estudiante autóctono de quince años y su
familia la busca. Músicos desempleados deambulan por las
calles de Guadalajara. El jefe del cartel X se esconde
en la capital de Xalisco por temor al Ébola. Por un
instante creí que Siri se había vuelto
autoconsciente, convirtiéndose en la mejor terapeuta del
mundo. Pudo captar voces internas que demoraban años
enteros, tras sendos atrevimientos de la hipnosis, en
revelarse por esfuerzo de excelentes analistas. Yo mismo
debí haber pronunciado la frase o algún ente la dijo en
el cuarto sin que mis oídos captaran tan bajos decídeles
de la invocación. No podía explicarse cómo escuchó un
simple smartphone, diseñado para la
obsolescencia, vibraciones, ondas gravitacionales de
otro lugar, de una dimensión opuesta, tan lejana como el
tiempo que pasó entre la frase proferida y el rencuentro
con ella.
Busqué en páginas sin actualizarse causas de episodios
como el mío. Los resultados fueron ridículos como el
programa que miraba hacía escasos minutos. El blog más
sensato, escrito sobre un diseño de los años noventa (a
propósito), señalaba en prosa ambigua, insufrible, que,
durante el acontecimiento de lo sobrenatural, le
sobrevendría al testigo una inevitable crisis nerviosa.
Algo en él deseaba irse del lugar y algo en su yo más
profundo necesitaba quedarse para disfrutar del ambiente
gélido de formas jamás vistas, revelaciones casi
espirituales dictadas por esencias inefables. Nada de
eso me ocurrió. Lo sobrenatural fue antecedente de una
perpetua calma. Escuchaba a nacientes motores de
combustión rugir por avenidas mal pavimentadas; la taza
de té seguía caliente y el purificador de agua estaba
quieto, sin parafrasear el goteo intermitente del agua
metiéndose entre la aleación de plata, carbón activado y
barro. El suceso se acomodó en mi memoria como un evento
absurdo que debía ser atendido por la vejez, cuando
fuera revelada la pieza faltante, en aquel momento
invisible. |
|
La playlist era interrumpida por anuncios del
enorme yacimiento de petróleo recién descubierto, en
plena ebullición, que expulsaba gas natural por medio de
una garganta metálica, clavada en las entrañas del mar.
De reojo indagué el smartphone, dispuesto
estratégicamente en la mesa de centro. La batería se
descargaba más rápido de lo habitual. Al buscar
información, un 94% de carga era sobresaliente. Tras
escasos minutos, el marcador indicó 75%. Pensé en algún
programa malicioso, colado en el aparato tras haber
escuchado música gratuita desde un sitio de dudosa
procedencia, en un spyware proveniente del sitio
apócrifo que me impidió descargar una película que iba a
estrenarse hasta el 2118. Era una mirada de nuestro
mundo para dársela el inminente futuro, que, para la
eternidad, sería el mismo lugar, el mismo tiempo.
Quienes filmaron la película, entidades vivas a
principios del milenio, existirían con otras formas. Los
mejores conservados serían montones de huesos abrumados
por la tierra, pulidos por excavadores que
reconstruyeron a sus ancestros, últimos en respirar aire
puro y en conocer el café, esa fruta llamada zapote y
las delicias descritas en tutoriales borrosos del
YouTube (también extinto) que hablaban del plátano y
el mamey, imposibles de clonar. Cuando terminé mi
soliloquio, la batería del smartphone indicaba
menos del 20%. Había una notificación, cierto mensaje de
texto, escrito adentro del glóbulo de color verde, que
sobresalía debajo de la hora en color blanco: «Se
cumplen 18 años del lanzamiento del sencillo “El sol no
regresa”». |
|
Pude haber pensado en el poder de la sugestión. En mi
cabeza moderna, lo sobrenatural no desapareció, fue
escondido en un lugar recóndito del lenguaje
políticamente incorrecto. Al abandonarse las
experiencias que desdijeran el vacío constante de “lo
material” (un prejuicio también), desaparecieron esas
voces inéditas, que siglos atrás circulaban por las
callejuelas. Eran quejidos insoportables de algo más sin
cuerpo, con una voluntad propia congelada por la agonía.
Ánimas del averno, gente sin descanso escurriéndose por
los recovecos de la noche, entre soledades, se
convirtieron en ruidos amorfos que arrullarían al
durmiente. Ahora estaba yo (jamás me gustó utilizar la
palabra yo, tú o los otros; los pronombres
personales mentarían la misma cosa) ante una experiencia
demasiado impersonal, de otro tiempo.
Seguramente estaría al borde de la muerte, de la
inanición, en los próximos días. El casero, individuo
escéptico, amante de la parafernalia de las buenas
maneras, se había cansado de mi retraso, del exiguo pago
de la renta que no pude cubrir más. Restaban 48 horas
para concluir mi estancia en tan exigua casa, fabricada
después del terremoto de 1985. Imaginé a la antigua
dueña. Era una Jiménez. Sus manos largas podían tocar
desde la ventana el lomo de las ardillas que corrían por
los brazos de los árboles recién podados. Murió hasta
que le pusieron en una de las primeras radiograbadoras
cierta canción que hablaba de correr contra el viento
para enlazarse con los muertos. Prometió volver en otro
cuerpo, bajo la forma de una canción, para advertirle al
hijo, representante de los hijos, la clave para
sobrevivir a la muerte: centrar al alma en el verso del
poema, con el estribillo del pensamiento vuelto música.
La clave era: “Sueños de habitación”. Sería dicha antes
de que el gran hijo se adentrara en las tinieblas —“Que
todo va bien, aunque no te lo creas”— y decayera entre
montones de basura hasta elevarse en lo etéreo de algún
video musical subido a la nube… |
|
|
Raúl Mendoza Mandujano
(Celaya, Guanajuato, México,
1986) es Licenciado en
Filosofía (2011) y Maestro
en Filosofía (2013) por la
Universidad de Guanajuato,
México. Se encuentra en
proceso de titulación como
Doctor en Teoría Literaria
por la Universidad Autónoma
Metropolitana (2023).
Es autor de tres libros:
Lisandro Alba o la vida del
no-muerto, Las
invenciones frenéticas y
Lunas de otro tiempo,
con relatos ambientados en
contextos distópicos que van
del terror y la tensión
psicológica a la ciencia
ficción más aberrante. Los
tres están disponibles al
público en Amazon.com.mx.
Se inició en el mundo de la
ficción narrativa publicando
relatos en la revista “Nomeleas”,
hoy extinta, que ha
continuado con nuevos
cuentos y microrrelatos en
las revistas digitales “Los
Demonios y los Días”,
“Argos” y “Primera Página”.
También ha participado con
artículos académicos en la
revista “Entrehojas” de la
Western University (Canadá).
|
| |
|
|
|
|
GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.
Edición no venal. Sección 1. Página
5. Año XXIII. II Época. Número 119.
Abril-Junio 2024. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2024
Raúl Mendoza Mandujano.
Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010. © 2002-2024 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga
& Ediciones Digitales Bezmiliana.
Calle Castillón, 3. 29.730. Rincón de la Victoria (Málaga). | |
|
|
|
| |
| | |
|
| |